|
Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/mi-muro-de-berlin.html A Daniel Ceceña I El desconocido gravita en su cerveza… con leves titubeos proyecta su mirada entre las mesas callejeras de un pub desolado. El ruido de TV no logra distraernos, los espacios vacíos permiten nuestro encuentro y, alarmado, me pregunto la razón de su vista sobre mí. ¿Verá los arduos siglos que nos han separado, los mares imposibles, lenguajes sin sentido y hecatombes sobre mi piel morena? ¿Mirará en mí a un migrante turco, al Otro que lo invade entre camisas de futbol, puestos de «kebabs», puentes cansados y trenes que escucho espantado en esta lejanía? II Sus ojos delinean esa pequeña rasgadura que filtra un dejo de tristeza y felicidad remota, un brillo que resalta entre el fondo oscuro, largo, penetrante, de la esquina donde vine a caer. Pero ahora es mi turno: la mesera me arropa con su menú ambarino, prepara los cubiertos mientras el berlinés no deja de clavarme el rostro ahora satisfecho al levantar su tarro… ¿Ha descubierto que estoy aquí sin compañía? ¿Qué pretende rodeado yo por su comunidad valiente, adolorida, de ideologías distantes y añejas para mí? III Ahora sonríe con una fraternidad que atraviesa las sillas, cae en mi humanidad con algo de sospecha mientras pruebo el piernil de puerco con «sauerkraut». ¿Cuántas guerras mundiales recorrieron su cuerpo? ¿El sinfín de cicatrices llegará hasta sus pies, hasta esta banqueta marcada por varios genocidios? ¿Qué página de su libro de vida habrá quedado trunca y qué fue de su futuro, el ideal del pasado? El tipo no se irrita —está feliz— cuando descubre mi ignorancia absoluta del hablar alemán y me escucha preguntar al amparo del inglés las instrucciones precisas para transbordar al centro de Berlín —puerta de Brandeburgo, museo de holocausto, laberintos del metro… Se levanta, desaparece, me ignora con la espalda y surge el relax cuando supero el shock de la primera vez… es evidente, ya va a su destino dejando la sensación de dudas que es esta ciudad… IV ¡Pero no!…regresa de pagar la cuenta y con sonrisa de niño incandescente, de un arrepentido que sabe lo que hizo pero no lo confiesa, me rastrea profundo mientras alguien explica cómo he de llegar al centro del turismo… ¿Pensará hacer conmigo su mejor obra del día? ¿Va a cometer el crimen largamente planeado? —precisamente a mí, el más necesitado, solitario y olvidado de los hombres que llegó en la mañana a esta urbe violada varias veces nunca antes recorrida en mi eternidad tan breve… Entonces, pasmado, el germano se aproxima: (detrás la historia tiembla, se levantan y caen paredes de terror, se escuchan las matanzas de un campo judío la Gestapo interroga en ese calabozo y el ejército rojo ha tomado su hogar) ojo sobre el mío, me extiende al fin la mano y el muro se derrumba al escuchar su voz: «Welcome to Berlin, enjoy your beer…!» ----- (*) Del poemario Poecrónicas en las urbes. Colección Sur Editores. La Habana, Cuba. 2019. Colección Sur # 339. 106 páginas. Más información en: http://manuelmurrietasaldivar.com/libros/poecronicas_en_las_urbes.html
0 Comments
Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/siempre-que-llego.html I Siempre que llego aquí reinicio el desgaste acelerado de mis pies debido a las largas caminatas que me esperan por rutas vírgenes o resucitadas que no me dan descanso… A veces es la seducción de un museo nuevo o repetible, en otras es el descubrimiento de un hogar amistoso o familiar y mercados públicos plagados de colores y mundos de artesanos. II Siempre que estoy aquí mis ojos se renuevan, saltan curiosos debido a la inundación de novedades o porque alguna tragedia humana o natural los provocó de súbito. Ayer mismo fui testigo de los milagros insistentes de la fe pero a la vez, ahí enfrente, pude ser embaucado por tres ladrones escapándome a tiempo debido a la intuición que ahora desarrollo. III Siempre que permanezco aquí por días enteros, largos o cortos, sucede lo inconcebible como, supongo, escribir al menos un poema o este mismo texto que me atraviesa emocionado, escapa de mi cabeza, mueve mis dedos para sacar siquiera la punta de legiones de vivencias acumuladas en 24 horas o en algunos centenarios. IV Siempre que regreso desde aquí percibo unas partículas de mi cuerpo, de mis otros yos, separándose de mí queriendo permanecer aquí, me atan me jalan deciden quedarse aunque sea en fragmentos mientras otros seres abstractos, o lo que queda de mí y mi conciencia, parte de nuevo hacia otras latitudes que aún me acechan y piden que las visite sin dudas y sin pausas… Ciudad de México, julio de 2023 Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/artesana-de-misterios.html Para Erivan, siempre una incógnita.... Renuévame el camino del misterio para recuperar habitaciones vírgenes y acequias… Proponme una avenida escritores en fuga cuerpos de aguas esa curva barroca o un volcán difunto… ¿Qué tal nuevas cervecerías iglesias sin cielo y poemas urgentes que te arropen? Proponme Dime sé mi guía ¿no ves que aún puedo dejar mi residencia, los perros que me crían y la calle por donde va mi infancia? ¿No ves que todavía me atrevo a desalojar terruños, desentrañar raíces y los libros sagrados que esclavizan? Aviéntame, pues, lo desconocido en la pupila, una pisca de vida la carne que sorprenda a mi esqueleto. Hazlo…y me tendrás temprano enfrente de tu boca y de tus pies para estar los dos en rotación como lunas gemelas espiando a los cometas… II Cuéntame del candor de tu ciudad, de cómo los mapas nos enredan y nos hacen tutear al destino y a los puentes para sondear esos depósitos que aman los arqueólogos, refrescar las atmósferas sin humos en nuestra búsqueda sin fin de sueños y planetas. Avísame por favor a dónde ir, cuál es el punto donde ocurre el milagro, el encuentro a veces tan oculto tan temido… ¡Revélame el lugar!... Ya sabes que no importa a dónde ir, sino el camino que yo estaré ahí tan pronto como el guiñar de un ojo… tú, desconocida artesana de misterios el ser que encontraré en esta ruta virgen en la que ya despierto… [Antigua Guatemala, Guatemala], diciembre de 2016 (*) Del poemario Los días primigenios.1ra. Edición en Estados Unidos. 115 páginas. Serie Sentimiento # 14. Coedición: Editorial Orbis Press. Turlock, California, USA. Editorial Giraluna. Caracas, Venezuela. Más información y para adquirirlo: http://www.orbispress.com/imagenes/sentimiento/los-dias-primigenios.htm Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/no-duermas.html Quizá porque la noche es muy confusa, se me viene el insomnio tratando de explicarla... Paso largas horas con ojos de asombro bajo mi techo casero o los que visito, ladeándome de un extremo al otro de la cama sin recibir una dosis moderada de sueño a pesar del salto de miles de ovejas blancas, negras, de todos los colores... No tengo entonces más remedio que atrapar a la noche, medir sus ángulos obtusos y convexos tratando de entenderla, comprenderla, por qué nunca se apiada de mí... Pero ella insiste en distraerme: Aparecen planes que nunca hice otros que jamás realizaré vienen obligaciones con fechas límites de un siglo otras que acabaron ayer o que logré a medias —ahora me recuesto boca abajo-- La gente me aconseja que salte de mi lecho a continuar el proyecto pospuesto o atrasado, que beba una o dos tazas de té, hacer una rápida meditación o una plegaria por la paz del mundo pero nunca encuentro voluntad para tales sugerencias o para otras que yo me invento... La noche me atrapa siempre con sus garras abriéndome los párpados para que siga mirando oscuridades que se mueven hacia todas direcciones teñidas de puntos blancos, amarillos y violetas... Nunca he podido dormir con la serenidad del bebé o la del borracho cansado de una fiesta como lo he atestiguado que caen fulminados a mi lado con su sueño profundo que me produce envidia. Me pongo de nuevo boca arriba, ya son las tres o dos de la mañana y de nuevo tampoco ahora volveré a dormir mis cinco o cuatro horas que me tocan —debieran ser ocho, lo sé-- Pasivamente me dejo dominar por otra noche inquieta que encaja sus cuchillos de planes y de ideas sobre mis pupilas abiertas, saltonas, sorprendidas, como escuchando a la noche: –¡No duermas...no hay tiempo que perder!... Keyes, California, julio de 2023 Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/universo.html El universo es una oscura geología que protege a la nada y a las cosas desde el rumor del polvo hasta la vida última… Y entonces el silencio recobra su conducto, atraviesa los huecos de la noche hileras siderales para gemir de nuevo aquí y allá en una gota de amor... (*) Del poemario Alejados del instinto. 3ra. Edición. 117 páginas. Serie Sentimiento # 12 Editorial Orbis Press. Turlock, California, USA. 2019. Más información y para adquirirlo en este enlace: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/libros/alejados_del_instinto2.html Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/he-llegado-hasta-aqui.html Desde los infinitos de la tarde he llegado hasta aquí atravesando un desfiladero de estrellas y de seres que no me visualizan o lo hacen con escasa nitidez… Sólo unas cuantas partículas, muy claves y sinceras, pueblan mi pensamiento y con ellas sobrevivo en esta travesía sideral guiado en mucho por la suerte y lo que se presente… Porto algunos callos y muchas cicatrices como las ballenas que surcan el océano frío para retozar en el mar caliente de los golfos o como un meteorito que acaba jadeando sobre la superficie con su carga de diamantes y de burbujas de titanio, metales extraños que producen sorpresas y temor… He llegado, pues, hasta aquí y a veces no me reconozco, más bien, no me reconocen quizá porque mi estancia ha sido tan fugaz o porque sigo transformándome, mutando a cada instante, a pesar de las constantes resistencias y de las paralizaciones de los otros de ciertos planetas y alguna otra galaxia… Keyes, California, junio de 2023 Por Manuel Murrieta Saldívar
Por cortesía del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/pioneros-del-periodismo-en-espanol-en-arizona.html Carlos I. Velasco luchó contra las invasiones filibusteras en Sonora pero entrada la segunda mitad del siglo XIX y, en busca de paz política, dejó su natal ciudad de Hermosillo y se instaló en Tucsón, Arizona. Ahí nunca renunció a su ciudadanía mexicana, creó fraternidades y grupos culturales y fundó en 1873 uno de los primeros periódicos en español de la frontera: El fronterizo. Esta publicación fue frente de resistencia cultural e ideológica contra la penetración norteamericana, sobre todo después de la venta de La Mesilla en 1853—en la cual el norte de Sonora pasó a formar parte de Arizona. El fronterizo luchó contra la influencia anglosajona que se adueñaba de tierras y negocios, afianzaba el control político y amenazaba con la conquista cultural. Patriota y romántico, Velasco, además de la noticia, abría las páginas a la literatura regional, mexicana e hispana en general. A través de la difusión de poesía, testimonio histórico, artículo de fondo, cuentos de autores locales y regionales, mantenía la identidad y la continuación del idioma español. El fronterizo sobrevivió un par de décadas y fue inspiración para otros periódicos que harían huella: en marzo de 1915 aparece El tucsonense, fundado por Francisco S. Moreno (nacido en 1877), quien a los 12 años había dejado también su natal Hermosillo para instalarse en el polvoso Tucsón. Moreno publicaba este periódico dos veces por semana, dirigido al "culto pueblo de habla castellana de Arizona" con el objetivo de "dignificar la raza mexicana; difundir todo lo bueno de que es capaz a fin de que conocido por los americanos se le pueda apreciar en su justo y verdadero precio"(editorial del 15 de marzo de 1919). La muerte de Francisco S. Moreno, en 1929, no impidió que El tucsonense desapareciera, heredándolo a su esposa e hijos quienes lo sostuvieron hasta 1957. El tucsonense, con casi medio siglo de existencia, conserva aún el récord de permanencia y tradición no superado por ningún medio hispano en la región. Organizó una amplia distribución transfronteriza, manteniendo vivo el contacto con las comunidades y las culturas madres, sonorense, mexicana y latina. Los lectores en español, además del quehacer regional, se informaban de los acontecimientos de Hermosillo, Ciudad de México o Buenos Aires. El tucsonense, además, irradiaba literatura y temas de arte en general publicando a autores mexicanos o reproducía los escritos de los más famosos escritores de España y Latinoamérica. Este periódico, aún hoy podría ser ejemplo de periodismo cultural en español si se compara con lo que producen las publicaciones hispanas que ahora circulan en Arizona más con la intención comercial que la de informar y educar. Al mismo tiempo que reportaba sobre guerras mundiales, revueltas revolucionarias mexicanas y soviéticas, escribía sobre la vida y la poesía de Rubén Darío, Amado Nervo o Gabriela Mistral. Mientras el presidente Alvaro Obregón recorría en tren el trayecto Nogales- Tucsón, El tucsonense, reproducía las inspiraciones poéticas del general sonorense. Con grandes titulares y adornados poemas, fue pionero en festejar, desde 1915, las fiestas patrias del 15 de septiembre o la batalla del 5 de mayo. Moreno publicó también a los poetas regionales, aficionados a un lirismo sentimental y romántico, radicados en Nogales, Flagstaff, Tempe o Phoenix. Sabía de la importancia de registrar el sentimiento hispano de la época: la nostalgia por el terruño de los nuevos migrantes, el patriotismo exaltado ante el encuentro con lo norteamericano; el sentimiento religioso como alivio a la soledad y frustración o la fraternidad hacia el trabajador ante la discriminación. Incluía a su vez todo lo relacionado con lo hispano: cada 12 de octubre, día de Colón, aparecían poemas de peruanos, argentinos, chilenos, caribeños, que se asentaban en el desierto dispuestos a hermanarse con la mayoría mexicana. Además, Moreno captó cómo los mexicanos recibían sin remedio el impacto de la sociedad dominante: no obstante la preferencia por una literatura culta y de respeto a la academia de la lengua española, El tucsonense reconoció la nueva cultura: empezó a imprimir los primeros experimentos bilingües del siglo XX de lo que hoy es la literatura chicana, esa poesía que jugaba con el inglés y el español. Esta sensibilidad literaria es admirable. A pesar de la falta de comunicación de aquel entonces, los editores pudieron mantener el contacto con el resto de América Latina. El tucsonense y El fronterizo, así, siguen siendo ejemplo de una resistencia por mantener la hispanidad y la mexicanidad en zona norteamericana, vacío que sigue sin ser cubierto por las publicaciones actuales en el área. La historia sobre la poesía en español publicada por El tucsonense, se analiza en nuestra obra Mi letra no es en inglés cuya reseña y síntesis de su contenido se encuentra en este enlace:  Imagen: Sol sobre la montaña Picacho Peak, autopista 10, entre Phoenix y Tucson, Arizona. Foto de la colección personal del autor. Imagen: Sol sobre la montaña Picacho Peak, autopista 10, entre Phoenix y Tucson, Arizona. Foto de la colección personal del autor. Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/phoenix-sol.html I El sol de Arizona es una molestia que dificulta cruzar la línea fronteriza, asesina a migrantes o dificulta completar la jornada de trabajo en zona agrícola. En otras ocasiones es la extensión nostálgica de un calorón de Sonora que obliga a instalar, a como dé lugar, un aparato de aire o de pérdida disfrutar atardeceres en el patio o la banqueta de la casa. Sin embargo, para los angloamericanos del estado del gran cañón su sol es otro motivo de orgullo, refrigerado ya todo el desierto. He visto a comerciantes que lo han sabido ofertar en almanaques, postales, camisetas o noticieros como el más incandescente después del Sahara. Para ellos, provoca incendios forestales, suspende pistas o turbinas aéreas, cocina blanquillos a la intemperie cuando se rompe un récord. Y les funciona esta estrategia mercantil porque, atraídos por las candentes promociones, bajan del Este y del centro del país los “snowbirds” o pájaros de la nieve, esos ancianos que parecen jugar con sus cámpers; o se registran avalanchas de estudiantes, cansados de la penumbra de Nueva York o Massachusetts, dispuestos a sudar, perdón, estudiar en las universidades arizonenses mientras adquieren unos muslos, unos bronceados apetitosos. Los más sorprendidos son los europeos y sudamericanos porque confirman lo que habían sospechado en las películas del oeste: realmente vive aquí ese sol, testigo de matanzas de comanches y vaqueros, que achicharra la arena y provoca ocasos con todo el espectro rojo; claro, siempre y cuando se le observe con cautela o desde un espacio refrigerado el cual, si no existiera, ya se hubieran retirado en estampida. II Sin embargo, la rutina de la sobrevivencia todo lo uniformiza y arrincona seas del origen que seas. Y aunque el sol aquí no discrimina, como lo hacen muchos rubios asustados, unos lo reciben en exceso precisamente porque su escasez económica les alcanza sólo para comprarse un abanico; muy pocos lo disfrutan porque habría que madrugar y muchos, casi todos, viven sin vivirlo, evitan al sol gracias a la tecnología de enfriar el aire de la cual Arizona fue pionera. Al astro rey se le recuerda para elevar el status con un rápido bronceado si no se pudo en el Caribe o en Cabo San Lucas, se le recibe cuando la refrigeración se descompuso o al salir de un edificio camino al estacionamiento. Se piensa en el sol como fuente alterna de energía pero nunca forma parte de algún festival artístico; sabes de su presencia y amenaza pero a través del reporte meteorológico que lo escuchas a los 20 grados Celsius mientras afuera son más de 45. El sol de Arizona, pues, ha sido derrotado en breve lapso, no es más aquel astro que reinó millones de años, es aquí tan inofensivo que un simple botón hace que duermas con cobertores en pleno verano y a cualquier hora, aunque te asuste el recibo de la electricidad. Y puedes pasar incluso la mañana, el mediodía, toda la tarde entre autos, edificios, tiendas u oficinas con una sudadera, sobre todo en el frío eterno del área de computadoras. Sol domesticado, sabes que está ahí pero no lo ves, no es necesario ni interesa, a menos para evitarlo o promocionarlo, es iluminación secundaria que destaca la escenografía urbana de asfalto y rascacielo. De tanto combatir su calor, se acabó rechazando al sol por completo, sólo es sentido con termómetros mientras los alrededores proyectan sus rayos sin que se perciba al emisor. Los atardeceres y amaneceres son recuerdos rurales o de épocas antiguas, sólo unos cuantos ciclistas y corredores reciben baños de luz sin que sea el principal propósito preocupados más por la línea de sus cuerpos. En pleno valle o paraíso del sol, traduciendo el slogan, este astro dejó de cautivar, se ataca, combate y se le evita desde el momento de colocarse los lentes oscuros, una necesidad ya elemental, en cualquier puerta que dé al exterior... III Hasta que una madrugada decido romper la rutina durante algún desvelo feliz. Entonces percibo una luz azulosa, densa, espesa, una cúpula que empieza a envolver el panorama citadino desde el horizonte. Son los primeros resplandores de un simple amanecer de todos los días que siempre me había negado. Surge el titubeo de si la fiesta regular debe concluir o puede ser el inicio de otra. Es decir, proseguir la rutina establecida por el medio, rota desde el momento de surcar las tres de la mañana, o aprovechar el espectáculo del levantamiento solar a su máximo esplendor, como nadie me lo ha promocionado en un folleto. Y a las cuatro o cinco de la mañana se comprende que es verdad, en plena región desértica, en su hábitat ideal, no me habían dejado ver al astro en su brillantez inicial. Todo entonces empieza a clarificarse, literalmente, cuerpo, corazón y mente junto con una nueva atmósfera limpia de civilización: porque ya estoy arriba, en la montaña del sur de la ciudad de Phoenix, en su mejor mirador diseñado por la naturaleza especialmente para el caso. Estoy en la madrugada fresca, sin artificios, sobre piedras añejas y el rodeo de ecos, entre saltos de liebres e islas de cactus, confirmo y redescubro que el sol no es sólo un conjunto de rayos a repeler por el aire frío del hombre de abajo, abajo duermen las autopistas, paralizadas las escuelas y otras fábricas, abajo ningún jet despega o aterriza, el smog movilizado por el aire matutino, abajo domina una quietud de gente apaciguada, saciada, satisfecha con la noche del sábado de abajo y el levantarse tarde del domingo con la preocupación de la televisión o el servicio religioso de abajo. Y arriba, sobre rocas enanas y gigantes, el sol en segundos se levanta con un peso de millones de siglos, arriba recupera su poder estratosférico, arriba ya de cordilleras y de picachos violetas, adquiere por instantes un límpido señorío arriba de la contaminación arizonense, subiendo recupera dignidad y autoridad arriba de todo y todos. Es un sol que ya cruzó el Atlántico, hace nueve horas despertó a Cádiz y Sevilla y aquí hace lo mismo, a la flora y la fauna de las sierras de México, es un sol global más libre que un tratado, inmigrante ilegal sin importarle fronteras. Ilumina a inocentes y asesinos de abajo, hace descender ahora las mareas del Golfo, produce sombras estáticas y acuosas en los muelles de Cuba y de Florida, por él están cantando las guacamayas del trópico. El sol que veo calienta las autopistas desde Guaymas a Las Vegas, levantando recuerdos, ruidos, las voces del mundo antiguo y del presente, gestor de fantasías cósmicas e imágenes terrestres, luz sin edad y sin tiempo pero con futuro… sol que despide a otro amanecer rumbo al mediodía, que reinicia la rutina de 24 horas, sol que ha perdido en Arizona lo que lo hacía divino y que ahora simplemente lo voy abandonando entre las rocas porque todo ya empieza a hervir, todo a evaporarse, a calentarse, arriba y abajo, el infierno de más de 50 grados que provocas... (*) Del libro La gravedad de la distancia. Historias de otra Norteamérica. Editorial Garabatos. Hermosillo, México, 2009. Más información y para adquirirlo en: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/libros/la_gravedad_de_la_distancia.html Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/en-orihuela.html “En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería” …escuchábamos estos versos, durante la preparatoria en Hermosillo… desde el “Cobach” llegábamos a casa y mi hermana América, quizá luego de una jornada de protesta en el campus de la universidad de Sonora, sacaba el vinil, lo ponía en el tocadiscos rodeado de sus amigos activistas y surgía la voz de Joan Manuel Serrat cantando “Elegía”, “Para la libertad”, “Las nanas de la cebolla”, poemas todos de Miguel Hernández hechos canción por el músico catalán. Quizá yo en aquella adolescencia no comprendía del todo esas letras y mensajes denunciativos, pero debían transmitir ideas serias y profundas puesto que la palomilla de mi hermana, y yo ya contagiado, escuchábamos en silencio y con mucha reverencia. Pues bien, estos recuerdos afloran nítidos ahora que visito, lo que jamás concebí en mis sueños más revolucionarios, la casa donde vivió el poeta Miguel Hernández, en su pueblo, hoy ciudad de Orihuela, España. De cómo llegamos a este lugar se explica con una serie de afortunados acontecimientos que tienen que ver con nuestra participación en “Muros”, un encuentro académico literario dedicado exclusivamente a la historia y letras chicanas, mexicoamericanas, cuya sede es la Universidad Miguel Hernández en la ciudad de Elche, cercana a Alicante. El organizador, Armando Miguélez, un amigo y académico español especialista en el tema, habló maravillas turísticas y culturales sobre la región, para recorrer luego del congreso. En efecto, al explorar a los alrededores, descubrí que tan sólo a media hora por carretera se ubica Orihuela…y entonces la voz de Serrat, como si estuviera fresca en la memoria luego de más de cuarenta años, retumbó..”su pueblo y el mío”, etc. Faltaba solamente, pues, organizar una salida hacia allá porque uno cree que jamás habrá un regreso y hay que aprovechar las oportunidades del momento y de la vida. Al llegar, en efecto, encontramos una Orihuela que recuerda y homenajea a Miguel Hernández cuya casa donde habitó durante su infancia y temprana juventud la han convertido en museo, y enfrente otro recinto similar, con entrada gratuita y guías profesionales que nos atienden con tanta amabilidad que parece que mi amigo Miguélez hubiera llamada para recibir ese trato estilo “vip”. La guía nos acompaña a las salas, da explicaciones con sincero entusiasmo, nos regala posters, poemas y mapas, explica lo que contiene el recorrido, como la higuera y el establo donde el poeta se inspiraba para sus primeros versos surgidos de un origen humilde y popular. La guía ya nos ha contagiado, estamos extasiados, listos para ahora continuar el recorrido en solitario, nos deja a nuestro libre albedrío para descubrir otras maravillas: el dormitorio con su lavatorio y pequeña mesita donde escribía junto a su cama y, en el patio, ¡un gran cactus de apariencia mexicana! mientras en la tapia de arriba nos mira la cara de Hernández desde un inmenso y colorido mural. Y mucho más… placas conmemorativas, otras que informan los nombres de los habitantes de Orihuela víctimas del nazismo, paredes que recuerdan y anuncian peregrinajes anuales desde ahí hasta la tumba del poeta en el Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio, precisamente en Alicante. Por supuesto, yo estoy admirado de esta infraestructura y actividades que se levantan en torno a guardar la memoria de un autor que supo reflejar el momento histórico de su tiempo y las amenazas del fascismo internacional. Quizá sea un magnífico ejemplo, que debería de replicarse entre los nuestros, de cómo una comunidad reconoce, rescata, eterniza a un poeta que luchó por las causas de su pueblo, que produjo una poesía basada en una vida de compromiso social y de lucha contra las fuerzas dictatoriales, al lado republicano durante la guerra civil española. He de reconocer que nos envuelven escalofríos al ingresar, por ejemplo, a la humilde cocina, la recámara donde dormía y escribía, la higuera donde se inspiraba, el patio rocoso donde cuidaba de sus cabras. O leer en el museo contiguo la decisión de Hernández de tomar las armas y participar en la guerra, su noviazgo conflictivo, la muerte de amistades y familiares por enfermedad o por las balas del conflicto que padeció España a finales de la década de 1930. Esa sensación continúa al enterarse, ya sea en las cartas escritas de su puño y letra o en los afiches y posters que cuelgan enormes, de los conflictos ideológicos entre vecinos, el fallecimiento en la cárcel por tuberculosis después de que Miguel se salvara de ser fusilado por el franquismo. Después de esta visita de unas cuantas horas, uno desea salir corriendo para leer y releer su poesía y adquirir su obra, como “El rayo que no cesa”, en las mismas librerías de Orihuela para continuar la experiencia poética y vivencial del gran “poeta del pueblo”, como ha sido ya catalogado para la posteridad. En efecto, eso hacemos, traemos a Hernández ya refrescado en nuestro registro emotivo y ahora nos disponemos a apreciar los murales en el barrio San Isidro, inundados de consignas, versos y rostros, no solo de él, sino de otras imágenes que denotan la exigencia de libertad para los pueblos oprimidos, la necesidad de continuar las luchas contra las fuerzas represoras que nos victimizan. Nuestra memoria juvenil no solo ha quedado despertada, sino además reforzada, revitalizada como en aquellos años de 1970 y 1980 cuando después de escuchar a Serrat, leíamos sobre revoluciones populares, pero también salíamos a las calles a participar en protestas, grandes o pequeñas, pero nuestras, en nuestra Orihuela, perdón, nuestro querido Hermosillo… Orihuela-Alicante, España, mayo 2023 Por Manuel Murrieta Saldívar
Con permiso del autor: http://www.manuelmurrietasaldivar.com/poecronicas/todo-es-normal.html Manuel Camacho, oriundo de la ciudad de México, se graduó de la Universidad Estatal de California en Northridge, donde obtuvo una maestría y otra en la Universidad de Pepperdine. Es profesor de español para nativohablantes en San Joaquín Delta College. Sus cuentos y poemas se publican en la revista mensual Joaquín de Stockton y del portal Culturadoor.com producido desde California State University-Stanislaus, en el área de Modesto. Es teatrero y contador de historias orales en lo que ha producido su magnífico drama Across the Border con Camacho, representada ya en varios teatros. Como cuentista es excepcional, así lo muestra su colección de cuentos bilingüe ¿Tienes papeles? …Got Papers? (Editorial Orbis Press, 2020). Y, como poeta, tiene larga trayectoria y una enorme producción tal y como se recopila en este su primer poemario publicado, Todo es normal/Everything is normal, también bilingüe, recién producido igualmente por la Editorial Orbis Press, de Turlock, California, el pasado mes de abril y ya en circulación. El poemario cuenta con 204 páginas y es el número 15 de la “Serie Sentimiento” de esta editorial. La poesía de Camacho es irreverente, desmitificadora, a veces recordando el mejor estilo de la “antipoesía” del poeta chileno Nicanor Parra, por su realismo, ironía, sátira de los sistemas de control que nos dominan y victimizan a nosotros, los desamparados seres humanos en su vivir cotidiano. Además, rompe con los estilos tradicionales de la rima, la puntuación, la estructuración de estrofas y versos ordenados, lo cual produce sin seguir un patrón armónico y sin métrica aparente. Camacho nos habla de obreros esclavizados, de exigencias amorosas para limpiar el baño, no coloca puntos al final de cada línea, pero inicia con mayúsculas la siguiente. No nos conmueve con atardeceres en lontananza ni con bellezas femeninas idealizadas, sino que denuncia masacres en el “México lindo y querido” o invita al amor al morder higos eróticos. De esta manera, Camacho denuncia sin metáforas que tergiversen la realidad social, lo hace sin pena ni contenciones apuntando a los asesinos, así, con esas palabras, asesino, tres o cuatro veces repetida, asesinos de mujeres, dictadores asesinos o asesinos universales. Un ejemplo de ello es el poema “Elegía por Miroslava” en alusión a la periodista mexicana Miroslava Breach, asesinada por sus reportajes de investigación que denuncian la violación a derechos humanos y el tráfico de drogas. El poema cierra con esta estrofa: Ella será tu sombra Ella será tu verdugo Ella quien te condena Ella se llama Miroslava Ella es la palabra Ella es la voz Ella es la verdad Ella es la que te llama ¡ASESINO! ¡ASESINO! ¡ASESINO! Todo es normal/Everything is normal, pues, es un poemario urgente, necesario y vital que hacía falta en las letras migrantes, chicanas y de los latinos que viven y sobreviven al menos entre dos lenguas y varias culturas dentro de la Unión Americana. Más información y para adquirirlo, consulte este enlace en Amazon: https://www.amazon.com/Todo-normal-Poes%C3%ADa-Everything-Spanish/dp/1931139857?ref_=ast_author_dp Keyes, California, Junio 2023 |
Manuel Murrieta Saldivar
Archives
August 2023
|






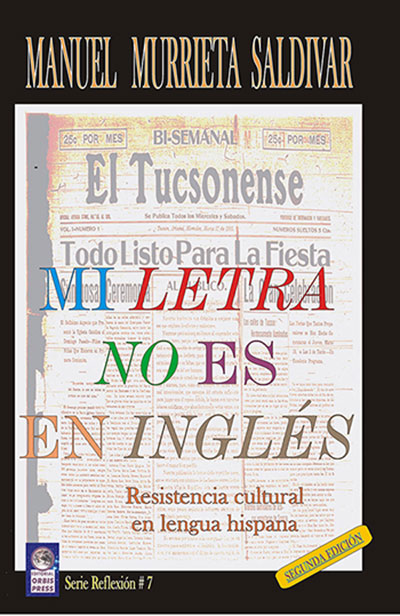

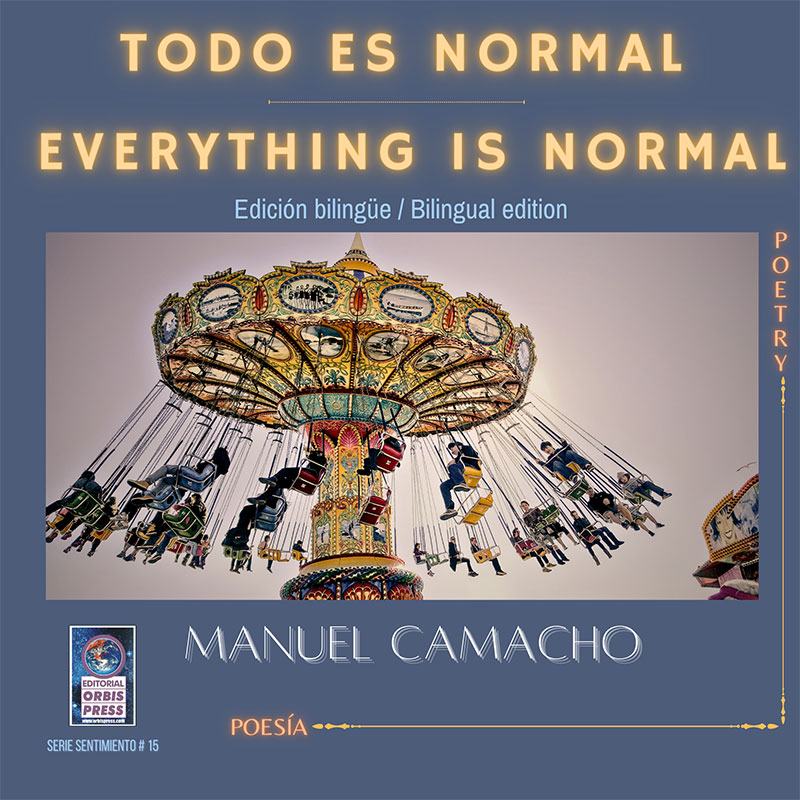
 RSS Feed
RSS Feed