|
En la memoria del cuerpo
Tenía noción de que la esencia del universo era musical. H. A. Murena Una tarde de lluvia del año mil novecientos ochenta y siete, en cierta casa de Guadalajara, alguien puso a girar un negro disco. De las líneas, de los surcos, comenzó a escucharse la música más bella. No sabía de quién era, pero luego recordé que hacía muchos años yo había escuchado esos mismos acordes. Fui entonces hacia mi infancia y supe. En las vacaciones de la primavera de mil novecientos setenta y tres llegó el rumor de que un seminarista había sido expulsado de sus estudios y que venía a encontrarse consigo mismo al barrio. La primera vez que lo vi fue de lejos: estaba yo en lo alto de un promontorio de ladrillos y él, con su sotana negra caminaba en la acera de enfrente. Ignoro ahora, a esta larga distancia del tiempo, si era verdad que lo habían “expulsado” del Seminario de Zapotlán. Lo cierto: caminaba y se le notaba la paz en el cuerpo y en el espíritu. Lo miré con curiosidad. Y él sintió mi mirada. Volteó hacia mí y levantó la mano a manera de saludo. Vi en su moreno rostro una dulce y amable sonrisa. No tengo idea ahora de su edad, pero era joven. Yo levanté la mano y respondí el saludo. Luego se fue a perder en la entrada de una casa. No lo miré sino hasta tres días después, cuando conversaba con otros niños. Curioso como soy: fui. El seminarista les hacía la invitación para que acudieran esa tarde a escuchar las Sagradas Escrituras. Les invitaba, pues, a aprender rezos el Catecismo. Había yo hecho mi primera comunión no hacía mucho y en seguida y sin consultar a mis padres le dije Sí. Acudimos unos diez niños. En medio de un patio lleno de sol, pero cubierto por la sombra de un alto guayabo nos sentamos en esas sillas que les llaman “sillas chiquitas”. Ya en plena reunión, el seminaristas hizo un ritual y trajo en sus manos un libro gordo y comenzó —tenía una dulce voz, lo recuerdo— a leer. Escuchamos todos los de la reunión la Palabra. Luego el seminarista besó sus páginas y guardó el libro. Nos miró fijamente. Para, acto seguido, comenzar a ofrecernos una amplia explicación sobre la lectura. Yo me recuerdo embelesado. Yo iba y venía en sus palabras hacia todas partes. Yo me encontré —lo digo de verdad— muy bien esa tarde. Al siguiente día el mismo ritual, pero hubo —bien lo recuerdo— un agregado que, puedo decirlo ahora, me cambió la vida. El seminarista fue hacia el interior de la casa y trajo cargando un aparato. Luego supe que era un tocadiscos portátil. Lo puso en la pequeña mesa que le auxiliaba en sus charlas. Lo abrió y, también, vi que en su interior estaba un disco. Nos pidió que cerráramos los ojos. A mis oídos comenzó a llegar la más hermosa música. Nunca la había escuchado, sin embargo entró a mis oídos, a mi cuerpo y modificó todo lo que era yo a esa edad. Dejó rodar el disco —así lo imaginé— y lo que surgía se elevó hacia el cielo y luego bajó a mi cuerpo. Fui música. Me convertí en un ser musical. Me emocionó en su totalidad. De ese patío lleno de música salí para venir a este departamento. Ahora mismo escuchó la melodía que de niño escuché. No tenía idea de quién era. Solamente me dejé llevar y lo supe. Había ido y venido: la música me llevaba a la infancia y me trajo de nuevo aquí. No es necesario haber escuchado toda la obra de un músico para poder hablar de él. Si no ha escuchado con todo el cuerpo una obra musical se guarda en la memoria y logra uno saber todo. Supe yo que conocía a Bach. Era un ser cercano a mi espíritu. Era parte de mí y a una larga distancia de tiempo lo reconocí como a alguien que se estima y se ama. Ahora mismo me tiendo al centro de la sala del departamento y vuelvo al polvo del patio donde el sol brillaba con toda intensidad. Miro, entre las ramas del guayabo, la música de Bach. Me tiro al piso en el departamento en mil novecientos ochenta y siete para escuchar mejor. Escucha mi cuerpo. Siente. Vibra. Se estremece. Reconoce. Es la vuelta y el retorno. Es ser y dejar de ser. Ausencia y presencia. Mirada y ceguera. Vida y muerte. ¿Es verdad lo que dice Murena? ¿La esencia del universo es musical? Hay un patio de luz. Brilla con toda intensidad. La luz cae en mi cuerpo y me vuelve resplandeciente. Cae a mis oídos las palabras que ahora lee el seminarista. Su voz viene de lejos. Es dulce y amable. Miro su mano levantarse al otro lado de la calle y me saluda. Yo elevo el brazo y respondo. Hay mucha luz ahora mismo en el departamento. Se ha inundado de luz y de música. Escucho las palabras que surgen de las Escrituras. Soy escritura. Una y otra vez la tarde se repitió. Y escuchamos de nuevo las Sagradas Escrituras y nuevos discos. En la primavera de mil novecientos setenta y tres fui muchos y uno. ¿Estoy allí —ahora que escribo estas líneas— en el patio de sol? © Víctor Manuel Pazarín
0 Comments
El drama de Bruno
Víctor Manuel Pazarín Estaba, entonces, El sorprendente Hombre araña, publicado por La Prensa; sin embargo también había historietas de lujo que describían las aventuras en Ciudad Gótica de El Hombre murciélago. Pero esas no las podía comprar, ni alquilar en el quiosco del portal Hidalgo o el Iturbide, donde una mañana —ya lejanísima— me encontré un compendio de biografías de pintores del mundo (editado por Selecciones del Reader’s Digest) en el que, por cierto, incluían a José Clemente Orozco. En realidad las historietas de Batman eran obras norteamericanas traducidas al castellano (o en inglés), con impecables páginas a todo color y magistralmente dibujadas. De las que estoy hablando, no se podían conseguir en Zapotlán. No obstante, una mañana me encontré una enorme pila en una casa antigua en el centro de Zapotlán, ubicada en las inmediaciones del Palacio de los Olotes. Casa de niños ricos, tenía un espacio dedicado exclusivamente a ellos, fue allí donde vi alteros enormes de historietas que, desde que las descubrí, me sedujeron. La vez primera que las vi, me entretuve un largo tiempo en sus páginas y, al mismo tiempo, hice un apartado de los ejemplares que más me habían gustado. Las escondí para, con el tiempo, sacarlas de ese deslumbrante lugar. Aún recuerdo esa mañana cuando extraje los primeros ejemplares. Me recuerdo temblando de miedo y emoción. Las manos y la frente me sudaban. Las piernas me trastabillan, pero se volvían fuertes en su andar. Me urgía, en todo caso, salir de esa casa. Alejarme de allí a toda prisa. Desaparecer… Con el tiempo me hice de una buena colección de lujosas historietas. Yo en lo personal y con mis propios peculios hice que creciera aún más. Las mías eran baratas, populares, pero muy apreciables. Ya no podría nombrar a cada una ni tampoco a todos los superhéroes de los que tenía yo conocimiento a través de sus aventuras. Podría hacer una larga lista, con la que podría llenar varias páginas. Diré solamente que mi infancia y adolescencia estuvo poblada de esos personajes y que pasé hermosas tardes solitarias leyendo una y otra vez las que más me gustaban. Fueron cientos de personajes, pero siempre se quedó uno, el principal, el más impresionante de ellos: Batman. De los superhéroes surgidos al final de la década de los años treinta del siglo pasado, casi todos ligados de alguna manera a la guerra mundial, sin duda el más interesante desde muchos puntos de vista es Bruno Díaz, es el hombre murciélago, es Batman. Si como (casi) todos se comenzamos a leer historietas en la infancia, es seguro que la historia del pequeño Bruno nos impactará. Niño rico, sí, pero niño. Bruno vive un drama que a cualquiera le toca. A nadie le es indiferente que a un niño le asesinen a sus padres. Y a mí —como a la mayoría— esas muertes me dolieron y, de algún modo, me siguen lastimando. De ese posible drama real aparece el enganche al personaje: el pequeño Bruno es como cualquiera de los niños del mundo. Todos estamos expuestos —lo sabemos— a sufrir ese dolor. Y es el dolor de la muerte de los padres el que llama en primer lugar la atención a cualquier lector. El comienzo de la historia del hombre murciélago de Ciudad Gótica plantea un drama universal: la muerte. La ciudad es otro punto a mirar. Es Nueva York, pero no es Nueva York. Es cualquier otra gran ciudad. Ciudad Gótica es un invento certero: se acerca y se aleja de la realidad. Está la muerte de los padres, sí, pero no en una ciudad real, sino creada y muy particular. De las particularidades nace la novedad. Y la historia de Batman es —y será siempre— una novedad ya que, luego de crecer y convertirse en hombre, el niño huérfano busca vengar la muerte de sus padres y a la vez hacer justicia. Venganza y justicia se unen. Es entonces Batman un personaje que se involucra con la sociedad. Hay en este espacio uno que implica a la política. Bruno Díaz un empresario importante ligado a la alcaldía de Ciudad Gótica. Tiene esta historia un acercamiento a la realidad aunque sea ficticia. Eso no ocurre en otras historias de superhéroes. Bruno Díaz no es, por otra parte, sin la máscara, sin el disfraz. Está eso también. Se tiene que transformar para ser otro y el mismo. Y no tiene súper poderes, no. Es tan humano como cualquiera aunque tiene habilidades y trucos que lo hacen distinto. Y está la noche. Es de la oscuridad y a la noche profunda va este ser extraño. Se tiene que enmascarar, travestir para estar acorde al paisaje de la ciudad. La máscara es significativa. No es cualquier máscara. Es de la de un animal poco apreciado. Y la máscara, luego entonces, pone a Batman dentro del campo de la antropología. Geneviève Allard y Pierre Lefort, en su libro La máscara (FCE, 1988), dicen: “El hombre no es el único en utilizar (o hacer la comedia de la máscara), pues también el animal puede, instintivamente, hacerlo. Gracias a la movilidad de las máscaras surge una asombrosa analogía entre el hombre y el animal, pues éste último piensa, aunque sin saberlo..., pero es el mismo instinto, el del hombre y el animal, el que une sus máscaras psicológicas...”, ya que “El portador de una máscara se identifica siempre (o tiende a identificarse) con lo que representa. El disfraz es una imitación, y por tanto adopción de una apariencia definida o engañosa; en el hombre se trata de una metamorfosis. La razón esencial de una máscara es tomar un rostro, adaptarlo al propio comportamiento y hacerse pasar por otro. Se crea así una ilusión, se quiere ser otro o bien se hace pasar por otro...”. Tenía yo la edad de Bruno Díaz cuando leí por vez primera su drama. Ya han pasado más de cuarenta años de que en esa casa de niños ricos me encontré con él. Desde entonces no se ha separado de mi vida y fue allí donde reafirmé mis deseos de leer, y, sin saberlo —y junto a las radionovelas que escuchaba con mi padre todas las mañanas— también las ganas de narrar historias, de ser escritor. © Víctor Manuel Pazarín |
Víctor Manuel Pazarín
Archives
June 2020
|
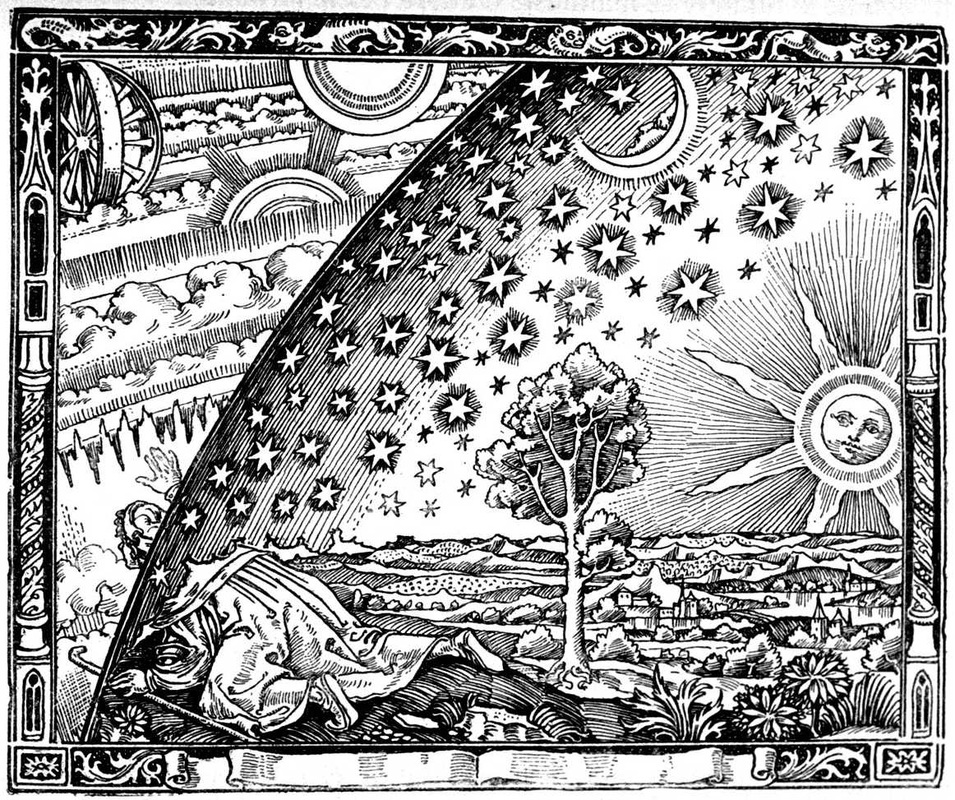

 RSS Feed
RSS Feed