|
Una historia de Gala
Por Kepa Uriberri I Hacía días que cada cuál competía por ser más caluroso que el anterior. Tal vez por eso, agobiada por el calor (o agobiado, yo no puedo dar fe, sólo me baso en antecedentes que después se hicieron públicos), cayo del techo, desde el piso trece y logró planear hasta aterrizar sin demasiado daño en el piso hirviente de la acera. Ahí quedó fatigada de calor, quizás herida y enceguecida por la luz que reverberaba sobre suelo del medio día. Poco a poco se comenzó a juntar un pequeño corrillo de curiosos, que la miraban con cierto temor y un poco de asco. Alguien dijo, con aparente conocimiento: "Hay que capturarlo y entregarlo a la autoridad pertinente, porque estos animalitos suelen transmitir la rabia". Varios tomaron sus teléfonos personales y comenzaron a llamar, unos al SAG, otros al ISP, también al SAF, a la ONEMI, al Ministerio de Salud, al de Medio Ambiente y en fin a muchos otros, de acuerdo a la imaginación de cada uno. Mientras tanto, el corrillo observaba al pequeño animal, que de tanto en tanto alzaba la cabeza y daba unos pocos pasos torpes provocando cierto desbande de la concurrencia. Uno más dijo: "Hay que conseguir una caja para echarlo adentro y que no escape". Unos seguían llamando por teléfono, muchos observaban. Otro aprobó la idea de meterlo en una caja, pero nadie tenía una, de manera que el animal y sus observadores continuaban, unos mirando y el otro fatigando su desgracia en el pavimento caliente. Yanela entró a mi oficina y me puso al tanto de lo que estaba sucediendo a los pies de la oficina. Me dijo, con cierto escándalo: "Nadie hace nada. Todos esperan que vaya otro y traiga una caja para capturarlo. Imagino que tienen terror de que los muerda o algo así". Entonces le contesté: "Bueno, entonces consígueme cualquier caja, de lo que sea, y yo lo meto adentro". Me trajo una caja rota de puré de papas deshidratadas. "No encuentro otra" aseguró. Bajé a la calle con la caja, bastante feble y destartalada. Ahí estaba el corrillo de mirones, algunos llamando por teléfono, quizás al SAG o la ONEMI o a algún Ministerio, otros sólo viendo la agonía de un pequeño murciélago y varios disfrutando de la emoción de vértigo de tener un animal potencialmente peligroso tan cerca. Me metí en medio del corrillo, con mi caja frágil de puré, me acuclillé junto al animal y le mostré su futura jaula. Creo que lo agradeció, por dos razones bien obvias: La primera es que vio el amparo de la oscuridad, que es su hábitat natural y la segunda fue la promesa de frescura del interior de la caja, de manera que no fue necesario, como había sospechado, empujarlo de algún modo al interior. Al ver la ansiada sombra oscura, corrió a refugiarse en el rincón más profundo. Oí alrededor mío un "¡Oh!" admirado, o tal vez desilusionado, de manera que al incorporarme, todos los curiosos se habían ido. Cerré, como fue posible, y sellé con cinta de embalaje, la caja de puré, ahora morada del vampiro y se la entregué al conserje del edificio. Le dije: "Aquí le dejo al animalito. Voy a mi oficina a buscar a quién hay que reportar el hallazgo, para que lo vengan a buscar y vean si está infectado con hidrofobia de manera que tomen las medidas que corresponda". El conserje tomó la caja sellada, la miró con tristeza y dijo: "¡Pobrecito!", nada más. II Hacía un rato que veía a la gente reunida ahí alrededor del pobre pajarito que había caído desde el techo del edificio. Trece pisos de caída libre, aunque estos aparatitos con sus alitas de membrana, de seguro, algo podrán planear y por eso no quedó reventado en la vereda. De todos modos me producía mucha tristeza que nadie lo socorriera, o que lo levantaran del suelo ardiente por el calor que venía haciendo. Pensaba que habría caído de su nido, donde a lo mejor tendría una familia: Hijitos, una pareja, o una madre... ¡No sé!, a los que echaría de menos. Me produjo admiración el caballero del segundo que bajó decidido, con una caja pequeña de cartón delgado y con decisión lo metió dentro, salvándolo de los curiosos. Me dio pena cuando me lo entregó y dijo que podía ser peligroso o estar enfermo grave y que iba a buscar a quien entregarlo para que lo estudiaran y me lo dejó en custodia, casi como si fuera una piedra o un cartucho de dinamita que podía explotar en cualquier momento y no como un pajarito en desgracia. Lo dejé encima del mesón de mármol, en un rincón fresco, para que estuviera cómodo. Lo sentía moverse inquieto en el interior y creí que tal vez le faltaba el aire ahí dentro con la caja tan cerrada, así es que le abrí unos pequeños portillos a la caja para que el pajarito respirara. Al rato lo vi asomar una de sus patitas delanteras, tratando de trepar por la caja o a lo mejor, de colgarse boca abajo como hacen para dormir. "¡Pobrecito!" pensé, "¡Como estará de cansado después de esta aventura tan terrible para él!". Alrededor de las seis de la tarde, el caballero del segundo salió del edificio y me aseguró que ya había avisado a la municipalidad, para que lo vinieran a buscar y que posiblemente pasarían al día siguiente durante la mañana. El animalito parecía estar durmiendo porque hacía mucho que no lo oía moverse, ahí encerrado. A las diez llegó mi compañero a tomar el turno, para que yo me fuera a mi casa. "¿Qué hace un puré de papas ahí?" me preguntó. Le expliqué que no. Que era un murciélago y lo puse al día en el asunto. "¡Ah que asco" dijo, "échalo a la basura no más y di que lo entregaste. Yo no me voy a quedar aquí toda la noche con esa cochinada". Tuve miedo de dejárselo y que matara y tirara a la basura al pobrecito, así es que le dije: "Mejor me lo llevo a mi casa y mañana lo traigo". Mi compañero se rio de mí, pero se alegró de que no se lo dejara. Camino a casa, en el bus, llevaba la caja en la mano y a veces sentía cómo asomaba una patita por los portillos que le había hecho para respirar, y mientras iba oscureciendo sentía que el pobre animal encerrado se despertaba. De repente lo vi sacar su lengüita rosada y después oí que silbaba muy agudo. Pensé que tendría hambre. Pero no sólo eso. Además sentí ternura y me di cuenta que me estaba encariñando con el pajarito por su desgracia. Entonces quise ponerle un nombre. Me dije que no iba a llamar Murciélago a un murciélago, porque era como no ponerle nada, pero no se me ocurría otro nombre. Cualquiera que se me ocurría me sonaba ridículo: Pepe... Pepe murciélago... no. Néstor... No: Era muy chico para un nombre tan sonoro. Silva... porque silbaba, pero el problema es que ese era un apellido; igual era necesario un nombre. Entonces se me ocurrió una idea: Lo llamaría Murciégalo, que era como un cambio, que muchos hacían porque les costaba decir murciélago. Me gustó: "Murciégalo el murciélago". El resto del viaje me fui contento y cada tanto rato le daba golpecitos suaves a la caja y le decía su nombre, para que se fuera acostumbrando: "Murciégalo... Murciégalo..." y a veces creía que me respondía con un silbido, o moviendo las patitas y rascando la jaula. Vivo solo, en una casita pequeña, de media agua, con dos espacios: Uno es mi dormitorio y en el otro se distribuye la cocina y los sanitarios. Cada uno de los espacios tiene una ventana alta y el techo de calamina no tiene aislación de manera que entre las rendijas, cuando enciendo la luz, se meten las polillas. Ahora había una de esas grandes que revoloteaba en torno a la ampolleta que colgaba del techo. Con un diario antiguo le di un golpe y la dejé medio aturdida. Abrí con cuidado la caja de Murciégalo, para que no se escapara y metí dentro a la polilla que apenas pataleaba y cerré la abertura. Al poco rato sentí unos movimientos como aleteos que eran demasiado fuertes para ser de la polilla y después un silencio absoluto. Tuve curiosidad por ver qué había pasado, pero me contuve. Murciégalo al fin de cuentas no era mío, sino de la municipalidad, o bien del caballero del segundo y yo sólo tenía la misión de cuidarlo, de manera que no podía correr el riesgo de que escapara. Me dormí pensando en él. ¿Se habría comido la polilla? Yo había oído que estos animalitos se alimentan de polillas y otros bichos nocturnos, o que a veces se metían a los gallineros y le chupaban la sangre a las gallinas, mordiéndoles muy suavemente las patas. O también que sorprendían a los perros y gatos que dormían a la intemperie, durante el sueño y le sorbían, suavecito, la sangre de las orejas o del pescuezo si eran de pelo muy corto. De este modo, cuando tenían la rabia, se la pegaban a esas mascotas y por eso los controlaban. ¿Y si tenía la enfermedad? ¿Lo sacrificarían?¡pobrecito! ¿Qué culpa tenía él?. Al fin, me dormí preocupado por Murciégalo. Me dije que, de seguro, lo iban a sacrificar. Soñé que durante la noche se escapaba y salía por las rendijas del techo y que se alimentaba hasta la saciedad de sangre de tanto animalito callejero que hay en el barrio. Volvía lleno y satisfecho a su caja donde se dormía colgado de los agujeros del respiradero. Al despertar, la caja estaba allá donde la había dejado, sin daño alguno, pero el recuerdo del sueño me inquietaba así fue que decidí mirar su interior por ver si Murciégalo estaba bien ahí dentro. Abrí lentamente la jaula. No se sentía ruido ni movimiento. Levanté la aleta rota del costado para ver al animal y estaba ahí. A su lado estaba, descabezada, la polilla que le había echado, y la cáscara vacía del estómago, con las alas pegadas. Levantó la cabecita y me miró con sus ojillos muy negros y brillantes. Sacó su lengua roja y la agitó con suavidad. Imaginé que era un saludo de agradecimiento. Entonces, como un resorte, inesperadamente, dio un brinco y salió de la caja aleteando y se pegó, enterrando sus pequeñas garras con fuerza a la camisa de franela de mi pijama. En ese instante, sentí miedo y asco. No me atrevía a tocarlo. Le puse la boca de la caja encima, y lo sacudí para que se soltara y quedara otra vez cautivo, pero no resultó. Siempre con la caja sobre el bicho, para que no se escapara, fui a buscar la toalla y se la puse encima y a través de esta lo agarré y lo tiré hasta que se soltó. Se sacudía y meneaba la cabeza y las patitas para librarse, pero no pudo. Lo miré con atención y le dije: "¡Malagradecido!", pero dudo que me haya entendido. Quizás sí comprendió la actitud y que, por lo tanto, yo no quería hacerle daño. Antes de meterlo, de nuevo, a su caja, lo observé con atención y me di cuenta que el nombre estaba mal: Debía ser "Murciégala". Quizás ese hecho me produjo más compasión, porque en ese mismo momento decidí que no la iba a devolver. Mientras me hacía el desayuno, mientras me lavaba, mientras me afeitaba, mientras me peinaba, mientras me vestía, pensaba cómo iba a hacerlo para decirle al caballero del segundo que ¡No!. Que no iba a entregar a Murciégala para que la sacrificaran. Pero no encontraba la fórmula y me sentía cada vez más y más apenado y desesperado. Al fin cuando me baje del metro en la estación de la esquina del edificio donde trabajo, sentí que Murciégala revoloteaba al interior de la caja de puré y le dije: "No te agites. No te voy a entregar. Vamos a mentir". En la conserjería guardé la caja debajo del mesón, en un lugar ventilado pero escondido. A eso de las diez de la mañana llegó el caballero del segundo. Me preguntó sonriendo: "¿Y... cómo está la mascota?". "¡Nooo!" le dije. "¡Ya se la llevaron ya! En la mañana tempranito pasó una señorita de la municipalidad, que dijo que se llamaba algo de Margarita Noséqué y se lo llevó. Dijo algo de que parece que estaba muerto ya, porque ni se movía y meneó la caja así, y se fue". El caballero del segundo se sonrió, dijo algo divertido que ni recuerdo y se metió en el ascensor. Yo le di unos golpecitos suaves a la caja para tranquilizar a la Gala (ahora le acorté el nombre, para que fuera más fácil, ya que desde ese momento era mi mascota, mi compañera). Cuando vino la verdadera señorita de la municipalidad, le dije que el animalito se había escapado, que había hecho un forado así de este tamaño en la caja, durante la noche, y que al llegar en la mañana ya no estaba. "Bueno" dijo, "si ven más especímenes: Avisan al mismo número telefónico" y se fue, yo creo que aliviada de no tener que cargar con un bicharraco tan desagradable, porque todos piensan de ese modo. Esa noche dejé salir a Gala de su caja, para que conociera el lugar y se acostumbrara. Ahí mismo, al vuelo, cazó y se comió tres polillas. Volaba con una precisión que no se estrellaba con nada. Cuando parecía que ya iba a chocar con la ventana pegaba un chiflido suavecito y doblaba justo antes de golpearse. A veces pasaba rozando mi cabeza y se elevaba y así hasta que estuvo satisfecha de comer y volar. Entonces se paró boca abajo en uno de los palos del techo y me miró, como que me saludara, con sus brillantes ojitos negros, tan negros como la noche y tan brillantes como una estrellita. Dio unos chiflidos suaves, sacó la punta de su lengüita roja y filuda y cerró los ojos. Creo que se durmió. La dejé tranquila harto rato mientras yo veía televisión y comía. Después, suavemente, tratando de no despertarla, la metí en su caja y la dejé guardada. Así lo hice varios días, hasta que al fin siempre se colgaba a dormir en el mismo palo del techo. Entonces dije: "Ya se acostumbró. Ya no se va a arrancar" y la dejé ahí. A la mañana siguiente estaba siempre donde mismo. Igual en la noche cuando llegaba de vuelta a la casa. Gala ya era de ahí. A eso de la media noche, se despertaba solita, cazaba comía y se colgaba a dormir, yo le hablaba de mi día y mi trabajo y Gala silbaba. Una medianoche me miró con sus ojos negros preciosos y silbando se coló sin tropezar por una rendija del techo y se fue. Yo me entristecí mucho y pensé que la había perdido. Pero me consolé diciendo: "¡Qué diablos! Al fin de cuentas Gala también era una persona libre, que merecía buscar su propia suerte". Esa madrugada, quizás serían las cinco, porque aún no amanecía, sentí un golpe muy suave en el torso, mientras dormía. Me desperté asustado. Miré qué había sucedido y ahí, sobre mi pecho estaba Gala, agarrada de la ropa de cama y me miraba fijo con sus ojos como brasas de fuego negro y silbaba alguna especie de melodía, en tanto su lengua roja y filuda bailaba asomada de su boca pequeña. Así estuvo durante un rato, mientras yo, sorprendido, la observaba en silencio. De repente, alzó el vuelo, no más, y se fue a colgar de los pies en su palo de siempre. Cerró los ojos y pareció dormirse. Sólo le dije: "Buenas noches Gala, que duermas mucho y bien". La cosa se repitió casi sin ningún cambio a la noche siguiente y a la otra y al fin se hizo rutina. Cada noche, al volver de sus correrías, venía a hablar conmigo y luego se colgaba de su palo y se dormía. Alguna noche creí que se había posado algo más cerca de mi cara, pero sólo lo creí. No estaba seguro. Pero pasando el tiempo noté que en verdad cada día, Gala se posaba más y más cerca. Alguna noche cualquiera, no despertó a la media noche para salir de cacerías. Me extrañó. Pensé que quizás estaba enferma y se lo pregunté: "¿Qué te ocurre, Gala?" pero continuó colgada. Me acerqué, le acaricié su cabecita y su lomo pequeño. Sin abrir los ojos, silbó alguna melodía muy suave, como si agradeciera las caricias. Entonces sólo le dije: "Buenas noches Gala, que duermas mucho y bien". Esa madrugada desperté oyendo sus silbidos a la hora de siempre, pero no estaba sobre mi pecho. La busqué y no la encontré, pero cuando volvió a silbar la suave melodía con que la noche anterior me había agradecido las caricias, la oí junto a mi oído izquierdo: Estaba ahí agarrada a mi hombro. Con dificultad pude verla girando la cabeza y apartándola hacia la derecha. Sus ojos de fuego negro me miraban como si me desearan y su lengüita filuda y roja bailoteaba como si quisiera besarme. ¡Sentí terror! Pero luego me tranquilicé: "Es que he visto demasiadas de vampiros", me dije. Mientras me afeitaba creí ver las marcas de su beso en mi cuello. Me reí de mí mismo. "¡Qué ridículo!" me dije y continué mi faena. Pero al echarme la loción, los puntitos rojos que interpreté como el beso de Gala, me ardieron. De todos modos me dije que me habría pasado a llevar algún granito y me habría hecho una herida muy pequeña con la hoja de afeitar. Sin embargo, cuando la estupidez se clava en la mente, es enormemente más persistente que la misma realidad. Mientra iba en el bus y luego en el metro, sin nada que hacer, volvía una y otra vez a pensar en el beso de Gala. Hacía un esfuerzo por no pensar en ello y me hablaba, en silencio, a mi mismo de ese pasajero que sonríe mientras lee su libro, o de aquel otro que va cantando la música que le transmite, al oído, el celular, y también de lo rojo que tiene el cuello esa señora: "Tal vez una vampira le ha estado succionando la sangre por las noches". "¡Ay no!. Otra vez" y vuelta a buscar otras entretenciones, pero al rato estaba, de nuevo, pensando en la enfermedad de la rabia y lo horrible que sería tener una enorme sed y aborrecer el agua. Me decía entonces que tenía que deshacerme de Gala. "¿Pero cómo?" Ella ya vive ahí en mi casa y entra por cualquier rendija. Si me está traicionando, entonces estará prevenida y no dejará que la atrape. "¿Y si me equivoco y en realidad ella sólo me ama porque he sido bueno con ella?". Me veía en esos pensamientos obsesivos y locos, matando a Gala de un pisotón, dentro de su caja de puré. Pero ya no tenía la caja, ya no era necesaria. Además jamás podría matar a una persona. Menos si ha sido mi compañía durante, ya, un buen tiempo. Y en fin, todo es sólo paranoia mía. Así dejé pasar algunos días desechando pensamientos que me decía eran obsesivos. Pero volvían y cada madrugada despertaba con el beso de Gala, posada sobre mi hombro. Después me decía que tenía que darme a la razón, cuando me ponía la loción y esos puntitos rojos persistentes me ardían. Mientras desayunaba, veía a Gala colgada del techo, satisfecha e inocente y me decía que era cariñosa, que todo estaba bien. No obstante, el persistir en estos pensamientos me irritaba cada vez más. "¿Por qué mierdas, sigo pensando en esta estupidez? ¿Por qué no hago algo de una buena vez y me deshago de Gala?". Pero por extraño que parezca, mientras más lo pensaba y trataba de explicarlo o de tomar alguna acción, menos lo entendía, más apegado me sentía a Gala y más creía necesitarla. A veces en las mañanas su presencia era tan suave y liviana que creía que no estaba ahí, entonces la buscaba desesperado, hasta que la encontraba otra vez, acurrucada en el pliegue de mi hombro con el cuello, como si hubiera estado buscando el calor de mi cuerpo y sentía, otra vez alivio. Después pensaba que no era buena esta situación y me irritaba. Cada vez que me irritaba sentía más odio por la cuestión y casi por mí mismo, pero no por Gala a la que creía amar cada vez más: Era tan pequeña e inocente, tan desvalida y agradecida de la protección que le brindaba. Y ahí estaba otra vez la paradoja, me enfurecía ese pensamiento: "¡Es sólo un animalucho asqueroso!". En mi puesto de trabajo rendía mal. Olvidaba lo que tenía que hacer y sólo pensaba en el dilema de Gala. Cuando me llamaba la atención el mayordomo caía en un estado de profunda ira, contra él, contra Gala que lo causaba y contra mí que dejaba que esto ocurriera. En cierta ocasión, que olvidé entregar ciertos correos urgentes a varios comuneros y se quejaron, el mayordomo me retó como si fuera un niño. Estuve a punto de lanzarme a su cuello y estrangularlo, pero de algún modo me contuve, pero con tal esfuerzo que me clave las uñas en la palma de las manos hasta sangrar. Fui al baño para mojarme las manos y lavarme la cara, a fin de tranquilizarme. Abrí la llave, metí las manos heridas bajo el chorro y sentí que me quemaba las palmas. Quise beber, entonces, directamente de la llave surtidora y sentí ardor en la boca y la legua. Igual bebí, porque sentía una sed abrasadora. Creí que esa agua estaba envenenada con ácido, porque me quemó como si hubiera tragado fuego puro. No sé por qué lo relacioné con el fuego negro y atrapador de los ojos de Gala. No pude tomar más agua y salí de ahí lleno de furia por no poder hacerlo. De vuelta a casa empujé con ira a un pasajero abajo del carro del metro, sin ningún motivo. Me peleé con una mujer por el asiento y con otro pasajero porque se me acercaba demasiado. Me molestaba y aumentaba mi irritación el bramido del tren y el zumbido de alarma de las puertas. Ya en mi casa quise tomar agua helada, pero no pude. La sed me enloquecía pero el líquido me quemaba la boca y las entrañas. Dormí poco y mal. Cuando cerraba los ojos veía un brillo intenso y quemante que no me permitía conciliar el sueño, y cuando a ratos lo lograba, cualquier sonido o el roce con la ropa de cama me despertaba. Al amanecer entró silbando Gala y se posó en mi pecho. Caminó sobre mí clavando sus pequeñas garras en mi cuerpo hasta que se acurrucó junto a mi cuello. Sentí como nunca una rabia profunda e incontrolable, mientras ella silbaba cerca de mi oído. Entonces rugí, lleno de furia: “¡Tú tienes la culpa! Me contagiaste la hidrofobia y por eso voy a morir quemado por dentro”. La agarré y la arranqué de mi cuello. Me miró con sus ojitos redondos y negros llenos de sorpresa. Aún tenía su lengua filuda roja de mi sangre. Chilló sorprendida mientras la arrojaba con ira contra el suelo y la pisé con toda la fuerza que da la furia. Quedó, ahí, reventada en un charco de sangre y espuma enorme, como si por dentro no hubiera tenido más sustancia que la sangre que había bebido durante su recorrido nocturno, pero yo pensé que era toda mía y sentí aún más ira, de manera que arrastre su pellejo y sus huesos frágiles por el suelo con mi pie hasta que todo no fue más que una masa roja sucia y espumosa. “¡Tú me obligaste! ¡Perdona! ¡Yo no tengo la culpa!” le grité furioso con ella, porque me había obligado a matarla. “¿Por qué lo hiciste?” le dije iracundo. “Si me hubieras dejado tranquilo esto no habría pasado. Tu sabes que yo te amaba”. Sentía que la cabeza se me iba a reventar, como si los sesos se hubieran hinchado y no cupieran dentro de la cavidad del cráneo. Los músculos parecían tener millares de agujas en su interior, que se clavaban con cualquier movimiento y los nervios los sentía hinchados como las venas de manera que sentía cada roce de la piel como un suplicio. Así llegué a mi puesto de trabajo. Quería cerrar los ojos porque no soportaba la luz, pero era peor. Parecía que llevara dentro de los párpados mil focos de luz más potentes que el sol mismo. Desesperado subí al último piso y de ahí salí a la terraza del décimo tercero sobre el techo del edificio. Me acerqué al borde y vi el espacio hasta la acera, allá a treinta metros, como si sólo fuera un flujo de continuidad de mi propio cuerpo adolorido, que me llamaba. Sentí que el bálsamo que aliviaría todos mis dolores sería la velocidad de la caída en ese vacío. Entonces salté. III Era cerca del medio día cuando oí la melodía característica del timbre de la oficina. Oí, también, los pasos de Yanela que acudía a la puerta. Me llegó el murmullo de las voces y los pasos de Yanela que venían hasta mi oficina. “Es el mayordomo” dijo. “Dice si puede hablar con usted”. Fui a la puerta y encontré al mayordomo que se sobaba las manos, nervioso. “Buenos días” lo saludé; “¿De qué se trataría?”. “Es que hace unos días cayó un murciélago del techo” dijo. “Sí. Lo recuerdo. Yo lo atrapé en una caja y lo enviamos a la municipalidad para que lo vieran. Me acuerdo bien”. Lo vi gesticular nervioso, como si no supiera de qué modo decir lo que debía. “¿Entonces?” dije para apurarlo. “Es que...” hizo un gesto tenso y movió la cabeza indeciso. Al fin dijo “Es que ahora cayó del techo otro murciélago y nadie se atreve a atraparlo y queríamos pedirle si usted...”. © Kepa Uriberri
0 Comments
Fatigando Ficciones
Por Kepa Uriberri Toqué a la puerta varias veces, con insistencia. La casa, una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía, parecía abandonada por lo silenciosa, pero yo sabía que estaban ahí, porque después de mucha insistencia enviándole mis cuentos y relatos, me había devuelto una notita, que yo quisiera imaginar de su puño y letra, aún cuando la mano era, obviamente, de alguna mujer, y muy distinta a su propia letra que yo vi tantas veces: "Está bien, Irizarri; lo espero mañana después de la cena, a eso de las diez" decía la nota y su nombre escrito con la misma mano, más abajo, iba acompañada de un garabato que evocaba su rúbrica. Al fin sentí que alguien, con cierta dificultad, fatigaba el picaporte del otro lado. Cuando la puerta se abrió, se asomó un gato de color anaranjado, que se restregaba contra una pierna, acompañada de un bastón. Mientras el dueño del gato, el bastón y la pierna terminaba de aparecer, pude ver al fondo de la galería un espejo antiguo que no sólo nos miraba, sino que multiplicaba la figura de ese amigo de siempre, que, ahí, se estudiaba con deleite, y también hoy lo acompañaba. El ciego (sin embargo, creo que podía ver bastante más de lo que parecía), apartó al gato con el bastón y me invitó a pasar. Nos sentamos en la biblioteca, en la que se siente el enorme peso de los libros; me ofreció té, después de beber unos sorbos rompió el hielo con el siguiente comentario, en su voz arrastrada y casi monótona: - Es algo más pequeña que la de Babilonia o la de Alejandría, pero todos estos volúmenes podrían resumirse, cada uno en un breve relato que los asumiera- e hizo un gesto abarcante con el bastón. Me llamó la atención entre todos aquellos libros, casi sacros, la edición falsa de mil novecientos diez y siete, de la Enciclopedia Anglo Americana. Faltaban en los estantes los tomos XLVI y XLVII, que más tarde vi abiertos sobre la mesa de trabajo. A modo de justificación absurda le digo, ofreciéndole el librito que le traía: - Quisiera creer que usted no me ha malquerido, o que al menos le hubiera gustado que le gustara alguno de mis trabajos-. Sé que jamás ocurrió, pero ahora toma el libro y hojea sus páginas que no lee o no puede. Me responde así, con su voz fatigada: - Pediré que me lo lean; en el intertanto puede estar seguro que este libro pervivirá más allá que cualquier cosa que haya escrito en el texto. - Sólo me queda el consuelo de saber que al menos ese trabajo puede ser el contrapeso de alguna obra inmortal-. Esa respuesta dolida me volvió a la reflexión, más que a la realidad y prefiguré nuestro futuro: El mío quizás no existiera. A él lo vi en aquella tercera ciudad desatinada donde nada tenía sentido, como si hubiera sido construida por los dioses que no se parecen, en absoluto, a los hombres. Un pájaro anidaba desde hacía siglos en su pecho, mientras colgaba de las ramazones de un viejo árbol que crecía de manera extraña en un barranco. Ya hacía mucho que habían desistido de lanzarle cuerdas para rescatarlo. - ¿Para qué?- me respondió, con la barbilla apoyada sobre las manos que sujetaban el bastón contra el suelo. - Si al fin todo suceso, todo lugar, concurre y converge a un solo punto, aunque quede oculto en un viejo sótano en la calle Garay. - ¡Dos!- le interrumpí. - ¿Qué dos?- preguntó hacia un lugar que divergía de la silla que yo ocupaba. - Son dos puntos, al menos. Usted mismo lo consagró. El otro se encuentra en el canto XXVII de la Araucana de Alonso de Ercilla. - Todos los recuerdos son el mismo recuerdo- dijo, como si estuviera evocando alguna antigua obra. - Entonces todos los hombres son el mismo hombre y todos los tiempos son el mismo tiempo y en este instante infinito, se está creando El Quijote al promediar dos mil diez y seis y usted no ha muerto hace treinta años en Roscommon. Tampoco el suplemento literario del Times ha publicado apenas media columna de piedad necrológica, en la que no hay epíteto laudatorio que no esté enmendado o definitivamente amonestado por un adverbio-. Esta reflexión que me nace casi sin pensar y la que recuerdo haber recordado tantas veces antes, me devuelve a la realidad y a la biblioteca que no esta en la casa quinta de la calle Gaona: Estoy en la Biblioteca Nacional de Santiago, en Alameda con McIver y usted está muerto desde mil novecientos ochenta y seis. Tal vez en muchos años más, alguien confundido por el paso del tiempo, quiera buscar la obra que yo le he regalado, y usted recibió condescendiente, entre los tomos de su biblioteca y de modo alguno la encontrará. I.I.I. Santiago, 14 de Junio de 2016 © Kepa Uriberri |
Kepa UriberriA mediados del siglo pasado, justo al centro de algún año, más frío que de costumbre, en medio de una nevazón inmisericorde, se dice que nació con un nombre cualquiera. Nunca fue nadie, ni ganó nada. Quizás sólo fue un soñador hasta comienzos de este siglo. Fue entonces cuando decidió llamarse Kepa Uriberri y escribir, también, para los demás. Hoy en día, sigue siendo un soñador y aún no ganó nada. Sólo siembra letras en el aire. Archives
August 2021
|
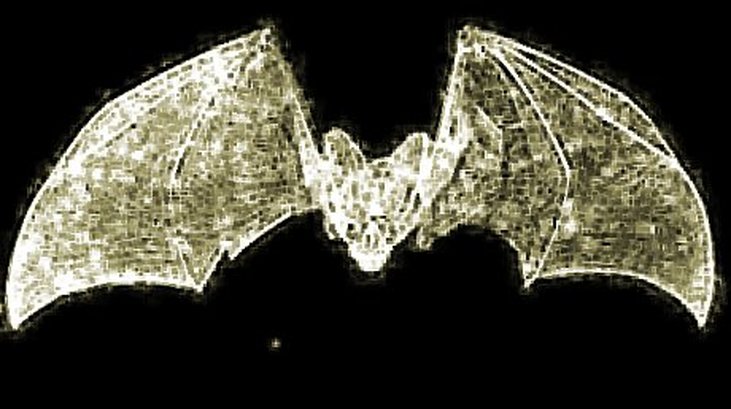

 RSS Feed
RSS Feed