|
Almuerzo
Por Kepa Uriberri Pensó: "No tengo nada que decirle". Después de tanto años juntos, cualquier cosa que dijera tendría tanto valor como el silencio que cada vez los envolvía de modo más estrecho. "Es que ya nos conocemos tanto, que no necesito decirle que estoy triste, preocupado, alegre, o contento. Ella ya lo sabe con sólo estar aquí, a mi lado", se dijo. Intentó recordar de que hablaban, qué se decían, en aquel tiempo, cuando eran muy jóvenes; pero no pudo. Sabía que conversaban; pero no de qué. No se acordaba. Tanto silencio le producía desazón. "Tal vez ya no me ama", pensó. Dijo: — ¿Estás enojado? — ¡No!— respondió y frunció el ceño sonriendo — ¿Por qué?. — Entonces ya no te intereso, nunca me hablas, no me miras. — No es cierto— alegó con un gesto que parecía lleno de culpa. Pensó: "Es que ya no sé de que hablar". Sintió que a la desazón que los unía se agregaba la culpa que consideraba injusta: "Hago lo más que puedo, pero no quisiera hablar idioteces por romper el silencio" pensó y sintió incomodidad. Para aliviarla tomó la botella de vino y se sirvió media copa. — ¿Quieres?— le ofreció acercando la botella a su copa que había estado vacía durante toda la comida. — ¿Te vas a tomar otra copa más? ¿No crees que ya tomaste suficiente? — No. Es media copita, apenas. — Pero ya te tomaste una copa antes de la comida y al menos dos copas más durante esta. Ahora te vas a tomar la cuarta. No quisiera que te convirtieras en un borracho. — ¿Me viste alguna vez borracho? ¿O con la lengua traposa? ¿O algo?. — Mmmm... No. Pero si te pones a tomar para no hablar conmigo, ya luego te vas a convertir en un borracho... para no hablar conmigo. Tomó aire en ademán de responder a la suposición que creía injusta, pero finalmente negó con la cabeza y pensó: "Mejor no decir nada. Ya sé como termina en conflicto esta conversación". — ¡Claro! Te callas porque sabes que tengo razón; ¿no es cierto?. ¡Siempre es igual!— agregó ella. No dijo nada. Sólo miró su plato, ya vacío. Ella dejó los cubiertos sobre el suyo donde aún había algo de ensalada y se levantó. Preguntó: — ¿Terminaste? No dijo nada. Pero hizo un gesto que quizás significaba: "¡Ya lo puedes ver!" o bien "¡Es obvio!; ¿no crees?". Ella tomó ambos platos y se fue a la cocina. Al rato volvió con un envase cerrado de yogur saborizado y una cuchara en una mano, y una naranja en la otra. Le puso la naranja delante a él y se sentó a abrir el envase yogur. Comió dos cucharadas y tomó la azucarera. Con la misma cuchara con que comía, le agregó azúcar al yogur. Él pensó que era desagradable que metiera la cuchara chupada y sucia de leche agria, al azúcar, de la que se serviría, contaminada, en su café. "Ella sabe que odio el yogur" se dijo. Sin hablar, cuando terminó su yogur, tomó su copa y salió a la terraza junto al jardín donde se sentó a tomar el sol del otoño. Ella se asomó al umbral del ventanal que sale al jardín. Dijo: — Me voy a recostar un ratito. Después podríamos ir a pasear al parque a la orilla del río. — Bueno... Desapareció al interior. Se recostó y encendió el televisor del dormitorio. Buscó con el control remoto hasta que encontró un programa donde una mujer gorda y baja se probaba trajes de novia. Una vendedora alta rubia, aún joven, la asesoraba haciendo observaciones crueles e irónicas. Se quedó mirando la pantalla, sin atención. Recordó su matrimonio. "¡Qué felices fuimos!" pensó. Se dio cuenta que había usado una forma pretérita conclusiva, que quizás delatara, sin haberse dado cuenta de ello, que ya no lo eran. O al menos ella ya no lo era. "¿Qué sucedería si se muriera?", se dijo. La interrogante que había saltado al centro de su pensamiento la sobresaltó. Sintió que esa sensación se había instalado en su pecho y creyó que era de miedo. Quiso reprimirla, hacerla desaparecer, pero no pudo. Sintió una soledad angustiosa, como si el hecho hubiera ocurrido en el mundo real. "¿Qué haría yo? ¿Cómo viviría sola?" y después imaginó, a modo de ejemplo, aunque intentaba rechazar la idea, que se dormía y al despertar, salía al jardín y lo encontraba ahí muerto. "¿Qué haría yo?" se preguntó. "¿A quién llamo? ¿A un médico?: para qué si ya está muerto. ¿A su familia? ¿A la mía? ¿A la funeraria?". Sintió una angustia intensa e intentó imaginar cómo se organizaba una muerte y todos sus eventos sociales anexos: Conseguir un ataúd, lavar y vestir decentemente al muerto, acomodarlo en su cajón, llevarlo a algún lugar donde velarlo, una iglesia para la ceremonia fúnebre y más. ¿Habría que sepultarlo? y ¿Donde? o incinerarlo. Todo eso sola, y sólo para quedarse sola para siempre. Los hijos ya no estaban. Se revolvió en la cama mientras en la pantalla la madre de la novia discutía con ella y la vendedora por los detalles del vestido de novia. Pensó: "¿Y para qué? Si después se muere". Creyó que ese pensamiento era frívolo y tonto. Se levantó y fue al jardín. Todavía tenía el control remoto en la mano. Él estaba ahí, semi recostado en la silla en una posición incómoda, con la cabeza caída hacia la derecha. Una mano descansaba sobre el estómago, mientras el otro brazo colgaba hacia el suelo. El cuerpo entero se inclinaba algo hacia aquel lado. La boca abierta, aunque no totalmente y los ojos apenas entornados, como si miraran al infinito, sin ver. La copa de vino estaba volcada en el suelo cerca del brazo que colgaba y proyectaba una mancha rojiza, no abundante, en el suelo. Sintió terror. Se acercó y lo tocó con el dedo índice en el hombro, casi como si quisiera no hacerlo. No sucedió nada. Entonces le dio un golpecito suave pero seco con el mismo dedo. No sucedió nada. "¡Mierdas!" pensó; "¡está muerto!" y lo llamó por su nombre en tanto le picaba, con el dedo cordial en la frente y luego en la mejilla. No pasaba nada. Con horror pensó: "¿Y ahora, que voy a hacer?", entonces con la mano libre lo agarró del hombro y lo remeció, mientras con la otra lo golpeó en la cabeza con el control remoto y le gritó: — ¡Huevón! ¡Imbécil! ¡no te mueras!. ¡No te puedes morir!. De repente el muerto se estremeció, se enderezó y dijo, sobresaltado: — ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién se murió?. Ella aspiró una sonora bocanada de aire, llena de espanto y dio un salto hacia atrás. — ¡Idiota! ¡Me asustaste! No estabas muerto... — Por supuesto que no. Me había quedado dormido. ¿Acaso querías que me muriera?. — No. ¡Por favor! no te mueras nunca, o al menos no antes que yo. — Voy a tratar— dijo y pensó: "Pero... ¿y qué haría yo si me quedara solo?". — ¿Y qué harías tú, si yo amaneciera muerta? — Me haría el desayuno yo mismo. — ¡Claro! y te buscarías una más joven de inmediato. Pero no te hagas ilusiones. No tengo planes de morir antes que tú. Los hombres siempre se mueren antes: El mundo está lleno de viudas. — ¿Por qué hablamos de muerte? ¿Acaso es que ya no tenemos otro futuro? ¿Te acuerdas de qué hablábamos cuando nos conocimos, cuando nos enamoramos, cuando nos casamos? — Sí. Pero todo lo que hablamos en aquel entonces ya lo realizamos. Mal o bien cumplimos todos los planes. Ahora no nos queda más que planear cómo salirnos del juego. — ¡Tú estas loca! ¿Es que piensas hacer planes de cómo morirnos? ¿Quieres hablar de suicidio? ¿O qué?. — No. De ningún modo. Pero a veces creo que nunca hablamos de nuestros miedos, nuestros temores. — Miedo ¿de qué?. ¿De que me muera durmiendo siesta?. ¿Miedo de que me convierta en un borrachín?. ¿Miedo de que nos estrellemos cuando manejo el auto?, ¿de que me convierta en un viejo mañoso?, ¿o de que pierda la razón y me transforme en un niño o un loco? — Quizás todo eso... ¿Tu no tienes miedo de nada? ¿Eres de fierro, o de piedra?. Pensó que tenía miedo del silencio, de creer que ya estaba todo dicho, que ya no había más. Se dijo: "Tengo mucho miedo de haber muerto hace tanto tiempo y no saberlo. Tengo miedo de que hayamos perdido la conciencia y no lo sepamos"; pero no lo dijo, quizás por pudor, o por miedo a decirlo. Se levanto de la silla, la abrazó y dijo: — Todavía sigo vivo. Vamos a pasear al parque-. Después la dejó y entró a la casa. Más tarde paseaban en silencio por el parque, oyendo el rumor del viento entre los árboles y de las aguas deslizándose plácidas en el lecho hondo del río. Tal vez ambos creyeron, y lo sabían, que el paseo era agradable, pero no dijeron nada. © Kepa Uriberri
1 Comment
Mentiras que he conversado con mis hijos: El joven novio de la abuela
Por Kepa Uriberri "¡Es verdad!. Créeme" me dijo C y luego insistió: "¿Por qué nunca me creen?. Estoy diciendo la verdad". Le expliqué que lo que contaba podía ser verdad pero no era verosímil y todos creemos lo verosímil, no en lo verdadero. JL, sentado más allá, en un sillón, sonrió con esa mirada de "Ya viene otra de esas absurdas mentiras". Esa mirada y esa sonrisa, suelen ser un acicate para la imaginación; no porque crea que JL, o cualquier otro de mis quince hijos, que siempre se reúnen por ahí, donde puedan oír de qué se habla en la tertulia de la sobremesa, después de los almuerzos de domingo, esté esperando la historia que les cuento en esas ocasiones, sino porque es un desafío hacerlos caminar al filo de la mentira, al borde de la realidad, en el terreno ambiguo entre lo verosímil y lo ficticio y eso siempre me estimula; así que les conté la historia del novio falso de su abuela. Mi madre, que, a pesar del mucho tiempo, aún está más cerca de los ciento diez que de los ciento veinte, por mucho que cuando se lo recuerdo mira hacia el techo, como si el altísimo pudiera socorrerla en estas elementales aritméticas; todavía tiene la voz joven, aunque no lo crean; tanto que quienes la llaman por teléfono piensan, cuando es ella quien contesta, que hablan con una de sus bisnietas. En cierta ocasión, llamó un joven que preguntó por L, que es el nombre de una de sus bisnietas mayores. "No" contestó mi mamá, "ella no ha venido hoy". El joven preguntó entonces: "¿Con quien hablo yo?". "Usted habla con su bisabuela Ismaela". Escuchó una risa cantarina e incrédula al otro lado: "¡Hola bisabuela!. Yo soy Noé" dijo en tono de burla. Cuando ya se tiene muchos y muchos años se ha cultivado todas las tolerancias y un humor infinito. Además, en cierto modo, ya se ha vuelto a la infancia y no se pierde oportunidad de jugar, así es que su abuela en vez de castigar la insolencia, se rio y preguntó qué edad creía él que ella tenía. "Serán quince" contestó el joven. "Más" dijo mi mamá. "¿Diez y siete?". "Más" insistió. El otro con mucho esfuerzo fue subiendo hasta veintitrés, que según la abuela cuenta, tendría que ser, de seguro, la edad de él, sobre todo porque había llamado a L, que tiene más o menos por esos años (cosa que jamás revelaré, pues de las mujeres, la edad es un concepto sin noción), y se negó a seguir. "No puede ser" concluyó. "Me quieres engañar. Tú no tienes voz de vieja. Tendrás a lo sumo veintiuno". "Como pueden ver", le dije a mis hijos, que me miraban entre asombrados y dudosos, "aquí hay varias encrucijadas". Les expliqué, aunque no era necesario sino sólo por una cuestión académica, que la verdad nunca se muestra completa. Tampoco lo hace la mentira, y hay una zona entre ambas que recoge todo esa enorme duda, a la que podemos llamar verosimilitud. Tuve la valentía de preguntar si habían creído mi historia y sonrieron sin responder. C me dijo: "No te creo nada". Le respondí que se estaba burlando. Me explicó que sencillamente creía que era otra de las mentiras que siempre contaba. Tuve, entonces que enseñarle que aquellas cosas que yo contaba, tal vez, y sólo tal vez, no eran ciertas y que si no lo eran, tampoco eran mentiras sino ficciones. En ese momento me di cuenta que girábamos en torno a una gran cantidad de conceptos, todos tan relacionados entre si como las puntas de la rosa de los vientos: No hay un norte sin el sur, pero no es norte sino sólo cuando estoy detenido en algún sur neto, pues si me muevo a la izquierda, ese norte podría llegar a ser noreste y según la posición y lo fino de la diferencia de direcciones hablaríamos de cuatro, ocho, dieciséis o hasta sesenta y cuatro o más direcciones diferentes como Nornororiente o Westesurweste y así. En mi país, tan largo como un estilete, nos dividimos, siempre, solo en dos, nada más: Los que viven al norte y los que están al sur. Es tal que Temuco está a la vez al norte y al sur y lo mismo le ocurre a Coquimbo. Es sólo cuestión de estar en Iquique para que tanto Coquimbo como Temuco estén al sur, pero para mi uno está al norte y el otro no. Pasa así también con lo cierto y con la verdad. Lo mismo con la mentira y la ficción. Muchos dirán que lo opuesto a la verdad es la mentira, pero no. No es así. Lo opuesto a la verdad es la ficción. Así como lo opuesto a la mentira sería lo verosímil. Varios levantaron la voz, ahora para decirme que o estaba loco, o en mi afán de tener la razón estaba tratando de enredarlos con raros conceptos. "Quizás sólo pretendes distraernos para engañarnos otra vez" dijo JP que es, entre los quince, el más suspicaz. "No. No es así" dije. El cuento que les conté es esencialmente verdadero, aunque parezca inverosímil. Podrían pensar, entonces, que es ficción, pero hasta donde tengo la fe puesta en mi madre, las cosas sucedieron así, aun cuando ustedes concluyan que es inverosímil. Quien lea después lo que escribo, dirá que todo es una ficción, y yo mismo creo que es verdad. ¿Qué camino tomar, entonces? ¿Qué creer? ¿Y qué importancia tiene?. Para quienes creen que es ficción, la cuestión está en que si es verosímil, es decir aceptable dentro de la ficción, la historia valdrá la pena de ser leída. Por su parte quienes son suspicaces y creen que es una mentira más, tal vez les interese, tanto como a quienes creen en la verdad de los hechos, saber como siguió esta extraña conversación telefónica entre una vieja centenaria (esto es verdad, sin importar si se trata o no de mi madre; así que hay que decirlo) y un jovencito de menos de un cuarto de su edad. No fue la última vez que se hablaron con el joven. Cuando uno no quiere creer la verdad, construye la suya propia, en base a los elementos ficticios disponibles, como en este caso. Con una voz entera, sedosa, y un tono juvenil, además de un carácter algo loco, el joven construyó a la mujer del teléfono. Del mismo modo, cuando no se tiene antecedente alguno, se construye la verdad sin ellos; la abuela (mi mamá) habló con quien preguntó por su bisnieta L, o así lo creyó ella, y construyó un joven de veintitrés al otro lado. Aquél joven, quien quiera que fuera volvió a llamar. Esta vez no preguntó por L, sino por Ismaelita. "Con ella habla" dijo la abuela. "¡Hola! hablas con Noé" dijo el del teléfono, "¿Cómo has estado?". Conversaron desde las siete de la tarde hasta las once y cuarenta y tres de la noche y no fue en modo alguno la última vez. Las llamadas se sucedieron de modo que comenzaron a hacerse esperadas y luego necesarias. "Sí. Ya sé, ya te conozco" dijo JP. "Finalmente se conocieron y se casaron cuando la abuela cumplió los ciento cuarenta y seis y de ahí naciste tu y tus ocho hermanos y más y más y mi abuelo no murió a los ochenta y cinco sino ochenta y cinco años antes que la abuela. Ja ja" termino burlesco. "No no" respondí. "se hablaron por teléfono durante doce años, hasta hace más o menos un mes". Les recordé que esta historia se las contaba para que entendieran que la verdad no es necesariamente verosímil, ni la ficción siempre es falsa, o que la mentira es opuesta a la verdad, sino que todo lo contrario; a veces no. Hace un mes, finalmente, después de tantos años, la abuela ya no tuvo más argumentos para negarse a ser visitada por Noé, cuyo nombre verdadero no conocía, ni tampoco tenía ya ganas de seguir negándose. Entonces, un martes cualquiera, como todos los martes que la visito y la acompaño a almorzar, en vez de contarme otra vez la historia de cómo Patricio, su primo, hizo la Tabacalera porque la cosecha de arroz se había podrido, o como su propio padre le había dado un moquete, en una riña callejera, al Presidente de la Corte Suprema y lo había metido por una puerta del coche y había salido por la otra, o del misterioso cuadro del racimo de plátanos que había en el comedor de su casa de niña del cual caía uno maduro y oloroso cada vez que se comía todo el almuerzo; en vez, me pidió permiso para recibir en la casa a Noé. "Pero mamá", protesté, "ya estás demasiado vieja para pedir permiso y además yo no soy tu papá". "Pero te pareces demasiado" me contestó, bajando la vista. Ante ésto, no tuve corazón para negarme y le di permiso, aunque puse la condición que yo tenía que estar presente. "Mejor" aseveró. "¡Mucho mejor!". A las siete en punto de la tarde sonó el timbre. La abuela estaba en su dormitorio arreglándose. Se había perfumado con "Ideal Quimera" y se había puesto algo de rubor en las mejillas. Al sonar la campanilla el lápiz labial se le deslizó algo fuera de su órbita. Nada más. Estaba nerviosa pero contenida. "Abre tú y conversa con él mientras termino de arreglarme". Levanté el citófono que comunica a la puerta del jardín: "¿Diga?". Me contestó la voz de un jovencito que se me antojó apenas algo más que un niño: "Soy Noé" dijo, "y vengo a visitar a mi amiga Ismaelita". No obstante que su voz parecía la de un adolescente, la fórmula protocolar correspondía casi a principios del siglo anterior, así que pensé que al menos sería un muchacho educado y de finos modales. Pulsé el timbre para que entrara y escuché como gemía la puerta al abrirse y luego al cerrarse con su golpe, pesado, característico. Pasaron un par de minutos y el joven no llegaba a la mampara de la casa. Si bien la distancia era relativamente grande, no lo era tanto como para la demora, de modo que pensé que quizás se había quedado afuera. Volví a presionar el botón que abre la puerta del jardín y esperé otros tres largos minutos. Por la escalera apareció mi madre, expectante y preciosa en sus innumerables años. "¿Donde está?" preguntó asombrada. "No lo sé. Hace rato que le abrí la puerta" dije y abrí la mampara para mirar el senderito, flanqueado de clavelinas que va de la puerta del jardín al zaguán de la casa. A la mitad del recorrido vi a un vejete con bastón y sombrero antiguo, con una barbita de chivo completamente blanca, que sonreía debajo de dos ojitos muy azules y pequeñísimos. Al verme levantó una mano temblorosa pero decidida, que me saludaba. Dijo: "¡Ya, ya, ya! ya voy llegando" con una voz casi de niño. "Yo soy Noé. ¿Usted es el papá de la Ismaelita?". Arrastraba los pies en unos pasitos cortos y lentos, aunque seguros. Cuando la abuela lo vio, se echo a reír: "¿Esta roña era mi pretendiente?" dijo. La visita, desilusionante para ambos, duró no más de cinco minutos. "Está difícil la cosa, hoy por hoy" dijo el vejete cuando al fin se sentó al lado de mi mamá. Después le echó una mirada a ella de arriba abajo, y mostró una sonrisa pícara de dientes muy blancos y de seguro falsos. - ¡Estái puro hueviando! - dijo JP y se levantó - son todas mentiras - agregó y se fue. Así terminó otra tertulia de domingo en casa. © Kepa Uriberri |
Kepa UriberriA mediados del siglo pasado, justo al centro de algún año, más frío que de costumbre, en medio de una nevazón inmisericorde, se dice que nació con un nombre cualquiera. Nunca fue nadie, ni ganó nada. Quizás sólo fue un soñador hasta comienzos de este siglo. Fue entonces cuando decidió llamarse Kepa Uriberri y escribir, también, para los demás. Hoy en día, sigue siendo un soñador y aún no ganó nada. Sólo siembra letras en el aire. Archives
August 2021
|
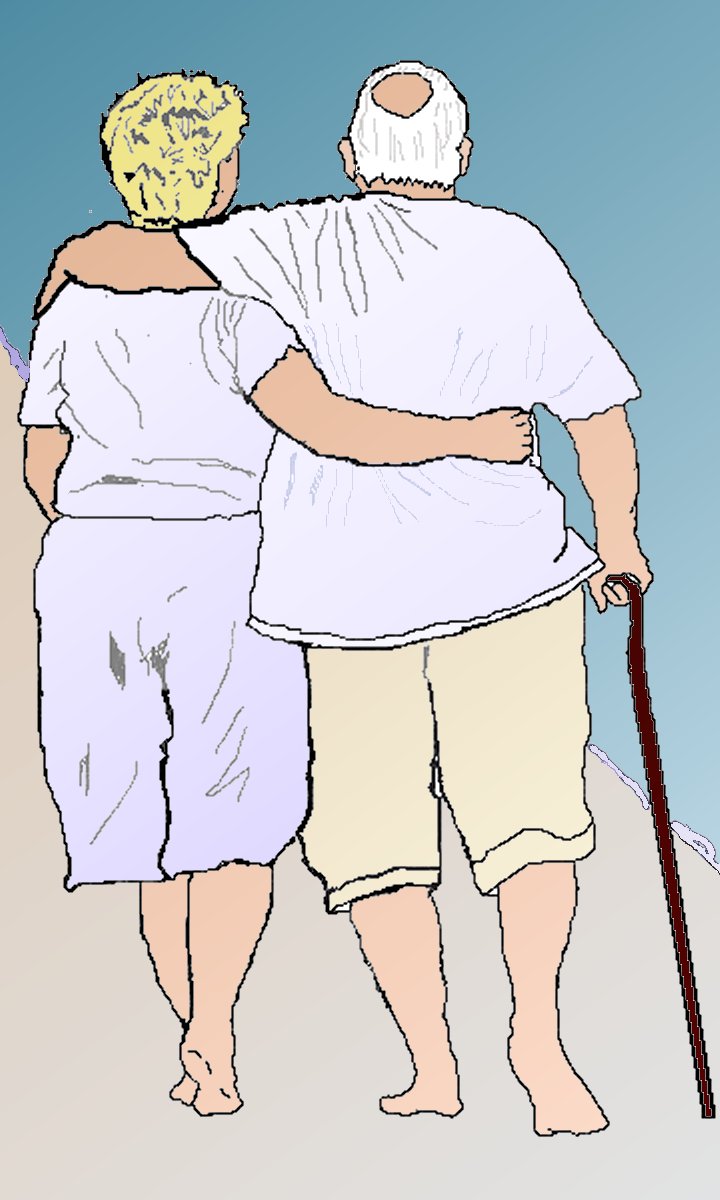
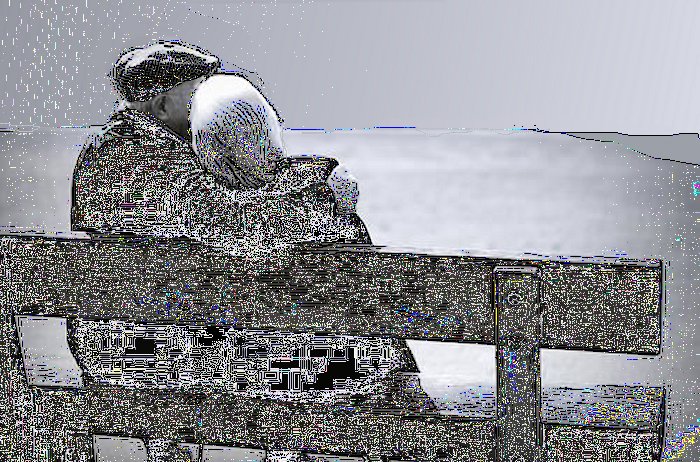
 RSS Feed
RSS Feed