|
La Rodilla del Gigante
Divagaciones Kepa Uriberri La ciudad física En tanto la ciudad se desarrolla y transita en promedios brillantemente altos, en tanto la brecha entre quienes operan en la prosperidad y los que transitan en el sentido inverso a ella, acrecentando el gran abismo del descontento social; la enorme riqueza manejada por pocos construye una ciudad cuya apariencia física está cada vez más llena de símbolos de poder, de fuerza proyectiva y prosperidad, al punto que la arquitectura urbana central ostenta altos edificios especulares, las más altas torres, símbolos y figuras fálicas de virilidad económica y financiera, que deslumbran al ciudadano. Miro desde ésta de ahora, a la ciudad de los años setenta, cuando recién salido del privilegio de una educación universitaria, que me proveyó de buenos ingresos para mí solo. A mi edad, entonces, casi nadie tenía un automóvil. Me compré, en esa época, mi primera citroneta azul. Un amigo, algo mayor, colega de profesión, mirando mi flamante adquisición de segunda mano, me dijo: "¡Bueno! Ahora vas a ver que andar en auto es como tener un racimo de penes". Su expresión precisa fue más grosera, pero el fondo medio de la cuestión reflejaba que el automóvil era un símbolo de poder viril. Diría que, al menos hoy, es un símbolo de poder, de estatus y un elemento indispensable para marcar posición social. Es así que, además de la expresión arquitectónica que ha llegado a caracterizar el progreso urbano, las ciudades, progresivamente se han ido sobrepoblando de vehículos, a pesar que su número creciente hace, en definitiva, que su uso sea más caro y más lento que el transporte público y, en definitiva, menos conveniente. El exceso de vehículos produce efectos perversos e indeseados, entre ellos está la congestión de las calles y avenidas, la contaminación del aire, de la acústica y del espacio urbano, que se va destinando a vías y autopistas de modo acelerado. El crecimiento y desarrollo de cualquier ciudad, hoy, puede medirse en altura de la construcción, en cantidad de metros cuadrados de vías y autopistas, en cantidades de vehículos, en metros cuadrados de estacionamientos y en la tasa de disminución de las áreas verdes. En la actualidad los ciudadanos van dejando de utilizar las plazas y jardines, de manera que sus tiempos libres los gastan en las moles comerciales, que lentamente van reuniendo todo el comercio y la recreación. Otro efecto del progreso urbano, que resulta curioso y contradictorio, porque destruye la calidad de la vida, es la tasa de hacinamiento. A mediados del siglo pasado, los barrios tenían doce a veinte casas por manzana, donde vivían un centenar de personas. Apreciativamente, hacia tres cuartos de siglo, una manzana podía tener seis a ocho pequeños edificios de departamentos, donde vivían unas trescientas a cuatrocientas personas. En mi barrio que ya no está, como cuando fue construido, allá por los sesenta, en los suburbios, en una manzana grande, hay aproximadamente unas doscientas familias que en total hacen unas seiscientas a setecientas personas. Su densidad era altísima para ese entonces. Actualmente se construye, en espacios similares, unos tres o cuatro edificios de más de quince o veinte pisos, donde viven hasta seiscientas familias en cada uno y hasta unas dos mil cuatrocientas personas. En fin, en una manzana pueden llegar a vivir unas ocho mil personas. El plan de esos barrios, suele estar pavimentado y sembrado, cada tanto, de una jardinera estrecha, donde mueren, mustios y secos, algunos arbustos o sobreviven algunos arbolitos alergénicos de crecimiento rápido y poco cuidado, porque son "carne de perro" y sobreviven fácilmente. Las condiciones urbanas a las que se acercan, peligrosamente, las ciudades actuales, me recuerdan unas ciertas lauchas de rabo corto que estuvieron de moda como mascotas cuando mis hijos eran niños. Al principio cada uno tenía su laucha en su propio hábitat separado y se debía encargar de su cuidado y limpieza. Por supuesto que, andando el tiempo, sólo cada uno tenía su laucha. La alimentación, el aseo y cuidado, corría por cuenta de su madre, que había sido cómplice en la autorización que di, a regañadientes, para que entraran estos bichos a formar parte de la familia. Por economías de escala, las tres lauchas pasaron a un solo espacio, aunque algo mayor que los personales de cada una. En un principio, después de alguna escaramuza dedicada a marcar territorios, la vida de las lauchas se hizo plácida. Pero, de repente, los árboles de los jardines echaron flores de aromas dulces, el espino que se veía por mi ventana se llenó de verde y amarillo y los días se hicieron más largos y luminosos. Al parecer las lauchas, aunque no tenían vista a los jardines, percibieron el milagro de la primavera. Una de ellas cayó de pronto en un extraño trance, en un rincón de la jaula, donde adoptó una pose cabalística y comenzó a emitir unos suaves gemiditos como leves silbidos. Esto electrizó a las otras dos lauchas que se abalanzaron como enloquecidas sobre ella. De manera frenética y en desordenados turnos ansiosos, ambos machos poseyeron una y otra y otra y otra vez a la hembra arrinconada. Finalmente, después de algunos días, la hembra comenzó a rechazar a los machos y retomó su vida normal. A las dos semanas parió una camada de ocho lauchas peladas y cabezonas. De inmediato los machos comenzaron a acosar a las crías y a comerle las patas, mientras la hembra, a su vez, se iba comiendo a las lauchas heridas. Con todo, dos lauchas nuevas llegaron a adultas en otro par de semanas. El ciclo se repitió, entonces, con dos hembras y tres machos, uno de ellos, quizás demasiado joven, o inexperto, o temeroso, participaba menos del rito. En fin. Hacia fines del verano nunca había menos de doce a quince lauchas en la jaula, a pesar que regalamos muchas a los niños del vecindario, que otras eran comidas, unas más lograban escapar y a veces se las podía oír, por las noches, royendo los junquillos de la pared, detrás de los muebles, hasta que escapaban a los jardines y eran cazadas por los gatos del barrio. En la jaula, en tanto, la vida se fue haciendo dantesca: Las lauchas se comían unas a otras, los conflictos y luchas eran permanentes y las que no estaban tratando de escapar de este infierno, estaban practicando sexo. Por último, por votación unánime, llevamos todas las lauchas y las echamos a orillas de un canal que desagua el regadío de viejas parcelas suburbanas y atraviesa la ciudad hasta hacerse afluente del río intestino de Santiago. Sólo conservamos una laucha macho, aún muy joven, como una manera de purgar el pecado de exterminio. Después de más de dos años, muy anciano y quieto, murió en un paseo de verano, en las dunas cercanas a Los Vilos, donde con tristeza, le improvisamos honras fúnebres y lo dejamos enterrado en la arena. Dudo que llegue el momento en que un agotado gigante, escandalizado de nuestro hacinamiento y sus vicios, tome alguna ciudad del hombre y la vacíe en lo profundo de algún océano. Lo que sí sucede es el enloquecimiento neurótico de la población, que para escapar de sus problemas comienza a destruirse y a considerar el desprecio de la vida, de manera que morir a manos de otro comienza a ser lentamente más y más usual. Ya sucede en luchas de pandillas, en conflictos de fanáticos deportivos, en asaltos, en violaciones y desencuentros amorosos, en actos inexplicables de mesianismos, de venganzas contra la vida o el sufrimiento nunca perdonado, más, más y más y, por supuesto, en escala mayor en defensa de ideologías políticas y conveniencias nacionalistas o grandes conflagraciones por intereses territoriales y de acceso a recursos fundamentales. El hacinamiento es un problema urgente de considerar, cuya solución resulta un proceso tan lento como cualquiera y requiere también de profundos cambios culturales, que no parecen acompañar al desarrollo del hombre en la ciudad. Hay una frase que se ha hecho famosa desde la farándula. Una mujer se enfrenta verbal pero violentamente con la supuesta amante eventual de su marido y la insulta de manera muy grosera. La otra se defiende y le reprocha su trato procaz a lo que la agresora responde con desprecio: "¡Te equivocaste conmigo, huevona!... ¡Yo tengo la pura cara de cuica!". La autora de la frase que ha alcanzado la fama, hace, con ésta, una confesión y una declaración de principios y carácter. Gran parte de la fama alcanzada por la frase proviene del sarcasmo social y la ironía. La autora es rubia y de ojos claros, no obstante, cualquier observador la puede identificar con facilidad, por sus características y modos como totalmente ajena a la clase de la que ella asume tener cara. Hay algo, muchas veces sutil, tantas veces notorio, que es ajeno a bellezas más o menos, a carencias y a presencias, que muestra la esencia de las personas, que quizás está más en cómo se usa la belleza que en la belleza misma, o en prestancia más que en el porte. Con las ciudades es lo mismo. Su construcción física y el aporte que a este aspecto hacemos sus ciudadanos, definen, a la vista del observador, su carácter propio e íntimo. Este es el que en definitiva da brillo a las ciudades sobresalientes: París es luz no por el uso de la electricidad, sino por el brillo intelectual y del arte que ahí, siempre parece hervir. La gran manzana que define el carácter de Nueva York apela tanto a la fruta atractiva y dulce, como al pecado asociado a ella, un pecado ya redimido en esa ciudad desde Brodway y Wall Street, desde los museos de arte, donde conviven en alegre y veloz armonía el Metropolitano de Arte, el de Arte Moderno y el Guggenheim, con la Frick Collection y otros que definen a la ciudad como una madura en el arte universal. Tan redimida del pecado que uno de sus grandes íconos es la libertad que desde el mar vigila e ilumina con la antorcha libertaria a la ciudad. También nuestra "Joya del Pacífico", ciudad de geografía y construcción enloquecida, entre cerros, que le da un aire excéntrico que cautiva al caminar sus cerros donde de repente encontramos un ascensor que cae sobre el mar y más allá un bello palacio junto a una plaza empedrada en el Cerro Alegre, a unas pocas cuadras de la cárcel que convivía con los cementerios. Valparaíso tiene un carácter bohemio, alegre y a la vez melancólico que se trasunta en los pequeños pasajes que chorrean por los cerros, con nombres de calle y pavimentos de escalera, donde quizás todos, o muchos, tuvimos alguna vez un antepasado, un familiar o una historia que nos une con la callecita Santa Victorina, la caracoleada Cumming o la omnipresente Alemania a la que parece llegarse desde todas partes. Al advenedizo, que cree haberse encumbrado hasta lo más alto de la sociedad, que presume, por ello, de una finura y elegancia que no tiene y vive aparentando y de las apariencias, se le llama siútico. Las ciudades pueden, también ser siúticas. Cuando lucen modernos edificios de muros espejados en los barrios más visibles, donde ya nadie vive y quienes los visitan en el día duermen de noche hacinados en bloques de material barato, construidos sobre basurales, lejos de los servicios mínimos que aseguren dignidad humana y urbana. Cuando en el más emblemático de los barrios de apariencia se instalan dos corredoras de bolsa y se le llama, entonces, Sanhattan. Cuando el concepto de sus ciudadanos, sin percatarse de ello, es que la ciudad es el país, cuando se cultiva la imagen que la mirada que el mundo nos echa es de admiración, pero, todo al fin de cuentas tiene un tinte de apariencias en la cáscara, que al penetrar se encuentra casi vacía, cuando detrás de los muros de espejo todo está medio revenido y ligeramente sucio o ligeramente imperfecto o descuidado, entonces la ciudad es siútica. ¡Ay Santiago! «Santiago de Chile, ciudad para amar. Con una cueca y un trago Santiago de Chile te invita a soñar». Habrá quienes piensen como en la tonada, pero jamás a las ocho de la mañana intentando atravesar la ciudad para llegar al trabajo, o en el viaje de regreso entre siete y diez de la noche. Tampoco cuando deben vivir o trabajar autoencarcelados para evitar robos y asaltos. Aunque sin duda otros aman su Santiago de edificios bellos y sus barrios de cómodas casonas, pero jamás con una cueca, baile que esos Santiaguinos desconocen. El siútico aparenta porque quisiera ser otro, a veces cualquier otro; por eso imita todo lo que cree superior. Su pequeño barrio, de tres edificios altos se llama Sanhattan porque quiere ser Nueva York. La vieja Bolsa de Comercio está en la calle Nueva York por lo mismo. También hay un barrio donde concurren Londres con París, donde quizás se pretendió ese aire, pero sin embargo lo propio, lo auténtico, aquello que ha surgido de la cultura verdadera de la ciudad, como El Patio de Providencia, se vende, se arrasa y reemplaza por más moles espejadas de comercio. Santiago es una ciudad siútica. Y así, toda ciudad tiene su carácter, bueno o malo, pero siempre hay lados amables, que no siempre son los que se cultivan. © Kepa Uriberri
0 Comments
La Rodilla del Gigante
Divagaciones Kepa Uriberri La ciudad orgánica No puedo dejar de imaginar la realidad como un proceso continuo y quizás espiral, donde la gran máquina universal gira sus engranajes en cada vuelta un paso más amplio que la anterior, donde el progreso es la condición inevitable. Así la vida nace del proceso de prosperidad creando organismos. En cada vuelta espiral estos entes orgánicos son más y más sofisticados a base de la asociación de los anteriores. Así la vida crea al hombre y este crea, en su asociación una entidad superior en la familia, en la ciudad y en la nación. El hombre se ve, a sí mismo, como el producto final y propietario de la naturaleza, o cualquier otro ente que considere su producto, al punto de verse distinto de estos, en una disociación absurda. Si se toma este concepto, que quiebra la comprensión del proceso de derivación del espiral de progreso de la realidad, se desvanece el entendimiento de la ciudad como producto natural del devenir progresivo y se entiende sólo como una estructura humana e inanimada. A la inversa, y quizás si mucho más realista, si vemos al hombre como un recurso más de la naturaleza, al que éste pertenece, y no a la inversa, entonces la familia, la ciudad, la nación y cualquier entidad en que está incluido el hombre, son entes orgánicos independientes, a los que el hombre pertenece. Si bien la ciudad es construida por el hombre, no lo es de modo demasiado diferente a como el hombre es construido por las células que se asocian en él. Todo organismo vivo está compuesto de otros organismos elementales. Visto de este modo es posible entender a la ciudad como un ser con identidad viva y por tanto con un carácter propio. Quienes viven ahí, desarrollan en ella su vida privada y personal, pero a la vez participan y crean el devenir del organismo superior, la ciudad, al que pertenecen. La reunión de anhelos, esperanzas, frustraciones, intentos y más, de todo lo que la conforma, crean su vida pública. No se entiende, los grandes movimientos del hombre sin el carácter de las ciudades que habitan. Así, por ejemplo, sin la existencia de la ciudad no es posible la rebelión del hombre contra el absolutismo europeo. Es la ciudad de París como ente vivo la que entiende, de manera orgánica, que su vida pública debe cambiar. La revolución en Francia se asocia a sus ciudades mucho más que a sus ciudadanos. Sólo hacia el final del proceso iniciado en la revolución, Napoleón produce un proceso personal, el último de su época en el que se entiende la voluntad de un hombre, caudillo y guía, como potencia vital de la sociedad. Quizás haya quienes quieran ver en dirigentes sociales como Hitler, la sobreposición de la voluntad personal por sobre la voluntad orgánica nacida de la ciudad como ente base del devenir social, sin embargo la ideología tras el nazismo es social y se hace posible en el anhelo público de reivindicar el carácter colectivo alemán, que sólo se comprende a partir de la ciudad alemana. Charles Dickens lo intuye de alguna manera en su Historia de dos ciudades, que representa el distinto carácter de Londres y París, en el entorno anterior y durante la revolución francesa. Si bien el relato requiere narrar la vida de sus personajes, estos estructuran la calidad diversa de la vida de sus ciudades, una en paz y orden, mientras la otra se convulsiona, cambia su curso y carácter. Aún más claro lo dice Lope de Vega, ya en el siglo diez y siete: «- ¿Quién ha matado al comendador. - Fuenteovejuna, señor». En esta ficción, el comendador Fernán Gómez se enfrenta no a las víctimas de su abuso, sino a la ciudad abusada y ultrajada en sus habitantes. Aparece, entonces, Fuenteovejuna como entidad protagonista que se enfrenta y mata al abusador. Es la ciudad la que busca el perdón de los reyes y es juzgada como un todo. Se mira estas ficciones, tal vez, sólo en su dimensión de ficción y no sirven tan a menudo de reflexión como, ojalá, sucediera. Sin duda en distinta circunstancia, aunque del todo análoga, es la rebelión de los estudiantes franceses en París, en mayo del mil novecientos sesenta y ocho. En nuestros propios días alrededor de toda nuestra vieja pelota aparecen las rebeliones urbanas para liberarse de tiranías agobiantes o para evidenciar el fracaso de las formas de vida imperantes. Los indignados de Madrid han sido un contagio que ha prendido de ciudad en ciudad en Europa y América. Cada cual podrá constatarlo en sus cercanías, unos en Yosoy132, otros en Patagonia sin represas, o en Educación de calidad y gratuita para todos, y la reacción a la Ley Arizona SB1070. Antes, en los finales de los ochenta, la explosión de júbilo urbano con la caída del muro en Berlín, muestra el sentimiento de la ciudad, que se construye, sin duda, del de sus habitantes todos, aún cuando en el sentimiento privado podrá haber quienes hayan lamentado o temido en su intimidad dicho evento. En cada ejemplo que se tome, podrá encontrarse sentimientos privados a favor o en contra, ya sea de la construcción de grandes represas en el río Baker, de una ley de pesca que favorece a las empresas sobre los artesanos, de quienes creen en la educación privada o los que están a favor de la pública y gratuita, o aquellos que se sienten oprimidos en contraste con quienes se dicen liberados; pero siempre, la conjunción de todos los sentimientos, la de todas las voluntades, genera el sentimiento y voluntad diferente y propio de la sociedad afincada en la ciudad: La voluntad orgánica y pública. El sentir colectivo, su pensamiento conjunto, la voluntad que de ahí nace, y el orden y administración de la vida pública, conforman un carácter único de cada ciudad que puede ser diferenciado, a pesar de cualquiera similitud. Este solo hecho empuja a pensar en que cada individuo es tan sólo una célula de la rodilla del gigante. El gigante urbano es, en este contexto, el ser. Cada uno envía, como la rodilla, su bien o malestar, como señal de salud al gran centro nervioso que desata los actos de la vida pública urbana, privada de la ciudad. Y digo privada de la ciudad porque me hago cargo que ésta ha de ser sólo célula de la rodilla de otro gigante mayor: ¡Que no quepa duda!. El hombre deberá tomar conciencia que, así como Nicanor Parra nos advierte que la naturaleza no le pertenece al hombre, sino que el hombre le pertenece a ésta; la ciudad no es del hombre. El hombre colectivo construye y conforma la ciudad para sí misma y se constituye parte de ella y de su vida pública. Entonces quizás entienda que si bien es lícito el desacuerdo privado, hay una instancia pública en que el acuerdo colectivo es el definitivo por sobre el individual. Juegan dos conceptos: El estado de las cosas y el proyecto de progreso. Esto es natural al organismo vivo. El proyecto de progreso se construye del interés de prosperar de los individuos que componen un vector resultante de todos los intereses en el sentido del progreso. A la vez, la situación instantánea, nunca es perfecta. Tal vez este sólo hecho impulse al cambio; pero a la vez, siempre implica una base que puede ser o no sólida. En tanto la base que constituye cada estado de cosas sea más sólida, es más deseable como estado final y también como base de construcción de progreso. Estos dos hechos crean la fuerza consolidadora y conservadora. Ambas: El impulso de progreso y el de conservación, son los polos principales de la vida pública. La fuerza conservadora consolida pero inmoviliza, en tanto la fuerza progresista promueve la prosperidad natural pero hace más frágiles los logros. Esta dualidad es necesaria para hacer armónico el decurso de la vida. Cualquier modelo que construye un todo compuesto de multitud de elementos, considera al sistema total como individuo. Así tiendo a ver la ciudad para describirla como un sistema orgánico; pero es, en algún sentido, un error. Una mirada amplia, veraz, objetiva; debe mirar y modelar sobre entidades observadas desde distintos ángulos. Se suele, en especial en las miradas ideologizadas o cargadas de peso dialéctico, escoger un punto de vista: aquél que se defiende, para modelar sólo desde esa visión. En general cada visión tiene alcances parciales. Los puntos oscuros o invisibles desde el ángulo escogido se asume que se comportan como el promedio de aquella parte que se ve nítida, o bien se ignoran del todo. Tal vez un ejemplo dé más vida a esta idea: Se encuentran en una entrevista de corte político, en un medio de línea editorial conservadora, un dirigente sindical con el periodista más connotado del medio por su suscripción a la línea mencionada. Los trabajadores sostienen un movimiento que ha ido creciendo en efervescencia, hasta los albores de la violencia. El entrevistador pregunta al dirigente: "¿Es, usted, partidario de la violencia como un medio de lucha para alcanzar los objetivos de los trabajadores?". Prontamente y con absoluta serenidad, responde enfático: "¡De ninguna manera!". "¿Y no instigó a la violencia a los trabajadores en las manifestaciones del día tal, cuando ésta se desató, produciendo desmanes y destrozos frente al ministerio?", insiste el otro. "¡De ningún modo!" responde enfático y sereno el sindicalista. "¿Cómo explica, entonces, la violencia de aquellas manifestaciones?". El entrevistador es un defensor ferviente de la no violencia, al punto de no poder comprender que esta sea tolerada o instigada como una forma de lucha en un régimen en que se respeta los derechos de todos y hay libertad plena para los ciudadanos. "La lucha por los derechos" piensa, "se da en los organismos que la sociedad ha instituido a ese efecto. Para ello existe la ley, la justicia y el gobierno. Estos se establecen para igualar y garantizar los derechos de todos". Cree que este pensamiento ha de ser universal e inalterable. Por esta razón está convencido que su pregunta, sobre la violencia, pone, a su interrogado, en una instancia en que lo desnuda en su inconsecuencia ideológica. Muchos de los observadores de la entrevista piensan lo mismo. El dirigente sindical, sin perder la serenidad ni la certeza, mira de frente al entrevistador y deja correr un silencio, no breve, que parece, por un momento, anunciar su derrota. Luego, sin quitar su mirada serena de la del otro, como si aquél fuera el propietario del imperio de la incomprensión, dice: "No la explico" y hace una segunda pausa, en la que su confrontador acota: "¡Pero eso es una hipocresía!". Aquél no le ha quitado la vista de la suya. Termina su pausa con absoluto control y continua: "No la explico, sin embargo la comprendo. Muchos de esos trabajadores, cada día, salen de madrugada de sus casas sin desayunar. Dejan a sus familias sin nada para el almuerzo. Ellos mismos, a esa hora, comen un pedazo de pan duro como madera y un tarro de té. Viven en condiciones precarias por años y años recibiendo promesas y promesas. ¿Cree, usted, que en algún momento, después de alguna cantidad de tiempo y cansancio, en que otros aprovechan casi de manera abusiva las oportunidades que a ellos se les niega, la violencia no se transforma en un derecho?", y concluye: "Yo no comparto el uso de la violencia, pero no puedo pedirle a esos trabajadores, en esas condiciones, que sigan esperando para siempre". Esta situación es frecuente en los procesos de mayor progreso. Sucede, en ellos, que algunos son impulsores, otros sólo son llevados por el avance en virtud de la inercia del movimiento. Pero del mismo modo, esa inercia deja rezagados a muchos que no están cercanos al centro de masa del proceso y quedan abandonados en el camino. En la medida que la sociedad no ve a aquellos ciudadanos rezagados y sólo mantiene una mirada pública afincada en el promedio global, se produce un estiramiento de las brechas y un aumento del rezago. La mirada promedio es frecuente en estos días. La reflejan bien los indicadores y produce una idea de homogeneidad satisfactoria para los dirigentes, pero a menudo falsa para los estratos ciudadanos. El mismo promedio se obtiene de un conjunto de individuos altamente satisfechos sumado a otro altamente insatisfechos, que de uno más donde todos estén en torno al promedio de satisfacción. En un caso se puede desarrollar la ira social, que explicará la violencia, mientras en el otro podría imperar la paz. Mirado esto como el modelo de vectores, que ya antes mencioné, en el que la red de impulsos de cada individuo constituye un sistema de esfuerzos cuya componente determina el movimiento de la sociedad toda, parece importante como dimensión, la distribución armónica de esfuerzos. Cuando resultan ser altamente antagónicos, polares, y opuestos, se produce formas irreconciliables que impiden la construcción de un vector único. La tensión produce ira social como forma de ruptura de los desacuerdos, cuando esta ira, su ruptura consiguiente, no logra armonizar las potencias, de manera que se fundan en un solo acuerdo, la sociedad enferma como cualquier sistema orgánico cuya fisiología entra en conflicto. Cuando la rodilla del gigante enferma, el gigante está enfermo. Todos estos fenómenos sociales son, quizás, más amplios que el límite urbano y tienden a ser vistos y observados en el ámbito nacional, a veces continental o global. De hecho, muchas veces sus soluciones tienen alcance general y no local. No obstante, el núcleo vital en el que se vive, ya sea paz o conflicto, progreso o estancamiento, anhelos globales o insatisfacciones, es la ciudad. Cada situación que se ve de alcance más general que el urbano, tiene una extensión que se explica en el contagio y también cierta barrera de inmunidad inherente a lo urbano. El mismo fenómeno, contagiado de una a otra ciudad, toma características propias en cada una, tanto como el contagio de una enfermedad de un individuo a otro, o el despertar de una esperanza que se ha visto realizada en alguien más. Es raro ver la sincronía del movimiento del Once de Agosto del sesenta y siete en la Universidad Católica en Santiago de Chile con el despertar de los movimientos de inicios del sesenta y ocho, en Francia, que culmina el veintidós de marzo, con un movimiento precursor del gran despertar de mayo de ese año en París, luego en toda Francia y su extensión por Europa. Todos son movimientos urbanos que se propagan de ciudad en ciudad. Quisiera profundizar un poco más en el concepto de la ciudad como organismo individual en contraposición a la estructura geográfica que aglutina individuos únicos. Muchas veces se oye hablar del concepto de paisaje urbano. Es frecuente saber que los urbanistas y arquitectos pretendan integrar el paisaje urbano al geográfico. No es raro en estas visiones que se considere a la ciudad como el conjunto de los elementos que la hacen paisaje, y en este sentido le den muerte, la dejen inerte y estática. La vida, la vitalidad serían propiedad del hombre y su sociedad, vista como extensión de éste y no como el carácter urbano. Pienso que si así fuera, al emigrar de una ciudad a otra, o de la vida rural a la urbana, el hombre no mutaría, ni tampoco la ciudad. Sin embargo es frecuente que al emigrar de una ciudad a otra, cuyos caracteres sean diversos, el hombre no sólo siente la diferencia y el cambio, sino que se habitúa y cambia con el carácter de la urbe. Al contrario, ni la inmigración, ni la emigración, excepto que sean demasiado masivas, hasta el desangramiento, afectan al carácter de la ciudad. Nueva York recibe cientos de miles de inmigrantes, pero mantiene su carácter. Roma, París, Lima, Buenos Aires, Londres, Río de Janeiro, o Madrid quizás no sean inmutables, pero guardan siempre un carácter que les es propio y se adhiere a la imagen de sus nombres. Más todavía, resulta curioso observar que las ciudades jóvenes son más mutables que las más antiguas: París o Roma de una visita a otra, de una temporada a otra, son el mismo París y la misma Roma, casi sin diferencias. Por su parte, Santiago, en Chile, la que suelo transitar a través de su transporte intestino, me sorprende cada vez que la paseo en su superficie. Muchas veces, a cuadras de mi casa, me sorprende, vagando a pie, el surgimiento de más de un nuevo edificio elevado, una torre o una nueva mole comercial, la desaparición de barrios enteros y más. Quizás esté, mi ciudad, llegando a la crisis de crecimiento adolescente. Todas estas dinámicas vistas desde la dimensión y perspectiva de la ciudad y su quehacer, la muestran en su dimensión de entidad orgánica, con vida propia. El hombre pertenece a la ciudad y le es vital en esta visión, sin embargo ésta es mucho más que un mero acto de aquél, así como el hombre es mucho más que las amebas de su intestino. © Kepa Uriberri La Rodilla del Gigante
Divagaciones Kepa Uriberri El grito pelado en la calle Siempre recuerdo esos días de la niñez, de los buhoneros. ¿Se les puede llamar así? En fin, me doy la licencia de darles ese nombre a los vendedores que con canastos al brazo gritaban por las calles sus mercaderías: "¡Hay floreeeh!", "¡Urahnoooh! ¡Lleve mauritoh loh urahnoh!". También a los que ofrecían servicios misceláneos, como el afilador de cuchillos que empujaba un extraño carrito, que parecía una bicicleta trunca y se anunciaba con un pito de varios tonos: "Firuliríiii... Firuliráaa..." y después a grito pelado ofrecía su servicio: "Afiiiiiilo cuchiiiill". Nunca comprendí porqué no terminaba la palabra e imaginaba que sería porque los cuchillos habían perdido el filo y al estar mellados perdían la "o" final. Sin importar cómo se mire, son, en cualquier caso, recuerdos amables aquellos gritos. "¡Estiiiiiiiiro somieeeeeres!" era otro grito, que imaginaba que se dilataba tanto como los somieres estirados. Hoy el grito pelado en la calle es otro. Es desaforado, impositivo, agresivo, violento. Pero a la vez es reivindicativo, denunciante, confrontacional y doctrinario. Más aún, es conflictivo y además, a diferencia de aquél otro, es colectivo y no ofrece nada: ¡Exige!. Imagino que aquel antiguo grito pelado en la calle que ofrecía frutas, flores, pan, leche, tortillas o afilar cuchillos y estirar somieres no era local y propio de mi ciudad, sino algo común a todas las ciudades del mundo en algún momento, quizás de su historia, o de la vida pública de todas ellas. La cultura, la vida pública, la tensión social que gesta los acuerdos y pactos ciudadanos fueron diluyendo la buhonería callejera, quizás reemplazada por la bazarería, la kiosquería, los almacenes, el sentido de bienes desechables, la tecnología, las grandes tiendas y supermercados, y, por último, las moles comerciales que reemplazaron como lugar de encuentro y diversión a las plazas y parques con sus vendedores de golosinas y bartulerías. La calle se llenó entonces de silencio ensordecedor y enloquecido. En este proceso, el hombre perdió su identidad pública y dejó de ser el afilador de cuchillos, el frutero, el estirador de somieres, o el fotógrafo del parque que gritaba: "Le tomamo la fotografieeee", con su cámara de palo y su caballito de mentiritas, para tomar la imagen de los niños. Todos se hicieron anónimos trabajadores que pactaban las condiciones de su trabajo como gremio, como sindicato o agachaban la cabeza colectiva o propia por necesidad. No es mi afán explicar la historia, o el por qué de los fenómenos, sino apenas divagar en torno a los sucesos y cómo estos se encaminan, según el flujo de los hechos. Siempre se intentó explicar al hombre como individuo, pero bajo una lente colectiva: El hombre hacedor, el hombre pensante, el hombre místico, el hombre culto, el hombre social, el hombre sin identidad. En el sentido colectivo, quizás una explicación amplia, debería considerar la pulsión central del hombre y quizás de todo ser vivo, como tactismo básico. La vida tiene una componente ineludible que forja la evolución; el impulso a la prosperidad. Todo ente vivo es próspero; busca prosperar. También el hombre. Esta pulsión se da en lo individual y en lo colectivo. El frutero ya no puede vender en un canasto donde lleva duraznos o naranjas de temporada, de manera que arrastra dos canastos, uno en cada brazo, con diversas mercaderías. Pero la prosperidad le exige, a poco andar, un carretón. Después un ayudante y luego un lugar fijo y dos cargadores, tres vendedores y más, hasta dejar de ser el frutero y transformarse en la frutería y luego más y más. En definitiva, la prosperidad lo hace anónimo y colectivo: Una cooperativa, una empresa y una gran cadena de inversiones. Así las ciudades ya no tienen almacenes, boticas de barrio, cafetines, boliches; sino grandes empresas, enormes cadenas de restoranes, supermercados, multitiendas donde todos mantienen el anónimo colectivo. Claro; lo gregario, el colectivo, favorece la prosperidad de todos, pero mata la identidad de manera que favorece la insatisfacción. La satisfacción, tal vez madre de la felicidad, no es colectiva, sino individual, aunque se agrega socialmente en el caldo del malestar ciudadano cuando la prosperidad se ve amagada. El hombre, en tanto, que se juzga a sí mismo en la imagen colectiva como próspero, se ve, en lo privado, reflejado en el fracaso y la insatisfacción: Las metas y objetivos siempre están allá en el horizonte, nunca alcanzadas. Si así no fuera, el impulso a la prosperidad habría muerto. Yo como individuo siempre vivo en el fracaso; nunca alcanzo todas las metas, que elusivas, escapan más allá. Así entonces el individuo que es exitoso social, siempre es un fracaso individual, lo que explica, entre otros fenómenos, la inequidad y las brechas económicas crecientes, en tanto la medida del éxito es la ventaja relativa a la prosperidad de los otros. El frutero exitoso social transformado en empresa también requiere prosperidad y querrá vender más allá del barrio, a la comuna, a la ciudad, a otras ciudades, al país, al continente, para lo que siempre requiere más y siempre está al borde del fracaso, persiguiendo nuevas metas para prosperar, en las que arriesga el fracaso rotundo. El individuo próspero sólo comparte si ha logrado todos sus objetivos, pero esto nunca sucede debido a la pulsión por el logro y al amago del fracaso personal. Es más o menos fácil vislumbrar estos conceptos en lo económico, en un ámbito en el que todos están inmersos. Algo más borroso resulta distinguirlo en el entorno del poder, cuando su fuente no es económica. El poder político o de conducción es también sujeto de prosperidad y mueve ambiciones del mismo modo que cualquier otro logro, aunque este sea intangible y no tenga un cuerpo cierto como la obtención de bienes. El poder se encarna en el respeto, en la fama, la figuración, y por cierto la capacidad de decidir y dirigir opiniones. Todos estos elementos son conceptuales y se estructuran en creencias, en ideologías y en ambiciones. Así, el ser reconocido: "Ahí va el director de esto", "aquél es el cantante de moda", "Buenos días senador"; es un valor deseable que refleja prosperidad. La prosperidad, en estos casos, se mide en imagen y puede determinar, por tanto, una cuantificación del éxito: Aclamado en el mundo entero, apreciado por los deportistas, ¿qué dijo el alcalde?, lo dijo la presidenta, es una joven tan inteligente que guía a la juventud. Este sería el polo del éxito, equivalente al hombre rico. En el polo del fracaso, en tanto, el exitoso ve la amenaza de la pérdida de imagen: "¿Quién se cree éste?", "¿A quién le ha ganado?", "¡Creo que me están olvidando!". La otra cara del proceso es la referencia: Mis logros son mayores que los del otro, o bien: ¿Por qué no puedo tener lo mismo que aquél?. La necesidad de establecer un nivel de éxito, lleva al individuo a compararse con los otros, constituyendo el sistema de jerarquías sociales. En tanto estas jerarquías muestran cierta continuidad y una amplitud que permite mantener los anhelos a la vista del afán de prosperidad, la sociedad se mantiene en estado estable. En la medida que se produce discontinuidades, de manera que el abismo entre los niveles de éxito se hace insalvable, reprimiendo la prosperidad posible de grandes contingentes de individuos, el malestar y el fracaso individual se hace colectivo, incluso si las pulsiones de unos y otros son diferentes y sólo coinciden en la frustración. Unos no han logrado una vivienda digna, los otros no tienen un trabajo estable, habrá quienes vean alejarse la posibilidad de educarse más, y muchos sienten que no son escuchados por la sociedad y así; pero el trasfondo definitivo son las grandes brechas donde los anhelos son muchos y las realizaciones pocas; donde muchos prosperan poco y muy pocos prosperan mucho. Me detengo para mirar un poco a la organización de la vida pública: En el comienzo muy temprano de la sociedad, el poder, su pegamento orgánico, se ejercía a base de la fuerza. No obstante ésta deja de tener efecto en tanto la sociedad crece y el empuje social puede superar al caudillo o conductor. Así, entonces, la fuerza personal se transformó en la fuerza policial represiva y en sentido más amplio en fuerzas militares de dominación. En gran medida el poder llevaba aparejada la propiedad de los bienes y por tanto, todo el impulso de prosperidad estaba unido al poder. La frustración de las grandes masas que no accedían a él, era canalizada de forma mística: El premio no está aquí, sino en el más allá. Para alcanzarlo no se requiere de la rebeldía sino de la mansedumbre. La incapacidad de juzgar este pensamiento, sostiene la represión del impulso a prosperar de grandes mayorías. No obstante, de manera lenta pero persistente, se va desarrollando paralelo al poder policial y militar, el poder económico que da origen a las ciudades independientes y a sus burgueses. La ciudad ofrecía posibilidades de prosperar, incluso sin renunciar a la fe en la magia del más allá. Así, entonces, prosperó la ciudad y el poder económico hasta hacerse mayor que el poder militar, que derivó, al amparo del poder económico en el poder político. La economía fue el gran motor de la prosperidad y dominio, hasta que se producen las enormes brechas y los grandes malestares. El grito pelado en la calle, entonces, fue: "¡Liberté!, ¡Égalité!, ¡Fraternité!". El poder de la rebelión, en el afán de conseguir prosperidad; que no estaba en el reclamo popular, aunque sí en su trasfondo; había superado al poder de la fuerza, de la economía y al político. En definitiva, el gran resultado, con el concurso de la tecnología que produjo la otra revolución, la industrial, sólo se consiguió consolidar el poder de la economía como gran rector social, subordinando, más o menos cínicamente, al poder de la fuerza y al político, aunque la apariencia mostraba, convenientemente relevante al poder político. Y hubo paz social ciudadana, y se restableció la prosperidad, al amparo de cesiones de cuotas de poder en la forma de derechos ciudadanos. Claro, hubo intentos de sincerar el poder político por sobre el económico, a través de un sistema rector de la igualdad. La gran utopía fue la igualdad imposible. Si todos, a fortiori, son iguales, la prosperidad queda abolida; pero la prosperidad es la mayor fuerza vital, no sólo del individuo, sino de la naturaleza. Vuelvo, entonces a la prosperidad como fuerza rectora. En la propia naturaleza, para que la nada fuera cosmos, debió estallar en el primer paso próspero. Para que la piedra fuera ameba, señal de vida, el cosmos y su naturaleza dieron un gran paso próspero. Para que la ameba fuera pez, para que el pez fuera sapo, para que el sapo fuera lagarto y éste ave y el ave mamífero y el mamífero llegara a ser mico y el mico llegara a simio y éste mono y el mono fuera hombre, el gran tropismo de la naturaleza fue la prosperidad, cuyo embrión es la desigualdad que permite a la naturaleza viajar de la piedra al hombre y quizás del hombre a alguien más. Si la piedra fuera palo y el palo perro y el perro hombre, todo estaría estático como al principio. La gran mentira, del hombre próspero que maneja el poder, para engañar a los ciudadanos que aún confían en las cesiones de derechos, en la libertad total, en la moderna religión de la democracia como rasero social, es la igualdad imposible y la justicia a su servicio. La democracia no es una garantía, sino sólo una definición referencial. Por otra parte, su sentido no es individual, sino colectivo y representativo; es decir que su función no es satisfacer al individuo sino a la sociedad como conjunto, o más aún como promedio. En la democracia real el derecho individual está afincado en el colectivo y más aún, en las mayorías organizadas; ni siquiera en las mayorías dispersas cuyos acuerdos elusivos se gritan en las calles. La frustración del afán próspero, la igualdad nominal, la desigualdad real, el deseo de justicia ética e imposible, terminó por romper el silencio ensordecedor que reemplazó al amable grito del buhonero, con el rugido de la tecnología; con el nuevo grito pelado en la calle, que dijo "¡No al apartheid!" en Pretoria, "¡No a la opresión!" en Túnez y Egipto, "¡No a la prosperidad segregada!" en Grecia y Portugal, "¡No a los falsos derechos ciudadanos!" en Chile, "¡No a la mentira institucional!" en Argentina, "¡No a la imagen tendenciosa!" en México, "¡No a la ley de inmigración!" en el sur de los estados unidos y "¡No al nuevo muro", hoy en Wall Street al norte de éstos. ¡Qué belleza! ¡Qué conmoción! ¡Arriba los despojados del mundo! y sin embargo, aunque uno quisiera que el gran reclamo ciudadano del universo triunfara y todas las utopías fueran posibles, el aborigen y el conquistador nunca serán iguales, ni el dictador hermano del torturado, o el rico le dará su mitad al pobre, o el poderoso dejará de mentirle al pueblo y el padre que renuncia a ser padre y se transforma en Roberto sólo castra el impulso natural de llegar a ser padre del hijo que jamás luchó por bajarlo del pedestal. La lucha de los despojados deberá existir siempre, pero para eso siempre habrá despojados. Si el despojado le quitó su parte al rico, entonces es un despojador y querrá quitarle todo, porque esa es su pulsión de progreso. Cuando el pobre sea rico, el rico habrá sido despojado y cantará: "¡Arriba los despojados del mundo!". ¿Y si todos fueran ricos, iguales de ricos? Sólo empezaríamos de nuevo porque la prosperidad es ineludible. © Kepa Uriberri La Rodilla del Gigante
Divagaciones Kepa Uriberri Fundación "Alguien las funda" me respondieron casi todos. ¿Será así, como aparece en las enciclopedias y billetes, en las láminas de libros y revistas, donde un conquistador de armadura de hierro, lanza en mano, adarga y estandarte, grita hacia la sabiduría universal: "En nombre de su altísima e ilustrísima majestad, El Rey, e investido de los poderes por Él delegados en este servidor, fundo la ciudad de San Tal y Cuál, para su mayor gloria y beneficio del reino; a veintidós días del mes del señor de este año de gracia"? Quizás en un lugar apropiado, como, digamos, La Isla de Francia, ribereña del Sena, se instala una familia que prospera en el lugar. Otros los siguen y llegan a formar un pequeño poblado que crece, hasta ser la Ciudad Luz. A su vez, los conquistadores y próceres fundadores, quizás buscaban un buen lugar para instalar avanzadas militares por orden de un imperio. Si las cosas se daban, una orden administrativa podía decretar fundada una ciudad en el campamento militar. Tal vez más tarde, asegurado el éxito de la instalación y conquista, se hacía una ceremonia fundacional. Con todo, lo más probable es que muchas y muchas ciudades hayan sido originadas en la llegada espontánea de grupos humanos. Esta idea no me parece del todo rara. La imitación hace que se produzca la gregariedad que es posible que haya jugado un papel importante en el nacimiento y prosperidad de muchas ciudades. Recuerdo, al pensar así, el "Teorema de la Citroneta Azul" que alguien me expuso del siguiente modo: Íbamos de viaje, en auto, con la familia. Era un viaje suficientemente largo como para hacer un alto para almorzar. Nos detenemos en una extensa arboleda de eucaliptos, a la orilla del camino, en un punto cualquiera a unos doscientos metros antes del término del bosquecito y quinientos después de su comienzo. Veo en la lejanía, mientras como un huevo duro, un punto azul que se aproxima lento. Después de un rato el punto azul ha tomado volumen y se bambolea en la ruta. Trae atado al techo un sillón rojo y distingo el andar acunado de una citroneta azul. Así se acerca lenta hasta unos cien metros de nosotros y de pronto se desvía, saliendo de la calzada. Bamboleante sigue por la avenida de tierra junto a los árboles hasta que, con el cabeceo típico de estos aparatos, está a unos cinco metros. Oigo chirriar los frenos y en otros tres metros se detiene. Se abren las puertas y comienza a bajar gente del vehículo. Dos niños se corretean, uno le lanza un escupo al otro, se pegan, se ríen y se acercan a los árboles frente a nuestro auto y orinan largo y abundante como si compitieran, dejando sendos riecillos que surcan la hojarasca hasta el lado nuestro. Una mujer gorda y desordenada bufa quejándose del calor mientras saca viandas, sillas, una caja refrigerada, una cocinilla y lo va esparciendo, todo, alrededor. El chofer un hombre recio y basto, con un faldón de la camisa salido fuera del pantalón y el vientre enorme sale con esfuerzo de detrás del manubrio, se golpea con las manos extendidas el vientre. Me pregunto: ¿Por qué la citroneta azul se detuvo junto a nosotros y no cien metros antes o después?. Si bien toda la arboleda era de igual frescura y agrado, sólo donde nosotros estábamos había prueba de confortabilidad. Alguien había corrido el riesgo primero. Entonces hice el siguiente enunciado, que se aplica a este y a cualquier otro caso similar: No importa qué tan solitario, amplio y alejado sea el lugar que se elija para establecerse; siempre llegará una citroneta azul que se pondrá al lado obligando a ser gregario. Algunos corolarios son así: En una concurrida mole comercial hay un pequeño localito al que nadie entra. Venden revistas antiguas, estampitas religiosas de colección, libros que nadie lee, láminas de futbolistas de los años cuarenta y figuritas de animales, de yeso y baquelita. El dueño se aburre en el interior, anciano, algo sucio y mal vestido. Un paseante entra y pregunta por las figuras de baquelita porque son iguales a las que tuvo de niño. Ya en el interior, le llama la atención un número antiquísimo de la revista "El Peneca", desaparecida hace muchos años, ilustrada por Elena Poirier. La toma y la ojea. En el intertanto, dos personas se han detenido en las vitrinas y miran al interior de la tienda, curiosas; más que la mercadería, observan el interés del cliente único. Uno de ellos entra, tímido, pasea la vista, toma un libro, lo deja, gira un adorno de yeso, lo levanta. En la vitrina ahora hay cuatro personas. Dos de ellos entran y miran los artículos en venta en el interior. Después de cinco minutos la tiendecita está llena de curiosos. No sé cual es el tactismo preciso, si la gregariedad compulsiva, la inevitable curiosidad, o el temor de perder la ventaja que otros consiguen. Otro es la moda que tarde o temprano las gentes se ven obligadas a seguir y hay muchos más que uno va encontrando cuando ya conoce este teorema de la citroneta azul. En farándula y política se puede encontrar muchos otros. No desafío a nadie a buscarlos: Llegan solos. Cualquiera sea la pulsión, el resultado final es la gregariedad. Es muy posible que las ciudades, muchas, quizás todas hayan nacido o prosperado al amparo del teorema de la citroneta azul. Viña del Mar, como muchas de las ciudades de nuestro mundo nuevo, fue fundada por un prócer de ésta. En este caso, José Francisco Vergara. La moda la convirtió en un balneario concurrido y su festival de la canción la ha transformado en un punto turístico, que ha atraído miles de citronetas azules. El festival de la canción que se desarrolla en el mes de febrero, en la temporada alta de turismo en verano, es una actividad que, sin embargo, toma todo el año para su preparación. En la década de los ochenta, cierto director eventual tuvo un desempeño desastroso, al punto que al término del evento hubo de esconderse. Los periodistas lo llamaban por teléfono a su casa; contestaba él mismo: "Lo siento el señor R. está de vacaciones en su granja en Nebraska. No. No sabemos cuándo vuelve". Bueno; Nebraska es un estado del centro del mapa de los estados unidos, eminentemente rural. De esta manera los asentamientos humanos suelen ser pequeñas familias que viven de sus granjas y visitan pequeños pueblos cercanos sólo para abastecerse de lo que ellos mismos no producen. En Nebraska casi no hay citronetas azules y la forma de vida es en general muy básica. Aquellos que prosperan, o que tienen ese impulso vital, emigran a los estados costeros, donde están las grandes ciudades. ¿Es este otro corolario del teorema? Las ciudades pueden nacer, como Viña del Mar o Nueva Amsterdam, por fundación. Pero si ambas crecieron, a partir de su gestación, debió haber algo que atrajo a las gentes a ir al lugar, a establecerse. Viña del Mar fue siempre ciudad jardín. Ahí iban los ricos a descansar a orillas del mar, mirando el infinito lejano, lleno de ilusiones, y a establecer grandes casas de veraneo. La belleza del lugar, la natural y la añadida por sus habitantes, llamó a los otros a imitar a quienes llegaron primero. Siempre su carácter fue el solaz, la entretención y el ensueño. Acertadamente se instituyó como la gran fiesta del verano el Festival de la Canción, que se ajustó armónicamente a ese carácter de diversión, al que también contribuye su casino de juegos. La vida pública es ahí, la diversión. No importa si en julio o agosto, en el invierno frío, no lo es en realidad, para sus habitantes consuetudinarios. De todos modos quienquiera que llegue ahí, en cualquier época, se divertirá más que en Omaha, al borde de Nebraska. Nueva Amsterdam, en cambio, nace de un negocio. De un buen negocio: Peter Minuit compra por la suma de veinticuatro dolares en abalorios, la isla de Manhattan a los indios Lenape o Delaware, sus habitantes primitivos. Ahí fundó la ciudad que luego llegó a ser el centro financiero y de negocios universal bajo el nombre de Nueva York. Nueva Amsterdam se estableció en ese lugar como un gran centro de intercambio de porquerías como cinturones de cuero con chapas de metal, por las apreciadas pieles de castor y otros animales que los colonos holandeses y belgas enviaban a Europa. Ese fue siempre el carácter de esta ciudad: Comercio, negocio, finanzas. Las ciudades tienen, o forjan, en su historia su carácter. Florencia es ciudad de arte y cultura. Desde antiguo, aunque no en su fundación, la ciudad es conducida y marcada por los Medici, familia de banqueros riquísimos. Lorenzo de Medici no conoció premuras de tipo ninguno, de manera que su vida ramoneaba en torno a las artes, la filosofía, la diplomacia y por último la política y el gobierno desde donde promovió el mecenazgo en todo Italia y quizás Europa. Florencia forjó con Lorenzo su carácter de ciudad de arte y cultura, mientras los negocios familiares iban cayendo uno a uno, en Brujas, en Londres y el resto de Europa. Leipzig y los fabricantes de finos instrumentos dieron su sello a la ciudad de la música, Esparta fue la guerra, Atenas la cultura y el pensamiento, Roma la conquista y la civilización, París es ciudad de leyendas y mitos: De ahí las cigüeñas nos traen a todos, al nacer, al lado de nuestras madres. En París nace la revolución modernizadora, con figura de mujer libre, de gorro frigio y pechos al aire. "¡París no existe!" me aseguró alguien algún día. "Es sólo un club literario; y quien llega a París debe juramentarse que jamás revelará esta verdad, para que el mundo siga soñando que tiene una gran ciudad luminosa". Verdades, mentiras, leyendas, aproximaciones, lo único cierto es que el hombre se hizo hombre en la prosperidad de las ciudades. Si nunca hubiera habido ciudades, sólo seríamos manadas errantes, ramoneando en torno al agua y la caza. Ahí todos pertenecen a una red de amparos y prosperidad que los hace, a la vez, carentes y potentes. Imagino, vicioso de las ficciones, que por un artilugio raro, de repente la ciudad quedara despoblada, que se dejara en ella sólo a un hombre solo. Tendría a su disposición toda la gran maquinaria, el enorme artefacto urbano, pero no podría maniobrarlo: ¿Cómo mantener la electricidad? El hombre moderno no sabe vivir sin ella. ¿De qué se alimentaría en cierto plazo mediano o largo?. Y si lo lograra: ¿No enloquecería de soledad? El hombre moderno, ni siquiera en su granja de Nebraska, puede vivir absolutamente solo. Desde su granja se hace citadino de Cairo como sus ochocientos habitantes, a treinta kilómetros de su casa. Ahí se une a su red de amparos. No hay duda que hay otras respuestas, mucho más complejas, que hablan de familia, de clan, de territorio, defensa y conquista, formas culturales y más. Sí. También. Por ahí se encausa una de las potencias urbanizadoras del hombre, aunque no todas. Viena, nace del asentamiento de antiguos celtas, luego de germanos y otros grupos. Todos se establecían en las riberas del Danubio quizás por el acceso al agua. Sólo adquiere estatus de ciudad cuando la expansión del imperio romano establece en el lugar campamentos militares para defender el territorio del imperio. El río Sena en la actual ubicación de París tuvo asentamientos humanos desde más de tres mil años antes de la era actual. El pueblo celta de los Parisii tuvo un poblado en la isla de la Cité que fortificó para defenderse de invasores. A la llegada de los romanos, estos instalaron en el mismo lugar sus fortificaciones militares, que se expandieron a ambos lados del Sena fundando Lutecia. Este nacimiento de muchas ciudades da cuenta de la forma del poder durante mucho tiempo. El impulso social estaba dominado por el poder militar. Muchas ciudades surgieron como asentamientos militares, incluso más allá del influjo del imperio romano, civilizador por la fuerza para imponer, en lo posible, una cultura. Más tarde ese poder militar lo ejercían los grandes señores: Reyes, príncipes, duques que conquistaban territorios y consolidaban poder por el dominio de la fuerza militar. Ciudades como Lübeck, la de los Buddenbrook de Thomas Mann, en cambio, al norte de Alemania, en la desembocadura del Treve en el Báltico, siempre fueron ciudades comerciales con vocación gregaria. Dos ciudades comercian mejor que una, y cuatro mejor que dos, de modo que los comerciantes de Lübeck promueven y fundan la Liga Hanseática. Así sucede con muchas otras ciudades que nacen al amparo del comercio, haciéndose del poder cuando los señores que manejan la potencia militar buscan recursos para financiar sus campañas de dominio o defensa. La fusión de estos poderes crea el poder político moderno, hijo bastardo de la fuerza y la economía. En la vieja Europa, muchas ciudades fueron estados independientes: Dantzig, Lübeck, en Alemania, Venecia, Florencia, Roma en Italia. Hasta hoy el principado de Mónaco y el estado Vaticano. No obstante, la gregariedad, el que dos hagan en lo mismo, más que cada una y que su producto pueda resultar, al fin, mayor a la suma de los productos, va haciendo de las uniones una tendencia, de modo que las unificaciones o el nacimiento de estados que reúnen muchas ciudades, ha sido por siglos el camino. Hoy sin embargo, lentamente, y empujados quizás por un nuevo poder que se sobrepone y abarca poco a poco al económico, como es el poder de las tecnologías, aunque al amparo del capital, ha producido la globalización, a partir de la cual, quizás a tropezones aún, va reuniendo estados en grandes conglomerados como la Unión Europea. Se vislumbra en este fenómeno, aunque aún no concientizado con claridad, un conflicto fundamental entre los poderes tradicionales: Económico, político y militar enfrentados a la potencia tecnológica, que quizás esté construyendo un híbrido entre el poder empresarial, de hacer, de producir bienes y servicios, y la capacidad de la tecnología. A futuro, quizás, llegará el momento en que la tecnología potencie de tal manera el poder de la empresa, que esta prescinda del estado y lo reemplace, a la espera que la tecnología logre un desarrollo tal, que a su vez consolide un poder autónomo y perverso, equivalente al poder de la fuerza militar. Desde luego, toda la antigua y lenta fragua donde se cocían los caldos sociales que trazaban el curso y carácter de las ciudades, se han conectado y acelerado hasta el vértigo en la sutil red electrónica y digital universal, en la cual a su vez se han formado nuevas estructuras de poder en las llamadas redes sociales. Aquí, de un modo u otro están los ciudadanos Facebook, los ciudadanos Twitter, los Linked In, las modernas anarquías hackers y más. El hombre prosperó inserto en las ciudades físicas y en su vida pública: ¿Llegará a haber ciudades digitales, virtuales, en las que habite el hombre del futuro, bajo el gobierno del poder tecnológico, que habrá convertido a la economía y el comercio, al poder militar y policial de la fuerza, al administrativo y político en apenas recursos optativos disponibles?. © Kepa Uriberri La Rodilla del Gigante
Divagaciones Kepa Uriberri Exordio Cada cultura, y todas ellas, tienen un mito genético, que pretende explicar la creación de todas las cosas. Todos esos mitos tienen elementos en común y diferencias según el carácter de cada pueblo original. El más conocido, comienza más o menos así: Al principio sólo existía el caos y la nada. Las tinieblas llenaban el abismo y sólo el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Otro de ellos explica que en un comienzo sólo estaba el gran lago, en cuyas aguas dormía un gigante en medio de las tinieblas. Entonces pasó volando un enorme pájaro que buscaba un lugar para anidar. Sólo una rodilla del gigante asomaba a la superficie de las aguas y el pájaro se posó en ella y puso un huevo antes de seguir su vuelo. Cuando el huevo eclosionó, nacieron, de él, todas las cosas que existen y las personas, sus lugares y sus costumbres. A partir de este último génesis comencé a divagar sobre la idea de las personas, sus lugares y sus costumbres. Más allá del mito, las personas que lo sustentan, sea este cuál sea, me pregunto: ¿Cómo se reúnen y por qué? ¿Cómo eligen sus lugares y cómo devienen sus costumbres?. En la medida que estas ideas comenzaron a multiplicarse y a desvanecerse unas detrás de otras, disueltas en la memoria, creí que sería interesante organizarlas y ordenarlas en un texto estructurado. Ese trabajo es el que expongo aquí en estas divagaciones más o menos ordenadas. © Kepa Uriberri |
Kepa UriberriA mediados del siglo pasado, justo al centro de algún año, más frío que de costumbre, en medio de una nevazón inmisericorde, se dice que nació con un nombre cualquiera. Nunca fue nadie, ni ganó nada. Quizás sólo fue un soñador hasta comienzos de este siglo. Fue entonces cuando decidió llamarse Kepa Uriberri y escribir, también, para los demás. Hoy en día, sigue siendo un soñador y aún no ganó nada. Sólo siembra letras en el aire. Archives
August 2021
|
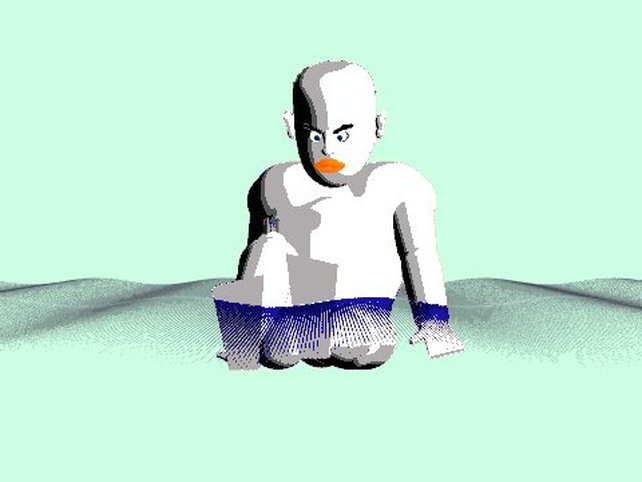
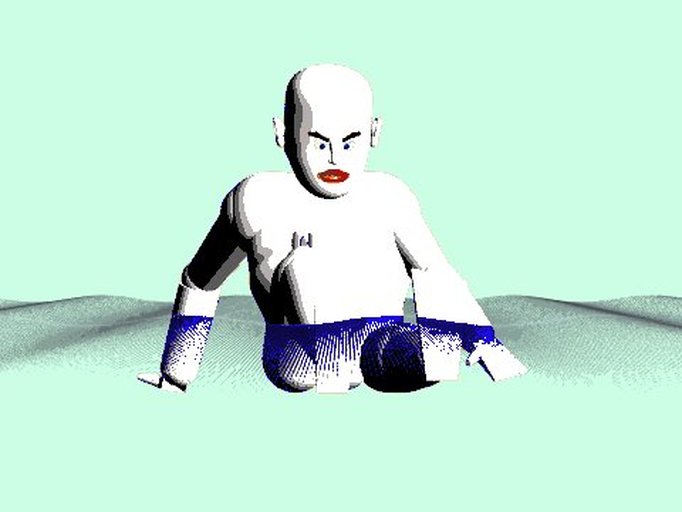
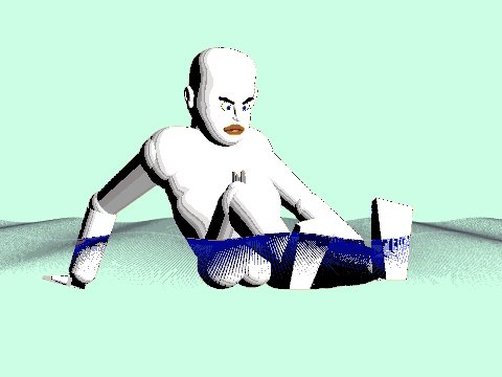

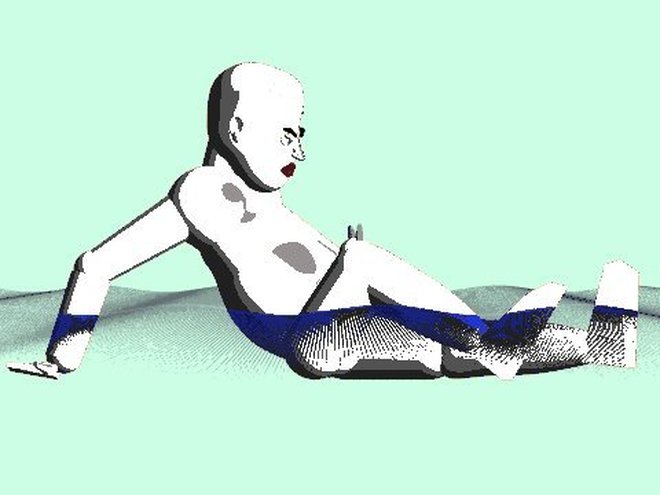
 RSS Feed
RSS Feed