|
La Rodilla del Gigante
Divagaciones Kepa Uriberri La ciudad física En tanto la ciudad se desarrolla y transita en promedios brillantemente altos, en tanto la brecha entre quienes operan en la prosperidad y los que transitan en el sentido inverso a ella, acrecentando el gran abismo del descontento social; la enorme riqueza manejada por pocos construye una ciudad cuya apariencia física está cada vez más llena de símbolos de poder, de fuerza proyectiva y prosperidad, al punto que la arquitectura urbana central ostenta altos edificios especulares, las más altas torres, símbolos y figuras fálicas de virilidad económica y financiera, que deslumbran al ciudadano. Miro desde ésta de ahora, a la ciudad de los años setenta, cuando recién salido del privilegio de una educación universitaria, que me proveyó de buenos ingresos para mí solo. A mi edad, entonces, casi nadie tenía un automóvil. Me compré, en esa época, mi primera citroneta azul. Un amigo, algo mayor, colega de profesión, mirando mi flamante adquisición de segunda mano, me dijo: "¡Bueno! Ahora vas a ver que andar en auto es como tener un racimo de penes". Su expresión precisa fue más grosera, pero el fondo medio de la cuestión reflejaba que el automóvil era un símbolo de poder viril. Diría que, al menos hoy, es un símbolo de poder, de estatus y un elemento indispensable para marcar posición social. Es así que, además de la expresión arquitectónica que ha llegado a caracterizar el progreso urbano, las ciudades, progresivamente se han ido sobrepoblando de vehículos, a pesar que su número creciente hace, en definitiva, que su uso sea más caro y más lento que el transporte público y, en definitiva, menos conveniente. El exceso de vehículos produce efectos perversos e indeseados, entre ellos está la congestión de las calles y avenidas, la contaminación del aire, de la acústica y del espacio urbano, que se va destinando a vías y autopistas de modo acelerado. El crecimiento y desarrollo de cualquier ciudad, hoy, puede medirse en altura de la construcción, en cantidad de metros cuadrados de vías y autopistas, en cantidades de vehículos, en metros cuadrados de estacionamientos y en la tasa de disminución de las áreas verdes. En la actualidad los ciudadanos van dejando de utilizar las plazas y jardines, de manera que sus tiempos libres los gastan en las moles comerciales, que lentamente van reuniendo todo el comercio y la recreación. Otro efecto del progreso urbano, que resulta curioso y contradictorio, porque destruye la calidad de la vida, es la tasa de hacinamiento. A mediados del siglo pasado, los barrios tenían doce a veinte casas por manzana, donde vivían un centenar de personas. Apreciativamente, hacia tres cuartos de siglo, una manzana podía tener seis a ocho pequeños edificios de departamentos, donde vivían unas trescientas a cuatrocientas personas. En mi barrio que ya no está, como cuando fue construido, allá por los sesenta, en los suburbios, en una manzana grande, hay aproximadamente unas doscientas familias que en total hacen unas seiscientas a setecientas personas. Su densidad era altísima para ese entonces. Actualmente se construye, en espacios similares, unos tres o cuatro edificios de más de quince o veinte pisos, donde viven hasta seiscientas familias en cada uno y hasta unas dos mil cuatrocientas personas. En fin, en una manzana pueden llegar a vivir unas ocho mil personas. El plan de esos barrios, suele estar pavimentado y sembrado, cada tanto, de una jardinera estrecha, donde mueren, mustios y secos, algunos arbustos o sobreviven algunos arbolitos alergénicos de crecimiento rápido y poco cuidado, porque son "carne de perro" y sobreviven fácilmente. Las condiciones urbanas a las que se acercan, peligrosamente, las ciudades actuales, me recuerdan unas ciertas lauchas de rabo corto que estuvieron de moda como mascotas cuando mis hijos eran niños. Al principio cada uno tenía su laucha en su propio hábitat separado y se debía encargar de su cuidado y limpieza. Por supuesto que, andando el tiempo, sólo cada uno tenía su laucha. La alimentación, el aseo y cuidado, corría por cuenta de su madre, que había sido cómplice en la autorización que di, a regañadientes, para que entraran estos bichos a formar parte de la familia. Por economías de escala, las tres lauchas pasaron a un solo espacio, aunque algo mayor que los personales de cada una. En un principio, después de alguna escaramuza dedicada a marcar territorios, la vida de las lauchas se hizo plácida. Pero, de repente, los árboles de los jardines echaron flores de aromas dulces, el espino que se veía por mi ventana se llenó de verde y amarillo y los días se hicieron más largos y luminosos. Al parecer las lauchas, aunque no tenían vista a los jardines, percibieron el milagro de la primavera. Una de ellas cayó de pronto en un extraño trance, en un rincón de la jaula, donde adoptó una pose cabalística y comenzó a emitir unos suaves gemiditos como leves silbidos. Esto electrizó a las otras dos lauchas que se abalanzaron como enloquecidas sobre ella. De manera frenética y en desordenados turnos ansiosos, ambos machos poseyeron una y otra y otra y otra vez a la hembra arrinconada. Finalmente, después de algunos días, la hembra comenzó a rechazar a los machos y retomó su vida normal. A las dos semanas parió una camada de ocho lauchas peladas y cabezonas. De inmediato los machos comenzaron a acosar a las crías y a comerle las patas, mientras la hembra, a su vez, se iba comiendo a las lauchas heridas. Con todo, dos lauchas nuevas llegaron a adultas en otro par de semanas. El ciclo se repitió, entonces, con dos hembras y tres machos, uno de ellos, quizás demasiado joven, o inexperto, o temeroso, participaba menos del rito. En fin. Hacia fines del verano nunca había menos de doce a quince lauchas en la jaula, a pesar que regalamos muchas a los niños del vecindario, que otras eran comidas, unas más lograban escapar y a veces se las podía oír, por las noches, royendo los junquillos de la pared, detrás de los muebles, hasta que escapaban a los jardines y eran cazadas por los gatos del barrio. En la jaula, en tanto, la vida se fue haciendo dantesca: Las lauchas se comían unas a otras, los conflictos y luchas eran permanentes y las que no estaban tratando de escapar de este infierno, estaban practicando sexo. Por último, por votación unánime, llevamos todas las lauchas y las echamos a orillas de un canal que desagua el regadío de viejas parcelas suburbanas y atraviesa la ciudad hasta hacerse afluente del río intestino de Santiago. Sólo conservamos una laucha macho, aún muy joven, como una manera de purgar el pecado de exterminio. Después de más de dos años, muy anciano y quieto, murió en un paseo de verano, en las dunas cercanas a Los Vilos, donde con tristeza, le improvisamos honras fúnebres y lo dejamos enterrado en la arena. Dudo que llegue el momento en que un agotado gigante, escandalizado de nuestro hacinamiento y sus vicios, tome alguna ciudad del hombre y la vacíe en lo profundo de algún océano. Lo que sí sucede es el enloquecimiento neurótico de la población, que para escapar de sus problemas comienza a destruirse y a considerar el desprecio de la vida, de manera que morir a manos de otro comienza a ser lentamente más y más usual. Ya sucede en luchas de pandillas, en conflictos de fanáticos deportivos, en asaltos, en violaciones y desencuentros amorosos, en actos inexplicables de mesianismos, de venganzas contra la vida o el sufrimiento nunca perdonado, más, más y más y, por supuesto, en escala mayor en defensa de ideologías políticas y conveniencias nacionalistas o grandes conflagraciones por intereses territoriales y de acceso a recursos fundamentales. El hacinamiento es un problema urgente de considerar, cuya solución resulta un proceso tan lento como cualquiera y requiere también de profundos cambios culturales, que no parecen acompañar al desarrollo del hombre en la ciudad. Hay una frase que se ha hecho famosa desde la farándula. Una mujer se enfrenta verbal pero violentamente con la supuesta amante eventual de su marido y la insulta de manera muy grosera. La otra se defiende y le reprocha su trato procaz a lo que la agresora responde con desprecio: "¡Te equivocaste conmigo, huevona!... ¡Yo tengo la pura cara de cuica!". La autora de la frase que ha alcanzado la fama, hace, con ésta, una confesión y una declaración de principios y carácter. Gran parte de la fama alcanzada por la frase proviene del sarcasmo social y la ironía. La autora es rubia y de ojos claros, no obstante, cualquier observador la puede identificar con facilidad, por sus características y modos como totalmente ajena a la clase de la que ella asume tener cara. Hay algo, muchas veces sutil, tantas veces notorio, que es ajeno a bellezas más o menos, a carencias y a presencias, que muestra la esencia de las personas, que quizás está más en cómo se usa la belleza que en la belleza misma, o en prestancia más que en el porte. Con las ciudades es lo mismo. Su construcción física y el aporte que a este aspecto hacemos sus ciudadanos, definen, a la vista del observador, su carácter propio e íntimo. Este es el que en definitiva da brillo a las ciudades sobresalientes: París es luz no por el uso de la electricidad, sino por el brillo intelectual y del arte que ahí, siempre parece hervir. La gran manzana que define el carácter de Nueva York apela tanto a la fruta atractiva y dulce, como al pecado asociado a ella, un pecado ya redimido en esa ciudad desde Brodway y Wall Street, desde los museos de arte, donde conviven en alegre y veloz armonía el Metropolitano de Arte, el de Arte Moderno y el Guggenheim, con la Frick Collection y otros que definen a la ciudad como una madura en el arte universal. Tan redimida del pecado que uno de sus grandes íconos es la libertad que desde el mar vigila e ilumina con la antorcha libertaria a la ciudad. También nuestra "Joya del Pacífico", ciudad de geografía y construcción enloquecida, entre cerros, que le da un aire excéntrico que cautiva al caminar sus cerros donde de repente encontramos un ascensor que cae sobre el mar y más allá un bello palacio junto a una plaza empedrada en el Cerro Alegre, a unas pocas cuadras de la cárcel que convivía con los cementerios. Valparaíso tiene un carácter bohemio, alegre y a la vez melancólico que se trasunta en los pequeños pasajes que chorrean por los cerros, con nombres de calle y pavimentos de escalera, donde quizás todos, o muchos, tuvimos alguna vez un antepasado, un familiar o una historia que nos une con la callecita Santa Victorina, la caracoleada Cumming o la omnipresente Alemania a la que parece llegarse desde todas partes. Al advenedizo, que cree haberse encumbrado hasta lo más alto de la sociedad, que presume, por ello, de una finura y elegancia que no tiene y vive aparentando y de las apariencias, se le llama siútico. Las ciudades pueden, también ser siúticas. Cuando lucen modernos edificios de muros espejados en los barrios más visibles, donde ya nadie vive y quienes los visitan en el día duermen de noche hacinados en bloques de material barato, construidos sobre basurales, lejos de los servicios mínimos que aseguren dignidad humana y urbana. Cuando en el más emblemático de los barrios de apariencia se instalan dos corredoras de bolsa y se le llama, entonces, Sanhattan. Cuando el concepto de sus ciudadanos, sin percatarse de ello, es que la ciudad es el país, cuando se cultiva la imagen que la mirada que el mundo nos echa es de admiración, pero, todo al fin de cuentas tiene un tinte de apariencias en la cáscara, que al penetrar se encuentra casi vacía, cuando detrás de los muros de espejo todo está medio revenido y ligeramente sucio o ligeramente imperfecto o descuidado, entonces la ciudad es siútica. ¡Ay Santiago! «Santiago de Chile, ciudad para amar. Con una cueca y un trago Santiago de Chile te invita a soñar». Habrá quienes piensen como en la tonada, pero jamás a las ocho de la mañana intentando atravesar la ciudad para llegar al trabajo, o en el viaje de regreso entre siete y diez de la noche. Tampoco cuando deben vivir o trabajar autoencarcelados para evitar robos y asaltos. Aunque sin duda otros aman su Santiago de edificios bellos y sus barrios de cómodas casonas, pero jamás con una cueca, baile que esos Santiaguinos desconocen. El siútico aparenta porque quisiera ser otro, a veces cualquier otro; por eso imita todo lo que cree superior. Su pequeño barrio, de tres edificios altos se llama Sanhattan porque quiere ser Nueva York. La vieja Bolsa de Comercio está en la calle Nueva York por lo mismo. También hay un barrio donde concurren Londres con París, donde quizás se pretendió ese aire, pero sin embargo lo propio, lo auténtico, aquello que ha surgido de la cultura verdadera de la ciudad, como El Patio de Providencia, se vende, se arrasa y reemplaza por más moles espejadas de comercio. Santiago es una ciudad siútica. Y así, toda ciudad tiene su carácter, bueno o malo, pero siempre hay lados amables, que no siempre son los que se cultivan. © Kepa Uriberri
0 Comments
Leave a Reply. |
Kepa UriberriA mediados del siglo pasado, justo al centro de algún año, más frío que de costumbre, en medio de una nevazón inmisericorde, se dice que nació con un nombre cualquiera. Nunca fue nadie, ni ganó nada. Quizás sólo fue un soñador hasta comienzos de este siglo. Fue entonces cuando decidió llamarse Kepa Uriberri y escribir, también, para los demás. Hoy en día, sigue siendo un soñador y aún no ganó nada. Sólo siembra letras en el aire. Archives
August 2021
|
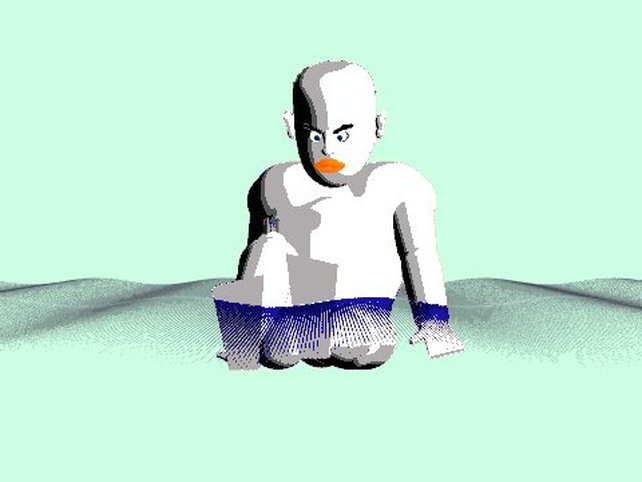
 RSS Feed
RSS Feed