|
Por Kepa Uriberri
Los últimos dos años, para el mes de marzo, me fui a las Charcas de Bocahue a cazar sapos. Volví, cada año con un sapo, grande, sano, robusto. En cada caso lo amarré de pies y manos y lo enterré en una caja de lata, dejando sólo la cabeza afuera para alimentarlo. Al sapo lo instruí, en un sahumerio con hierbas aromáticas, para que me protegiera de ser enviado otra vez a dictar las ya tradicionales conferencias de abril. Cada día alimenté al sapo con caca de perro, hasta terminar el mes de abril, cuando ya estuve libre del peligro de la conferencia de primavera u otoño. El sapo sabía que me tenía que cumplir, para conseguir su libertad. Así fue los últimos dos años. El primero de mayo saque al sapo de su entierro, lo desaté, lo limpié y le di un banquete de moscas y otros insectos vivos hasta que quedó ahíto antes de llevarlo de vuelta a sus noches en las Charcas de Bocahue. Este año, sin embargo, después de un par de semanas el sapo se negó a comer la caca de perro y comenzó a languidecer. Para los últimos días de marzo tuve que tomar la decisión de dejar morir al sapo si se negaba y seguir alimentándolo muerto, para librarme de la conferencia, que ya se hablaba, que sería, tal vez, en París o Cherburgo, Francia, en homenaje a Roland Barthes. En todo caso nada se veía seguro en el horizonte. No sabía si, muerto el sapo, moriría el conjuro o si lo mantenía alimentado con caca de perro, sin importar su estado de salud, el conjuro se sostendría. Por otro lado la Agente ya empezaba a tirar líneas sobre mi participación en los festejos del centenario del natalicio de Barthes y me llamaban todos los días para sugerirme material sobre el crítico y filósofo, de modo que sin hacer nada, ni tener interés alguno en Roland, pronto me enteré que había asesinado al autor, de cuyas cenizas con su soplo divino y permanente, y quizás algo de su propio escupo, había creado al lector, en reemplazo. Mirando morir el sapo, producto de mis miedos culturales, comprendí que quizás Barthes me había amarrado un sapo a mí, o mejor dicho a todos los autores, de los cuales los más desconocidos, los más débiles, los que estábamos en la lucha por llegar a serlo, no sólo para nosotros mismos, sino para una cierta cantidad respetable de lectores que creíamos que existían, eramos los primeros en morir. Vi la tristeza en la mirada del sapo y creí que me decía que él, también a su propio modo era un autor y yo era su Roland. Le respondí que no, que si yo caía fulminado por cuenta del semiólogo francés entonces él como sapo quedaría muerto en su catafalco de lata. El sapo sonrió irónico y dijo: —Tú estás muerto como autor desde que te asesinó Packi en la Taberna del Alabardero. ¿Acaso no recuerdas?—. Lo recordaba. Recordaba cada una de las conferencias a las que había ido y cada uno de sus nefastos sucesos. Siempre había sido Packi, o su correspondiente packi, ya fuera que se llamara Violenta Cabral, o no, quien quizás arbitrando, a nombre de Barthes, había arruinado, a favor de los lectores, cada esfuerzo que hacía por conseguir supervivir al autor y su literatura. Le dije, entonces: —Si así fuera, Packi sería sólo una metáfora de Barthes, por mi parte sería, yo, una metáfora de Packi y tú serías una metáfora de mí mismo. Y si así fuera siempre habría una razón ineludible para que estuvieras muerto y esa caja de lata sería tu Taberna del Alabardero. ¿O no?—. El sapo me quitó la vista de encima, pensé que con vergüenza, pero después supe que sólo buscaba inspiración allá, en algún lugar al sesgo, quizás su fisiología de sapo construía las ideas a partir de ciertas imágenes que se proyectaban en su mente siempre a un costado y abajo. Estuvo mucho rato en esa actitud, hasta que al fin me miró otra vez, ya no con ironía, sino con inconmensurable tristeza. Dijo: —Si yo soy tu metáfora y muero, entonces tú mueres, pero si tú mueres entonces muere Packi y Barthes. ¿Acaso no te das cuenta que Barthes después de cien años y muerto hace treinta y cinco, justo en un día como hoy, aún vive?. ¿Y sabes por qué?. Porque aunque reniegue del autor, él vive porque es autor. Él vive gracias a su crimen y tú pretendes sobrevivir gracias al tuyo. Packi, en cambio, quizás sólo se divierte con la Boricua porque nunca le ha interesado el autor. Para Packi el autor fue abortado porque venía gravemente enfermo de falta de comercio—. —¿Todo eso lo viste allá abajo, al sesgo?— le pregunté. —No— respondió intentando encogerse de hombros dentro de su entierro. —¿Y qué veías entonces?—. —La esquina de Cerrito y Corrientes, en Buenos Aires. Un mojón seco que lleva tres años en ese lugar—. —¿Cómo puedes ver esa esquina desde aquí? ¿Y cómo puedes saber que ahí hay un mojón?—. Bajó la vista. Otra vez creí que con vergüenza, pero no. No era vergüenza, Era sólo humildad, ¿o quizás soberbia? Dijo: —¿Quién soy yo?—. —Sólo un sapo de las Charcas de Bocahue— respondí. —¿Sólo un sapo?— retrucó, —¿y entonces qué hago aquí enterrado en una lata?—. —Bueno: Cumplir el sortilegio de un sahumerio—. —Entonces no soy sólo un sapo. Soy un sapo mágico. Soy parte de un rito, quizás de un mito. Tal vez esté dando forma a ese elemento tan profundo y primigenio de la cultura: El arquetipo. —¡Ja!— me reí. —Alguien tan atado, tan enterrado, tan prisionero, no es más que una cosa que no debería permitirse tanta soberbia. Eres apenas un artilugio— le dije con desprecio, pero luego pensé que "artilugio" era una palabra demasiado bella para esto y corregí: —¡Ja! Un artilugio. Quise decir un artefacto, un aparato—. —¡Sea!, te lo concedo. Pero tú mismo me convertiste en un aparato mágico y me diste poder. Pero si soy despreciable, entonces déjame ir y vuela a Francia a encontrarte con tus miedos, con Packi y la Boricua, con Violenta Cabral y Astra Cabagliari. Tal vez ahí, en medio de tu pobre conferencia, tengas que reconocer la valía de Roland Barthes y te veas obligado a suicidarte. Podrías dejarme una nota; quizás entonces este aparato mágico te resucite como lector. ¡Jajaja!— se rió de su propio ingenio, lo que le restó mucho valor. Preferí tapar la caja de lata para no seguir oyendo sus sandeces. De la agencia me habían enviado varios tomos del propio Roland y muchas biografías críticas. Tenía mi mesita de lecturas rebalsada de amenazas. Desde luego habían desplazado a todos los rusos, a los latinoamericanos, a Faulkner, Proust, Balzac cuya última ilusión, "Sarrasine", había sido ya invadida y destazada por Barthes, ya no era una reflexión del clásico sobre los opuestos y un oculto temor por la ambigüedad sexual posible, sino un encuentro casi económico entre el comercio del productor y el consumidor, el cliente y el fabricante. Casi me convenzo, al recordar mi propio juicio sobre Sarrasine, de lo irrelevante que puede ser el autor, frente a los sesgos del lector, o incluso frente a su capacidad de agregar contenido, de acuerdo a su experiencia y cultura personal, pero entonces me dije que si Barthes tenía razón, su razón, según él mismo, sólo le valía en tanto lector que juzga y siendo yo otro lector diferente, su juicio no es nada al lado del mío. Entonces levanté la tapa de lata y le dije al sapo: —Barthes no ha muerto aún porque no puede, bajo su propio concepto, ser un autor. Quizás por eso esbozó su teoría de la muerte del autor: Para llegar a ser inmortal invalidándose a sí mismo—. —¿Y Balzac?— me respondió el sapo, —¿es Zambinella o Sarrasine?. ¿Cuál es, ahí, el autor y cual el sapo?, ¿Cuál Barthes y cuál Packi?—. Esa madrugada murió el sapo, después de negarse a comer caca de perro durante más de tres semanas. Era el veintiséis de marzo. Había sido atropellado por una citroneta azul, hacía un mes, conducida por Angulo, a quien, dicen, acompañaba Eleya, la llamada Boricua. ¿Quién se haría cargo ahora de sostener el movimiento?, ¿El elegante Javier Aparecido?, quizás ¿Juan Darién Fundador?, ¿O su gemelo José Daniel Fundador?. Con todo, hoy se sabe que Angulo iba acompañado, en la citroneta azul de la lavandería, por la mujer gruesa que lo abordó la tarde en que murió Hernán Olagaray, cuyo nombre, se dice, era Angustia Noble. Es decir, que la boricua transitaba, de manera casual la Rue des Écoles y la sangre en el alfanje en modo alguno era de Barthes, u Olagaray ¿o lo era?. ¿Tenía algún significado la muerte del sapo? El veintiocho de marzo, día del funeral del sapo (¿Y de Roland?) me llegó la confirmación y un comentario que consideré ridículo: El martes siete de abril debía tomar el vuelo para dar una conferencia en el Collège de France, justo frente al lugar donde había caído herido para no volver a levantarse, donde quizás si fue rematado con el alfanje de la Boricua, el hombre que con la pluma, no la espada ni un alfanje, había dado muerte definitiva al autor. El comentario, como una postdata del memorandum decía, textual: «Puedes decir que fue atropellado por el símbolo ubérrimo de la cultura francesa». Dediqué esos once días, inútilmente, a estudiar a Roland Barthes. Todo era ambiguo. Recordé a cierto poeta que escribía versos sobre aviones supersónicos y banderitas patrias que caían en picada sobre la estación de trenes del norte de la capital. Yo era novato en las lides literarias por aquel tiempo, de manera que me atreví a preguntar por el significado de su poema. Recuerdo que enrojeció como un camarón cuando cae al agua hirviendo. Dijo: —Claramente los aviones representan el amor carnal: ¿Qué más?— yo aprobé, afirmando con la cabeza y con humildad e interés de aprender más, lo quedé mirando de abajo hacia arriba. —¡Eso!— confirmó y me fulminó con sus ojos potenciados por unos lentes tan gruesos como potos de botella, antes de retirarse a conversar con otros contertulios del taller en que participábamos. Hasta el día de hoy me pregunto si la estación de trenes del norte, hoy destinada a otros usos, representaría a la mujer amante que recibe llena de quejidos y bufidos, pitidos y campanas al avión supersónico que la regala con banderitas patrias. ¡No lo sé!. ¡Son símbolos!. Roland ya no está; ¿lo sabría él? El lunes, antes de la partida, me despidieron con recomendaciones y reconvenciones previas, a modo de admoniciones que evitaran que volviera a meterme en líos. Después conversamos coloquialmente, como si ya me hubiera ido, y quizás por eso se atrevieron a contarme que en Buenos Aires se me uniría un poeta argentino, un tal Heraldo Balcárcel, cuya poesía estaba fuertemente influenciada por Barthes, Lacan y Freud. Iba acompañado por la agente Violenta Cabral: —¿Quizás la conozcas? ¿No estuviste con ella alguna vez?—, de manera que —irás con gente conocida—. Violenta iba con un peinado moderno que simulaba un nido de chercán, pero teñido de azul. Un ojo maquillado con sombra muy oscura, casi negra; cualquiera diría que el poeta Balcárcel la había golpeado con un soneto en el ojo. El otro, estaba dibujado al estilo gótico, a juego con el lápiz labial verde. Vestía un entero de lycra azul fulgurante, surcado por un escote que bajaba hasta el ombligo. Confieso que intenté descubrir en ese valle las cimas más altas, pero no las alcancé jamás. Remataba el conjunto unos borceguíes verdes de taco altísimo. De las uñas muy largas nunca llegué a saber si eran verdaderas o falsas, bajo el barniz verde moteado de pequeños puntos blancos. Pero si me hubieran dicho que aquellos puntos no eran tales sino microscópicos dibujos de caballos desbocados como los deseos, lo habría creído, de todos modos. Por su lado el poeta vestía de poeta, para hacer el papel de poeta. Cualquiera que lo hubiera encontrado comprando, por ejemplo, en un supermercado, habría dicho de él que "ahí está ese poeta comprando un paquete de tallarines número cinco y un tarro de pomarola". Si uno le hubiera dicho que no, que no era un poeta sino un arquitecto, o un intelectual de izquierda, cualquiera se habría reído. Si se le preguntara a ese cualquiera: —¿De qué te ríes?—, habría, de seguro contestado que “resultaba absurdo ver a un arquitecto que se vistiera y tuviera ademanes de poeta”. Además, cosa rara en un argentino, tenía una dulzura y un silencio en extremo poético, aunque aburridor. Me dio, para presentarse, una mano blanda y murmuró algo ininteligible y confuso entre risitas amables. Violenta casi lo apartó, entonces, y dijo: —¡Na! Viste... este es Balcárlcel. ¿Me creés que es poeta?— y se me lanzó al cogote. —¡Estás divino, Irizarri! ¿Qué te hacés?—. Juro que sentí algo de miedo. Me plantó un beso en la mejilla que creo que me ha de haber dejado impresos los labios verdes. Después echo atrás la cabeza, para lo que adelantó la pelvis y el vientre. El miedo se me revolvió con la corriente erótica y caí en un cierto estado de confusión. Sólo recuerdo cierta sonrisa algo boba de Balcárcel. En ese momento llegué a pensar que no era argentino, no podía ser, o si lo era, Violenta Cabral se lo había fumado. Violenta no paró de hablar, creo que hasta que se le secó la boca o el seso. Recordó la última vez que nos vimos y dijo: —¡Cómo lloraba yo! Es que vos sos muy boludo. Mirá que meterse con esa mujerzuela y ayudarla a matar a su cafiolo. ¡Y! No sabés lo que lamenté no poder despedirme de vos, pero estaba desecha, imaginate, con un crimen pasional entre manos, ¡yo!. Fijate que en la agencia no lo supieron. Nos hubieran despedido a los dos ¡Viste!. Por suerte la chica confesó que había sido ella sola, aunque no le creyeron. Tuve que aceptar la invitación a cenar del Comisario Inspector y convencerlo, no sabés cómo, de que la chica no mentía, pero en fin ¿todo salió bien?. ¡Me imagino que sí! Llamé a tu hotel después pero dijeron que ya te habías ido. ¡Ah! Y la conferencia, ¿Sabés? En la agencia creen que la diste y que fue un éxito. Es que Omar Lauría es un cielo. ¿Y vos? ¿Cómo has estado? ¿Qué hacés? ¿Vas dando conferencias por el mundo? Qué has escrito en este tiempo. Tengo ahí un par de libros tuyos que encontré en la agencia, pero no he tenido tiempo de leerlos, ¿sabés?. Los he leído sólo muy superficialmente. Pero se ve que sos exitoso ¿eh?—. Al abordar, por fin, Violenta pareció cansarse de su propio verbo y cayó rendida en un sueño profundo. El poeta sonreía, plácido, quizás disfrutando de la conversación monológica de ella. —Bueno—, dije —¿nos quedarán unas quince horas?—. —¡Seguro!— dijo y luego, casi sin pausa, quizás por temor de perder ese mínimo contacto y que ya no regresara jamás, me preguntó: —¿Vos vas a disertar o a leer algún... qué se yo... un ensayo? ¿Qué?—. —Se supone que dé una conferencia sobre la importancia de Barthes en la nueva literatura latinoamericana—. —¿Y cómo va eso?—. Me encogí de hombros. De verdad no sabía cómo iba, o tal vez no iba en modo alguno. A mí me parecía que cualquier autor latinoamericano tenía tanto ego, que aceptar que el autor no era dueño de lo que había escrito, era cuando menos el grito de audacia de la ignorancia, pero Roland era tan connotado que resultaba difícil reconocerlo. —Va avanzando, lleno de dudas— dije, y en ese momento cometí el gran error de ese viaje por los cielos atlánticos; agregué: —¿Y tú? ¿Cómo vas en esto?—. Los ojillos como de pajarito de Balcárcel brillaron llenos de alegría y sus manitos pequeñas comenzaron a escarbar los libros y carpetas que llevaba en las faldas, mientras su boca se movía entre la barba y el bigote, como si quisiera largarse, ya, a hablar pero se tenía que contener porque aún no encontraban sus manos lo que necesitaba leer. Éstas cada tanto, dejaban su faena y señalaban con un dedo, vibrando, que ya estaban casi a punto de conseguir su cometido. Al fin la boca dijo: —Sí. Sí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo—, mientras los ojos tomaban una expresión casi de paroxismo, que le hacía vibrar rítmicamente la cabeza toda. Se mojó los labios con la lengua y comenzó así: «Poema vivo al autor, que vuela en los cielos universales» Hizo una pausa para mirar el efecto. Hice un esfuerzo, al menos, para parecer alegre. Siguió: «Escapan de mí estas palabras que no me pertenecen ya» —¿Mh?— murmuró mirando el efecto que podría haber conseguido y sonrió plácido antes de continuar: «Son de Roland, o de Mallarme y de Rimbaud. Son de Cervantes y de Ruy Díaz de Vivar o de cualquier Cristo y son de Platón de Eurípides y se cantaron en el monte Sinaí entre ardientes zarzas o en el Partenón» Volvió a pedir aprobación, aunque en silencio, sólo con una expresión casi triunfal. Después continuó elevando la voz, como si en efecto estuviera invocando a alguien cercano, quizás a otro pasajero, o a una divinidad: «¿¡Y tú! Roland? ¿A donde ván tus corceles blancos desbocados bajo la rueda torpe de un ícono de la Francia?» Violenta se agitó en su asiento y murmuró entre sueños: —¡Bajale una gotita el volumen! Mirá que estoy durmiendo—. Balcárcel continuo en un tono bajito, pero con todo el énfasis de una declamación en voz alta, lo que resultaba del todo ridículo. Yo a la vez no lo oía y su verbo zumbón y casi silencioso me arrullaba más en tanto más me esforzaba por parecer atento. A ratos Violenta le daba un manotazo y le decía —¡Bajá una gotita, ¿querés? Dejame dormir que el viaje es largo—. Balcárcel me miraba buscando complicidad con una sonrisa tensa. Yo intentaba sonreír, pero sentía que sólo lograba que los párpados cayeran, buscando el sueño. Detrás de Balcárcel brillaba el sol con una luz intensa que, sin embargo, no hacía silueta en su figura, que insistía en lanzar jabs de izquierda al rostro de Violenta, que no se defendía. Desde mi lugar, con cada golpe de sus guantes rojos, veía agitarse el nido azul de su pelo. Cada tanto, al ritmo de los golpes y de su cabeza, lanzaba un manotazo. Me preguntaba: "¿Por qué no tiene puestos sus guantes rojos?" y cerraba los ojos, no sé si para evitar la resolana detrás de Heraldo o para evitar ver la golpiza o quizás para reflexionar. Esta última idea me acomodaba mejor. Sin duda no fue por mí que Packi y la Boricua estaban ahí en el aeropuerto esperándonos. Packi saltaba y hacía señas con ambas manos. Supe, de inmediato, que no usaba sostenes porque sus pechos saltaban al mismo ritmo que sus moños, bajo la blusa liviana, que no alcanzaba a ser transparente. Cuando al fin entramos al área de pasajeros, Packi se abalanzó sobre Violenta Cabral y ambas se abrazaron con alegría infinita, como si fueran hermanas, en tanto que la Boricua se echaba al cuello de Balcárcel y le decía: —¡No puedo creer que seas el mismo Barcálcel!—. El poeta le corrigió sonriendo con gesto bobo: —Balcárcel— dijo, pero la Boricua se enredó en su propia lengua y ni entonces ni nunca logró decirle si no "Barcálcel". Creo que yo también sonreía con gesto bobo, pero sólo para mí mismo. Nadie me tomó en cuenta. Más tarde, ya en el tránsfer que nos llevaba al hotel, Packi me dio un golpazo sorpresivo, con el dorso de la mano en el estómago y me dijo: —Supongo que este año sí traes preparada tu conferencia—. Quedé sorprendido porque siempre había sido cumplidor, aunque casi todas las veces que nos habíamos topado mi presentación había resultado ser un fiasco, por razones ajenas a mí, aunque por entonces no sabía que ella y la Boricua eran saboteadoras profesionales. —¡Por supuesto!— respondí. —Ya soy un experto en Barthes. —¿Qué?— se sorprendió ella, ahora. —¿Barthes? Todos van a hablar de él, a ti te corresponde disertar sobre El Quijote de Avellaneda de Lope de Vega y su influencia sobre Pierre Menard, según Jorge Luis Borges—. Nadie me había dicho tal cosa, de manera que sólo me reí y dije que “es una buena broma”. Packi apeló a la Boricua, que escarbó en su enorme cartera de cáñamo y dijo: —Aquí está el programa, mi hermano— y me alargó, por encima de Violenta, de Heraldo y la propia Packi, una revistita de papel couché que decía "Centenario del semiólogo Roland Barthes". En efecto, ahí se anunciaba mi conferencia con ese tema: "Iñaki Irizarri — El autor colectivo, desde el Quijote de la Mancha, de Avellaneda, de Menard, de Lope de Vega y su aporte en la literatura universal". Quedé sorprendido y asustado. —¡Y! ¿Qué pasa?— Preguntó Violenta. Le entregué el programa de la Boricua, abierto en la página que anunciaba mi conferencia. Violenta lo leyó y después, con el ceño fruncido, me miró con sus ojos turnios: —¿Y qué tenés con eso?—. —Que no es mi conferencia— alegué. —¡Andá! Si Juan, desde Barcelona, había pedido ese tema y se lo negamos porque ya lo tenías vos— dijo elevando las manos al techo y agregó: —¡Mirá que sos boludo!—. Packi sacudió la cabeza con un gesto tirante y desagradable: —Siempre lo mismo— opinó. La Boricua miraba por la ventanilla, creo que sonreía mientras chupaba un caramelo de esos con palo. Heraldo intentaba parecer abstraído en sus poesías. Pensé en el sapo y lo recriminé en mis pensamientos por haberse muerto. —¿Qué podía hacer yo, si era veintiséis de marzo?— me dijo desde su ataúd de lata. En el hotel, Balcárcel quería que le dijera cómo había encontrado su poema y me pidió ayuda para unas correcciones: —Al fin— dijo, —el autor es la cultura— y me miró sonriente, tal vez por ver el efecto de su ingenio. No supe negarme, aunque quería estar solo y revisar si podía hacer algo para cambiar el rumbo de la conferencia que ya tenía casi terminada. Le dije: —Mira Balcárcel, comprende que me acabo de quedar sin conferencia. Tengo que hacer una nueva entre ahora y mañana a las tres. ¿Me disculpas?. —Desde luego, desde luego, sólo dos minutos para leerte esta parte que he corregido— y se sentó en la cama de mi habitación, dejó a un lado un alto de papeles y carpetas que traía y se lanzó a leer con voz argentina: — «Y tú, Febo intelectual, Rolando las aguas del Sena, pastor de la palabra que no se detenía, ni era nube o quería ser helechos ni ruedas amarillas. Habrá de salir, para ellas, la luna mientras Rolando aquel lugar en que el cielo se tumbe, los ataúdes arrastrarán por las aguas intelectuales a todos los poetas» —¿Ah? ¿Ah? ¡Qué me decís! ¿Se entiende la idea? ¿La entendés vos?. — Eeehmm... sí... No sé si me sugiere “La peste” de Saramago, o la “Oda a Ralph Waldo Emerson” de García Lorca. —No entiendo. “La Peste” es de Albert Camus y García Lorca no le hizo ninguna oda a Emerson. —¡Vaya!— dije simulando sorpresa, —¿sería de Neruda entonces? Me quedó mirando confuso un rato. Al fin dijo: —Sí, sí. Esa es la idea, en todo caso: Deconstruir, deconstruir: ¿Entendés? Creo que sí... ¡Ah boludo! Me estás jodiendo... ¿De verdad creés que lo van encontrar pueril? —¡Jaja!— me reí —Sos más inteligente de lo que pensé. —Está bien... está bien... te dejo tranquilo. Trabajá en lo tuyo. Después me lo leés para cagarte— y se fue manoteando, contento. Logré conectar mi pececito a la corriente eléctrica, con suficiente temor de quemar el transformador o el propio artefacto. Entrar en internet y conseguir que en la cuna del francés, el buscador entendiera que quería ver páginas en castellano fue todavía más difícil. Con todo, al fin, después de una lucha larga lo había conseguido. Ya tenía una lista de páginas que proclamaban que Borges y Pierre Menard habían asesinado al autor, años antes que Barthes. Tenía a Barthes hablando y opinando de Cervantes y El Quijote, pero no había nada que lo relacionara con el de Avellaneda y sobre éste sólo había alguna vaga mención que argüía que su autor podría ser un oscuro párroco de Avellaneda que quizás fuera amigo o apenas conocido de Lope de Vega. Todo muy vago. En este ambiente me rondaba la idea que no tenía el tiempo de preparar una nueva disertación, ni menos prepararme para las conversaciones posteriores, de modo que la angustia crecía, mientras trataba de encontrar alguna manera elegante de saltar del Quijote de Avellaneda, a través de los conceptos Barthesianos a algo tan opuesto como los autores latinoamericanos del boom, que me traerían de vuelta a mi texto original. De cualquier manera veía que tenía por delante un trabajo que de seguro me obligaría a pasar la noche de largo. Entonces sentí unos golpecitos suaves en la puerta. Sin esperar respuesta, en contra de lo esperable para una llamada tan tímida, la puerta se abrió con algún estrépito, de manera que me recordó a Madame Chauchat. Los ojos bizcos vagaron un momento, desorientados, por la habitación, después, como dos puñales verdes se clavaron, sonriendo como el Laughing Cat de Alicia, en mí. Dijo Violenta: —¡Holá! ¿Estudiando tu conferencia? —Buscando información para rehacerla completa. —Andá, dejala. Vos sos inteligente y la das vuelta así— hizo un gesto chasqueando los dedos. —Ahora descansá. ¡Vení!— y se tiró de espaldas en la cama, riendo. Se metió los dedos en el nido azul de chercán y se sacó algún sujetador que no alcancé a ver, mientras sacudía la cabeza. El pelo lanzó brillos y culebreos azules y el escote que le llegaba al ombligo, más que sus detalles exóticos, me llamó al impulso irresponsable. Ella dijo: —Pedí que nos mandaran quesos y fiambres con un vino francés. —¿Vino francés? ¿Qué es eso? ¿No te das cuenta que en Francia todos los vinos son franceses? —¡Y! Lo mismo me dijo el conserje, ¿viste?. —Bueno ¿Y? ¿Qué vino pediste? —Le dije: “¡Sorprendeme!” —Sos loca— le respondí, imitando su acento, y decidí serlo también. Me lance a la cama al lado de ella. Entre risas y bizqueando los los ojos verdes, a juego con el lápiz labial dijo: —¡Jaja! Creo que entendí que nos iba a mandar un Syrah Cortes del Ron. ¡Jajajaja! No supe cómo, ni en qué momento se dio: De repente vi mi mano que buscaba debajo del amplio escote, escalando sus pechos hacia la cúspide. Pensé que estaría turgente, pero me encontré con una roca. La sorpresa me hizo decidir que ya no trabajaría en mi conferencia, porque empezaba a anochecer. Con el último resto de remordimientos que me quedaba le pregunté: —¿Por qué?. —Siempre quise hacerlo con luna llena en París... —¿Y por qué no Balcárcel que es un poeta laureado? —Hacerlo con un boludo es no hacerlo—dijo. —¿Y quién dijo que yo no soy un boludo en la cama? —Pero al menos tenés las manos grandes... —¿Y eso qué? Tienes los pechos pequeñitos, cabrían casi en las manos de un niño. —¡Sos un boludo! Pero me lo debés desde Buenos Aires, ¿viste? El vino era de una marca parecida a lo que Violenta entendió. Después supe que era un Syrah bastante barato, aunque el hotel lo cobró casi a tres veces el precio del comercio. Calculé que nos habían catalogado como bastante arruinados, pero reconozco que el vino, no sé si por sí mismo, o por la situación se dejaba tomar con agrado, casi de mascar. Así fue que en los albores de la primavera de París, viendo aparecer la luna llena, perdí la conciencia: La de la vergüenza, la del deber, la del pudor y la del conocimiento. Lo último que recuerdo de esa noche de lujurias son los ojos de serpiente, serenos de Violenta, mirándome hipnóticos y la boca que ya casi no era verde diciendo con voz arrastrada: —Valió la pena esperar tres meses...— mientras yo cantaba como un idiota: —The loveliness of Paris seems somehow a sadly game... No sé cuando pedimos más vino y quesos. O sólo lo soñé. También me parece haber soñado con Packi desnudándose junto a la cama y gritando, mientras sus moños se agitaban: —¡Hazte a un lado maña! ¡Hazte a un lado! A alguna hora, creo que de amanecida, porque ya no se veía la luna en la ventana, me levanté a orinar al baño. El desorden de mi habitación era monumental. Había muchas botellas de vino, no todas de Côtes du Rhône, y bandejas y platillos y cuchillitos y tenedores, por todas partes. En algún platillo un pastel de crema a medio comer, que no formaba parte de mis recuerdos. En la cama había una variedad de piernas y brazos, pelos de colores y más. En el suelo había ropa de mujer, unas zapatillas de esas gruesas, macizas, que usan los jóvenes para andar en patinetas, pero de una numeración pequeña, quizás treinta y cinco o seis. A los pies de la cama un plato con restos de arroz con huevo, todo insólito, pero en el contexto del posible sueño en el que me movía, era todo aceptable, de manera que oriné con la luz de la luna y volví a la cama. Recuerdo que al hacerme un lugar ahí, pensé en gatos: Los gatos se apelmazan unos con otros para mejor dormir, quizás para conservar el calor o por una cuestión de gregariedad. Lo mío no era de esa naturaleza. Al otro día desperté con la cabeza abombada. Abrí apenas los ojos y la luz era tenue. Me dije que aún era de amanecida. Vislumbré allá en un rincón la zapatilla que me había llamado la atención, siempre en el ámbito del umbral, entre el sueño y la vigilia. No recuerdo haber visto el desorden de platos, bandejas, botellas y arroz con huevo, pero todo eso no tenía ninguna importancia al amanecer y pensar en ello con dolor de cabeza era absurdo, así que cerré los ojos para esperar que llegara la mañana. Cada tanto, no sé si después de dos minutos o dos horas, volvía a abrir los ojos y siempre me pareció que el tiempo transitaba en sentido inverso. Es decir, que en vez de estar cada vez más claro, había cada vez menos luz. En algún momento esto me alertó; abrí los ojos y vi en un rincón de la ventana la luna llena y amarilla, de manera que deduje que aún era de noche y volví a dormir. Pero algo me decía, de modo insistente, que debía pensar en cómo podía ser que el tiempo estuviera retrocediendo, sin embargo todo era parte del sueño en cuya sima volvía siempre a caer como en un despeñadero. Al fin, en un esfuerzo supremo de voluntad, me sobrepuse al peso enorme de la piedra que tenía dentro de la cabeza y me senté en la cama. Ahora estaba solo, como si toda la diversión y compañía que había tenido nunca hubieran ocurrido. Lo único que las atestiguaba era esa enorme piedra que me pesaba en la mente y la zapatilla de mujer para patineta que había junto al silloncito. Por lo demás, todo estaba en orden, incluso mi propia ropa que recordaba haberme quitado de manera precipitada, o al menos desordenada. Tomé entonces el teléfono de la mesita y me comuniqué a recepción. No me llamó la atención que me saludara con un “Bon nuit” porque no tengo costumbre del saludo francés, de todas maneras pregunté: —Mmselle, S'il vous plait, quelle heure est il?. —Son las diez y veinticinco, señor— me dijo en un castellano mucho mejor que mi francés, que de seguro fue el motivo de su cambio. —Pero...— dije desorientado. —¿Por qué está oscuro entonces? —Señor—, dijo en un tono compasivo, —son casi las diez y media de la noche. —¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! No puede ser... —Lo lamento, señor. ¿Desea algo más? —¡Mierda!— repetí —Disculpe; no, ¡muchas gracias! Ya no tenía sentido ningún apuro, así es que me metí debajo de la ducha durante mucho rato, pensando en las consecuencias de haber faltado a la conferencia comprometida. Sólo me conformaba el hecho que estas conferencias no tenían más sentido que promover mi propia figura de autor, así que al fin me dije: “¡A la cresta! ¡Mala cueva!” y salí de la ducha no del todo repuesto ni convencido, pero al menos con un lema y pensando en Barthes me dije “Quizás ya sea un autor deconstruido”. Me fui a la habitación de Violenta. Golpeé la puerta pero no contestó nadie. Después de dos veces, abrí suavemente. Adentro dormía plácida, contradiciendo hasta su nombre. Lo intenté en la puerta vecina, la de Packi, pero no había nadie, tampoco en la de la Boricua ni en la de Balcárcel. Bajé entonces al bar a comer algo y pedí una mineral. —¡Andá! Al fin aparecés...— me dijo Heraldo que se había sentado a mi lado. —No me digas nada. ¿Qué pasó? —Mirá, en definitiva no pasó nada. Packi dijo que vos estabas enfermo y que no podías dar la charla, pero que le habías encargado leerla para ellos. Leyó no sé qué pavada sacada de la internet, que le tomó veinte minutos, volvió a disculparse por vos, agradeció a todos, abrazó a algunos conocidos y todo fue risas y alegría, ¿viste?. —¿Y Violenta?—. —¡Y! ¡Todavía duerme! Parece que le diste duro con el mazo—. —¿Y a ti, cómo te fue?— —¡Y bueno!— dijo algo sobrado, encogiéndose de hombros. —Yo dormí con la Boricua: ¡Qué culo, boludo! ¡Qué culo!— y expresó con las manos un tamaño que juzgo exagerado, y concluyó —¡Y cómo lo movía!—. —No. ¡Estúpido!. Me refiero a tu presentación—. —¡Ah! ¡Eso! Bien... bien... sí—. Concluí que había tenido una noche más feliz que su presentación, así es que no insistí más en ese tema. Para consolarlo, tal vez, le pregunté: —Y la Boricua: ¿Qué?—. —Tenían que estar mañana temprano en Barcelona, así que terminando aquí se fueron. —¿No dijeron nada? ¿Algún recado?—. —Nada. Packi le quitó importancia, dijo: “Ya se sabía. Siempre es igual”—. Me despedí y me fui a caminar por París de noche. No tenía sueño después de haber dormido casi veinticuatro horas seguidas, gran parte de las cuales estuve bajo el peso de una enorme roca que rodaba dentro de mi cabeza y sobre la que bailaban un paquidermo con un hipopótamo. El aire de la oscuridad en primavera sería como un bálsamo. Caminé por el rumbo que creí que me llevaría al Sena. Imaginé caminar de noche a sus orillas y me dije que tenía que valer la pena. Así que anduve varias cuadras, pero no llegaba. En alguna parte vi la hora y ya pasaba, largamente la medianoche. “Otras tres cuadras” me dije y si no llego, me devuelvo. Anduve cinco y no había Sena ni siquiera en la distancia. Me cruce con otro caminante, que iba en sentido inverso y le pregunté: —¿Falta mucho para el río? (Creí haber usado un correcto francés. Dije: “il faut beaucoup par arriver a la riviere?”)—. Sin sacar las manos de los bolsillos, ni detener el paso, dijo algo en un tono que creí agresivo y que no entendí: “...est ton cochon...” o bien “...va t on coucher...” o quizás “... va t on coucher un cochon...”, con los labios muy apretados contra los dientes, como cuando uno insulta en castellano. Por si acaso, sólo dije: — Ah, mercí bocú— y seguí andando. Mas tarde, al llegar al hotel supe que el río estaba hacia el otro lado. Riéndose de mi, el recepcionista me dijo que de haber seguido habría llegado al fin a la “rive droit”, pero después de mucho. Al día siguiente partí solo, porque tenía un vuelo diferente que los argentinos. Me cobraron la cuenta de cinco botellas de vinos, cuatro bandejas de quesos y fiambres, dos pasteles de nombre francés de intenso misterio y un plato de arroz con huevo que imagino que se comió Packi, si es que estuvo en mi habitación (no lo recuerdo), porque Violenta dijo que a ella le caía pesado. Balcárcel se despidió siempre sonriente y me dijo, no sé por qué: —Sos un caso— y me abrazó afectuoso. Violenta también. Se apegó mucho a mí, hasta el punto que me turbé. Me besó en la boca con la suya, ahora azul, como el pelo y me dijo: —¿Y qué si nos enamoramos, vos? —¡Jajaja!— me reí y me fui rápido. Más tarde, solo en el avión, me sentí frustrado y maldije al sapo que se murió. Al rato me quedé dormido y el sapo desde su catafalco de lata se asomó y me dijo: —No me cobres a mí la cuenta. Yo sólo soy un artefacto, o una superstición. Tú sabías a donde ibas y por qué. Cuando tú me sacaste de mi charca yo sabía que mi riesgo era morir comiendo caca de perro; los sapos lo sabemos. Así, también, cuando partiste sabías que ibas a festejar la muerte del autor. La diferencia es que tú fuiste voluntariamente. —No— le respondí. —A mí también me sacaron de mi charca. —A veces— dijo —es tanta la felicidad del sapo—. Después no recuerdo nada. Kepa Uriberri
0 Comments
Por Kepa Uriberri
Desde la carretera que va a la costa, en ese tramo, en el sector más elevado, se divisa el camino rural que va de la Rinconada de Aliaga al Alto del Robledal. El día anterior, hacia el final de la tarde se había desatado un aguacero que embarró los potreros y empapó la hierba que ya había nacido, anunciando la primavera. Me detuve en medio de la cuesta a tomar algunas fotografías de dos caballos, uno palomino, el otro alazán, inclinados sobre la hierba, mordisqueando, sumidos en una bella bruma que se elevaba del suelo en forma de vapor. Busqué un ángulo desde el que los animales se veían enfrentados y sus cuellos cruzados. En esta tarea divisé, por el camino rural que va al Alto del Robledal a un campesino al trotecito de su caballo, entrando a una propiedad en la que había un establo y a su vera un furgón pequeño, con la puerta del chofer abierta. Dijo que el asiento, la consola y también el volante, estaban mojados, por lo que se podía pensar que el furgón había soportado la lluvia de la tarde y noche anterior. Alguien más había visto llegar al furgón desde el alto de la cuesta, a eso de las cinco de la tarde, seguido de un auto americano grande, del que bajaron dos personas vestidas de traje oscuro. Del furgón descendieron otras dos: Ambas de traje oscuro y anteojos negros. Uno abrió la puerta deslizante del furgón y pareció ayudar a descender a un tercero vestido con una tenida casual. Le rodeó los hombros con su brazo y lo guió hacia la entrada del establo. Los otros tres los siguieron detrás, como si los estuvieran resguardando. "Después ya no vi más porque me interné en el bosquecito de eucaliptos, para seguir con mi faena" relató ese testigo. La tarde había estado muy oscura, el cielo cubierto de nubarrones negros presagiaba el temporal que se vendría al anochecer. "Por eso, no más tarde de las seis y media, volví al camino para irme a mi casa antes del aguacero. El auto americano ya no estaba. Sólo quedó el furgoncito blanco con la puerta del chofer abierta. A mí me pescó la tormenta de modo que ya no me ocupé más del asunto". Puedo asegurar que era un tipo sencillo, muy amistoso, amante de la bohemia, de los bares, de la vida nocturna. Recuerdo el día que batió el récord de lanzamiento en los panamericanos. Mientras todos los noticiarios de la televisión hablaban de su proeza y la proyección que le significaba para lograr llegar a los juegos del año siguiente e intentar validar su registro como récord olímpico, el caminaba a paso lento, por el parque a orillas del río, cantando una canción de moda: "Bajo un mundo lleno de miedo y ambiciones siempre debe haber ese algo que no muere...". Ahí lo encontré. Estaba feliz, pero no eufórico. Simplemente me dijo: "¡Huevón, gané! Tengo un récord". Traía todavía, apoyada en el hombro su jabalina y, colgando, el bolso con su equipo atlético. Lo felicité con más efusión que la suya propia. Sólo me dijo: "Vamos a tomarnos una cerveza. Estoy cagado de sed". Estuvimos hasta las tres de la madrugada en el bar donde se nos fueron uniendo muchos admiradores, amigos de él y míos y algunos desconocidos. Más que una celebración, fue un encuentro de bar, una tertulia amena. Como era su costumbre, flirteó con la mesera que nos atendió, e incluso en algún momento lo vimos desaparecer detrás de ella. Volvió sonriente después de unos veinte minutos, me hizo un guiño, y continuó conversando como si nunca se hubiera ido. El campesino se acercó al vehículo y se apeó del caballo. Al acercarse notó que las llaves estaban aún en la chapa de contacto. Los portones del establo estaban algo abiertos; no tanto que se viera el interior, ni tan poco que impidiera el paso. Llevando su caballo de la brida entró al establo y miró en torno. No se veía a nadie. Metió su caballo en uno de los pesebres y llamó en voz alta: — ¡Aló! ¡Eeeh! ¿Alguien aquí?... — Nadie contestó. Tampoco había otros animales en el lugar. El establo se veía muy abandonado y había muchas señas que estaba ya largo tiempo en desuso, de manera que se preguntó que podrían estar haciendo ahí los ocupantes del furgoncito. En algún momento pensó que encontraría, tal vez, alguna pareja en cierto encuentro íntimo. Después de batir la marca panamericana, gracias a algún auspicio, podía dedicar buena parte del tiempo a entrenar y prepararse para las competencias internacionales a las que le invitaban a participar. En algunas, al comienzo, tuvo una actuación destacada, pero luego un cubano y después un jamaicano superaron su marca y fue quedando atrás. Así sucedió que en aquel tiempo perdió buena parte del incentivo y después de los entrenamientos solía irse de parranda con amigos y fue haciéndose asiduo de los bares de moda donde su fama le hacía fácil conseguir mujeres y sus favores. También amigos, amigos de la farándula y del espectáculo, donde su simpatía le permitió entrar en las pantallas y los pequeños escándalos en uso. Solía llegar en su pequeño furgón hasta las puertas de los bares, de las radios y canales de televisión, donde lo dejaba mal estacionado sin preocupación alguna. A veces lo multaban pero aprovechando su fama conseguía perdones o multas rebajadas. Los entrenamientos se hicieron más breves, la preparación física menos exigente y cada vez terminaba más temprano las sesiones. Entonces se le veía pasar por la avenida que va del campo de prácticas a la principal, lentamente en su pequeño furgón observando a las mujeres que caminaban por las veredas y a las que esperaban locomoción en las esquinas. A veces las invitaba a subir, a veces lo reconocían y se iban con él, otras lo evadían aún cuando lo reconocían. De cualquier modo fue haciéndose cierta fama de buscón y donjuán que sus amigos de la farándula se esforzaban en ignorar o restarle importancia. El campesino fue examinando las pesebreras, sólo para encontrar abandono y silencio, entre paja podrida y bostas secas. En algún momento quizás pensó, como yo mismo lo hice, que los ocupantes del furgoncito habían retrocedido al camino y estarían paseando en el bosque del alto, o bien se habían internado por los potreros, para tomar fotografías, como yo mismo, de la belleza de la bruma que se vaporizaba desde la hierba. En ese momento yo no sabía que el furgón había llegado seguido de otro auto mayor, tampoco que cualquiera sea la escena, no había ahí una pareja en amores, sino alguna situación que involucraba a cinco sujetos; todos hombres. El hombre del vecindario que los vio llegar, aseguró que al entrar en su casa, aún no se desataba la tormenta que duraría hasta el amanecer; sólo llovía con cierta placidez. Apenas hubo entrado en su propia casa, oyó dos estruendos, que, aunque muy breves, pensó que serían los primeros truenos de la tormenta, sin embargo el aguacero todavía demoró en comenzar. Recuerda que las explosiones venían de la dirección del establo viejo, donde estacionaron los vehículos. "Tal vez eran cazadores y probaban sus escopetas" dice que pensó. Sin embargo resultaba extraño que estuvieran de cacería en ese lugar y con el clima amenazante del momento, pero no tuvo otra explicación y lo consideró poco importante. Cuando todavía no había batido la marca panamericana, parecía llevar una vida bastante ordenada, no obstante lo cual ya cultivaba amistad con personas del espectáculo. Así conoció a su pareja, una cantante de relativo éxito, que luego fue su mujer con la que tuvieron dos o tres hijos (no lo sé bien). Es probable que el matrimonio no fuera del todo feliz, porque solía flirtear con otras mujeres e incluso enredarse en aventuras clandestinas. Ella pensaba, así lo creo, que cualquier escándalo en este sentido perjudicaría su imagen, de manera que jamás se quejó de la conducta impropia de su marido y siempre pareció ocultarla y perdonarlo, ya sea cuando le llegaban rumores y chismes o pruebas irredargüibles. Tal vez si solucionaban los problemas en la intimidad de la pareja, para él no significaba una enmienda, ni siquiera un esfuerzo. "Es que tengo la sangre demasiado caliente" confesaba, "y no es que no esté enamorado de ella; es un vicio que no me deja. Es lo mismo que una droga que te atrapa. ¡Qué quieres! si yo soy así", declaró un amigo de la bohemia, que le habría dicho. Luego se hizo conocido, por su actuación deportiva y por ser el hombre de una cantante de moda, las mujeres a las que seguía lentamente en su furgoncito y las invitaba a subirse: "¿A dónde vas?... Te llevo..." o que abordaba en los paraderos de buses: "¿Esperas a alguien?... Vamos a dar un paseo"; comenzaron a reconocerlo y a denunciarlo, pero otras enganchaban o confiaban. Algunas disfrutaban la aventura, otras, inocentes o ingenuas, se sentían ultrajadas y quizás algunas lo fueron, incluso con cierta violencia. No sé si se sentiría culpable, o era suficientemente impulsivo, tanto que no alcanzaba a darse cuenta del significado de lo que hacía; al menos no en el momento de hacerlo. Quizás más tarde tenía remordimientos, pero el impulso y la fuerza de la costumbre, lo hacían caer una y otra vez en la misma conducta. Tal vez sólo se disculpaba a sí mismo y se decía: "Yo no las obligué a venir y ellas quisieron", aún cuando es posible que varias o muchas fueron víctimas del temor a reaccionar, otras se opusieron, pero fueron más débiles o frágiles. Todo esto son especulaciones, pues no es posible saber cómo sucedieron las cosas y también es posible que amparado en el secreto y muchas veces en la vergüenza, sintiera la suficiente impunidad para mantener su conducta sin enjuiciarla. En alguna de las últimas pesebreras lo encontró. La posición en que había caído mostraba con claridad que no había sido de manera violenta, sino con alguna suavidad, casi como si lo hubieran posado ahí. Una pierna flectada estaba bajo la otra y ambas algo giradas hacia un lado, en tanto que el cuerpo descansaba sobre la espalda y la cabeza estaba giraba en sentido contrario al de las piernas. El brazo de la mano libre se extendía hacia el lado de las piernas y ésta estaba con la palma hacia abajo. La otra, que sostenía la pistola, descansaba sobre el pecho. Llamaba la atención que sostuviera el arma, todavía, con bastante firmeza, el dedo índice aún rodeaba el gatillo y el resto de los dedos asía de modo consistente la empuñadura. Resulta extraño que habiendo muerto de manera tan repentina, a causa de un disparo certero contra la sien, la mano que ejecutó éste, no se haya relajado de inmediato, haciendo que el arma cayera separada de aquélla. Por otra parte, la sangre que había alcanzado a manar, antes de la detención del corazón, producto de la muerte, había alcanzado a gotear sobre el pecho después de fluir sobre el pómulo y la mejilla. Sólo después se veía el flujo de continuidad que la hacía caer en la paja sucia, formando una pequeña poza. Los ojos permanecían abiertos, mirando paralelos. Al acercarse a observar el cadáver con más detención, notó una mancha, todavía húmeda que se extendía por la pierna del pantalón que descansaba sobre la otra. Cuando, más tarde, levantaron el cuerpo, aquella mancha, ya seca, había dejado una aureola notoria. Su situación y forma debería haber inducido a la conclusión que el hombre sufrió una intensa angustia antes de morir, por lo que se habría orinado. Ninguno de todos estos indicios condujo a dudas a los investigadores de este extraño suicidio y el caso fue cerrado judicialmente con esa conclusión. Caminaba por la avenida para huir del aburrimiento y la opresión. Hubiera querido desarrollar una actividad que complementara los esfuerzos de conseguir una profesión, pero mi marido me había coartado esa posibilidad. Sostenía que tenía todos los medios de darme lo que quisiera, sin la necesidad de trabajar. "Tú dedícate a los niños, a hacer la familia y yo traigo la plata necesaria" decía. Mi vida estaba, de esta manera, reducida a llevar y traer niños al colegio, a revisar que la empleada doméstica hiciera su trabajo, a que no perdiera el tiempo ni se escapara a flirtear con el carabinero que cuidaba la embajada o la casa del diputado, o con el guardia del colegio y más. En resumen mi vida consistía en servirlo a él y sus bienes, que ni siquiera sentía míos. Así había comenzado a salir a dar largas caminatas bajo la arboleda de la avenida cercana, divagando en la nada, en la ilusión de encontrar una salida al tedio. Cualquier día, eran todos iguales, un furgón pequeño, de esos a los que la gente llama "pan de molde" por su forma, que avanzaba en el mismo sentido mío, disminuyó la velocidad al pasar a mi lado. En la siguiente calle giró y desapareció. Al rato lo vi avanzar muy lento por la calzada a mi ritmo. El chofer me sonreía como si me conociera y estuviera saludando. Lo miré con curiosidad, intentando reconocerlo. Lo hice: ¡Así fue!. Era ese atleta al que le decían "El Lancero"; yo lo reconocí, pero no lo conocía, ni él a mí. Sin embargo, sonreía como si fuera un amigo. Más aún, me hizo señas para que me acercara. Al principio no le hice caso, pero su persistencia, al fin, me arrancó una sonrisa. No lo recuerdo pero creo que en ese momento hice una evaluación rápida de la situación y del entorno de mi vida aburrida: ¿Qué tendría de malo acercarme y conversar?. "¡Nada!" pensé. "Pero no debo. Soy una mujer casada, tengo hijos, mi marido, que sepa, jamás me ha engañado y me lo da todo". Me negué meneando la cabeza, pero no se fue. Al contrario, bajó la ventanilla y sonriendo dijo: "Eres tan linda y estás sola. Yo también estoy solo; ¿por que no podríamos conversar y dar un paseo juntos?". Muchas veces lo había visto entrevistado en la televisión, en programas deportivos y también de farándula. Era un hombre atractivo y ameno. Tenía un humor liviano y una risa agradable. ¿Qué podía pasar si compartía una tarde aburrida con él?. Finalmente cedí y me fui con él en su auto. Cuando ya empezó a oscurecer me fue a dejar. No le permití acercarse tanto que supiera dónde vivía, pero, sin convencimiento, prometí encontrarlo al día siguiente en la avenida, en esa misma cuadra. Al día siguiente, a la hora convenida, caía una lluvia suave que había despejado las calles. "Vamos a conversar y tomar onces"; propuso un salón de té muy conocido. Me negué. "Me puede reconocer alguien" argumenté. Me llevó entonces a una callecita solitaria y ciega detrás del campo de entrenamiento, que él parecía conocer bien. Estacionó contra un muro de cierre que dejaba ciega la calle. A un lado había una plaza desierta, al otro un grupo de casitas, todas iguales, recién construidas y desocupadas aún: Estábamos solos, rodeados de soledad, sólo acompañados de la lluvia que caía plácida. Conversamos un rato. Mientras lo hacíamos él miraba alternativamente mis ojos y mi boca, y sonreía. De pronto dijo: "Déjame besarte". Se lo permití. Cuando se apoderó de mis pechos, sin pedir permiso, me sentí arrebatada. Después sucedió todo. Hasta ese día, del que no me olvido, tuvimos una intensa aventura que llenó mi vida antes tan opaca. Conocí todos los miradores románticos al atardecer, los muchos faldeos de los cerros que rodean la ciudad, pequeños salones de té en los aledaños y me dejé llevar de la aventura y la lujuria en los asientos del furgón, en su piso metálico y frío, en la hierba húmeda de cualquier paraje rural suburbano, en alguna plaza desierta al caer la noche y más. Más disfrutaba el peligro de la aventura, de ser vista y reconocida, de ser sorprendida por mi marido por alguna seña descuidada o quizás por alguna imprudencia, que del hecho de tener sexo con este atleta. Más me movía la adrenalina que el calor de la pasión, aunque esta tampoco faltaba. Ese martes, ¿o fue jueves?, no estoy tan segura, al entrar a rodear la plaza que interrumpe la avenida, un auto grande, de color verde oscuro, nos alcanzó y casi al llegar al final de la plaza nos interceptó. En un primer momento pensé que se había cruzado para alcanzar a virar a la derecha, pero en seguida frenó bruscamente y bajaron del asiento trasero, dos tipos bien vestidos, de manera elegante, aunque su aspecto físico era notoriamente ordinario. Los anteojos oscuros le daban un aspecto siniestro y su comportamiento fue feroz y grosero. Cada uno se dirigió a una puerta del furgón y a gritos nos dieron órdenes. A mí, el hombre que abrió mi puerta, me agarró del brazo bajo la axila y me tiró afuera del furgón: "¡Bájate puta conchetumadre!" me gritó y cuando me sacó afuera del vehículo me impulsó hacia la vereda, haciéndome caer de rodillas. Se subió a mi asiento y antes de cerrar la puerta me dijo: "¡Tú, huevona, no estabas aquí y no sabes nada! Si hablas o le cuentas a alguien te vamos a ir a buscar". El otro, obligó a mi amigo a pasarse a la parte trasera del furgón y él mismo se sentó al volante. De inmediato partieron. Volví a mi casa en un estado alterado después de la experiencia. Inventé que me había caído en la calle y me sentía mal, de modo que me encerré en mi dormitorio y me dormí. Eran cerca de las tres de la tarde y no desperté hasta pasada la media noche. Afuera llovía y había tormenta eléctrica. Al día subsiguiente supe por las noticias que lo habían encontrado muerto en un establo por El Alto del Robledal, cerca de la Rinconada de Aliaga. Se había suicidado de un tiro en la cabeza. Supe que no. No era posible. Lo habían asesinado pero no podía decir nada por mi seguridad. Tuve temor de la amenaza y miedo de confesar mi traición infiel. Mi papá fue militar. En ese entonces tenía algún cargo altamente confidencial en el ejército, del que nunca hablaba. Muchas veces lo llamaban a horas raras: mitad de la noche, en medio del almuerzo familiar del domingo, o cuando tenía invitados, ya fueran camaradas de armas o relaciones sociales y parientes; entonces salía pidiendo perdón y dando explicaciones ambiguas: "Es del comando, tengo que ir urgente" o "Me llaman del edificio de gobierno" o "Es del ministerio", en fin. A mí, por esa época, no me llamaba la atención, porque era, apenas, algo más que una adolescente y todo me parecía natural: Era mi papá. El campus donde estudiaba en primer año de universidad quedaba varias cuadras alejado de la avenida por donde podía tomar alguna locomoción, pero de todos modos era grato caminarlas al caer la tarde, cuando empezaba a oscurecer. Ese día de mediados de abril llegué al paradero de buses cuando aún no encendían las luces de los faroles públicos, a esa hora que todas las cosas parecen de metal, especialmente los vidrios cuando el último sol les cae al sesgo. Es el momento en que todo parece vivir un momento mágico. Algunos minutos después de llegar, se detuvo frente a mí ese furgón pequeño: Un "pan de molde". Primero no le di importancia y por los reflejos de la luz no podía ver quién iba dentro. Entonces bajó el vidrio de mi lado y vi un rostro conocido. No supe quién era, ni por qué o de dónde me era familiar. Sonriendo con una sonrisa de dientes muy grandes y achicando los ojos hasta casi cerrarlos, me dijo en tono conocido y ameno "¡Sube! Te llevo". Era todo tan cordial, que sin lograr ubicar cómo encajaba esta familiaridad con la duda que me recorría más allá de los sucesos inmediatos, acepté la oferta y subí al auto. Mientras subía, mientras se ponía en movimiento, mientras pasaba ese primer momento de silencio entre nosotros, me preguntaba quién era él: ¿Un primo algo lejano?, ¿un compañero de universidad?, ¿quién?, ¿quién?. Entonces me dijo: "Voy hasta la Avenida de la Conciliación y ahí sigo a la derecha hacia el barrio alto". "Yo también voy para ese lado" respondí, sin sospecha alguna. Me preguntó mi nombre, de modo que mi alerta me dijo que él no me conocía. Su familiaridad era sólo un truco. Le pregunté el suyo: Era un desconocido, pero sin embargo su nombre me sonaba conocido de algún modo. "¿Y qué haces?" dijo, para entablar alguna conversación: "¿Estudias? ¿Eres universitaria?". Repliqué la pregunta después de responder:"¿Y tú?". "Por ahora sólo soy atleta; me preparo para los juegos olímpicos". En ese momento lo reconocí. Supe que era El Lancero; confié en él. Dobló en la Avenida de la Conciliación. Hablamos de modo ameno hasta que llegamos a la bifurcación. Una rama enfila hacia la cordillera y el despoblado, en tanto que la otra sube un par de cuadras hasta los terrenos del convento de los curas benedictinos. "Déjame aquí en la esquina" dije. "Vivo hacia el lado de los curas". "No", respondió asertivo, "Vamos aquí, un poco más allá hay un café y tomamos algo". Insistí que me dejara bajar, mientras seguía avanzando. "¡Putas que eres pendeja!" alegó irritado. "Vamos aquí no más y después te llevo hasta la puerta de tu casa", propuso imperativo y me acarició la pierna antes de darme unas palmaditas suaves. "¡Para! imbécil" grité asustada. "¡Ya! ya voy a parar. Si ya estamos llegando". Había avanzado a lo menos unas cinco o seis cuadras y seguía sin hacer ningún amago de detenerse. "O me dejas bajar o me tiro para abajo" dije ahora asustada, abriendo la puerta. Vi cómo pasaba el pavimento junto al auto y me imaginé rodando ahí. Sentí un escalofrío que me atajó. Él pasó sobre mí y cerró la puerta, entonces, fuera de control, le grité que me dejara y comencé a golpearlo en el brazo, el pecho, la cabeza. Se dio vueltas hacia mí y como si mis golpes no le hicieran nada, me miró desencajado y me dio un solo puñetazo,con todas sus fuerzas en la nariz. Sólo vi una intensa luz blanca que me dejó ciega, pero no sentí dolor en ese momento. No vi la maniobra pero percibí que doblaba hacia la izquierda. Bajamos a un camino de tierra que percibí por el sonido, no veía nada, como si estuviera encandilada, y a poco andar atravesamos un puente de madera. Sólo cuando, después de pasar el puente, habíamos avanzado quizás una o dos cuadras por el camino de tierra, comencé a recuperar la vista. Estábamos en la última penumbra antes del ocaso. Recién fui consciente de que lloraba y que estaba sometida a mi suerte. No sé cuanto más entró por ese camino, quizás si uno o dos kilómetros y se detuvo bajo un sauzal. Quedamos semi ocultos por las ramas que chorreaban de los árboles. Entonces se giró hacia mí y me abrazó. Dijo, con voz tierna: "Perdóname, amorcito, es que estabas muy histérica" y a la vez me acariciaba la cabeza. El animal cuando su depredador lo somete, ya no tiene fuerzas para reaccionar y se queda quieto, a merced del enemigo. Éste comienza a devorarlo mientras su presa está aún viva, pero sin reacción ninguna. Así sentí el poder del hombre que comenzó, con delicadeza a acariciar mi pelo, a besar mis labios suavemente. Sus manos se posaron primero con delicadeza en mis senos, después con ansias y luego con cierta furia, desgarrando mi blusa y apartando mis sostenes. Sentí con asco y horror el calor de sus bufidos al acercar su boca a mi pecho, mientras sus manos exploraban casi desesperadas bajo mis faldas. Me sometí a sus ímpetus, sabiendo que mi debilidad jamás lograría sino hacer más penoso el suplicio. Al fin me empapó con sus fluidos y en seguida cayó acezando sobre sus espaldas en su asiento. Libre, ya, del agobio de su abuso, con las últimas fuerzas lo golpeé en la cara y le grité: "¡Te odio, maricón!". Enfurecido abrió, pasando por encima mío, la puerta y me empujó fuera del furgón, mientras gritaba: "¡Bájate puta! ¡Fuera de aquí, infeliz!". La fuerza del impulso me hizo caer sentada al suelo. Sentí cómo arrancaba el motor del vehículo y se ponía aceleradamente en marcha, haciendo patinar las ruedas en la tierra. En unos segundos desapareció en la oscuridad de la noche con las luces apagadas. Se llevó en su auto mi honra, mi estima personal, mis calzones y mis libros y cuadernos de la universidad. Quedé ahí sola, tirada en la oscuridad total, sin saber dónde me encontraba. Caminé a tientas en el sentido inverso del furgón, durante un tiempo imposible de determinar, que me pareció infinito, hasta que de repente surgió en la oscuridad la silueta de una mujer con una niña pequeña, seguida de un parro, que se acercó gruñendo a olerme. "Quédese quetita no mah. No le va a hacer na. Es donde no la conoce". Dio un silbido y dijo: "¡Juera!". El animal bajó la cola y se alejó con un gemido. "¿Cómo salgo de aquí?" pregunté. "Pa allá mismo" dijo, a la vez que giraba para hundir la mirada en la oscuridad a sus espaldas. "¿Y hay algún lugar de dónde llamar por teléfono, por aquí?", pregunté. Otra vez hundió la mirada en la oscuridad y dijo: "Pa allá mismo en lo de don Florián" y como si ya no hubiera nada más que pudiéramos hablar le dio un tirón a la niña y emprendió otra vez su camino en la noche ya caída. «Ayer fue encontrado muerto el destacado atleta nacional conocido con el apodo de El Lancero. Su cuerpo fue hallado por un campesino del sector del Alto del Robledal, en una establo del fundo El Sauzal Bajo. El atleta se había hecho conocido cuando batió el récord panamericano de lanzamiento de la jabalina, con el cual superaba la marca olímpica de la disciplina, que esperaba validar en los próximo juegos». Otros medios, en un primer momento dieron la noticia en términos similares o más escuetos. Con un facilismo extremo y una investigación negligente, la policía determinó que la muerte del atleta había sido un suicidio. El ministro en visita de la corte, que tomó la causa la cerró con el mismo veredicto y bastante premura. Algunos medios, mucha gente, la opinión pública guiada por los programas matinales de la televisión de la época tuvieron muchas dudas y comenzaron a hacerse preguntas. Entonces aparecieron testimonios, teorías, elucubraciones, conclusiones y más, imposibles de verificar, pero que constituyeron una leyenda, que puede tener mucho o poco de verdad. El expediente judicial del caso dice que en la fecha del suceso un vecino del sector del Alto del Robledal encontró en el establo del fundo El Sauzal Bajo el cuerpo sin vida del atleta, de lo que había hecho la necesaria constancia a la policía, la que se había constituido en el lugar y oficiado al juez del crimen de la jurisdicción pertinente, quien instruyó las diligencias correspondientes y ordenó la remoción del cadáver y la colección de pruebas para la investigación de los hechos. La investigación no fue más allá de la constatación visual de pruebas que indicaban que la víctima se había quitado la vida disparando una pistola Taurus TH9 de nueve milímetros contra su sien derecha. El arma había sido disparada una sola vez y el casquillo de la munición había sido hallado junto al cadáver. No se realizó pericia balística. El arma era bastante antigua y había sido adquirida por su dueño original hacía más de diez años. Luego había sido robada y recuperada en algún procedimiento policial, quedando, entonces, según la ley, en los arsenales del ejército. El expediente incluía varias fotografías tomadas en el lugar, tanto al cadáver como al entorno del establo y al vehículo que se comprobó que pertenecía al suicida. Se anexaba el parte de denuncia del campesino que lo había hallado y el resultado del interrogatorio que le realizó luego la policía. La autopsia,aparte de los datos técnicos que aseguraban que el occiso era quien se suponía que fuera, indicaba una serie de datos técnicos que descartaban otras causas de muerte que no fueran el disparo, sin salida de proyectil, alojado en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, apoyado en el hueso esfenoides, lo que sugiere que el disparo fue realizado en dirección de arriba hacia abajo en un ángulo de tres grados y de adelante hacia atras en cinco grados; todo lo cual sugería un posible suicidio, aún cuando no podía descartarse la acción de un tercero. No obstante que la mano derecha presentaba rastros de pólvora quemada y sostenía la pistola que habría disparado, el análisis funcional de los miembros sugería la posibilidad que el sujeto fuera zurdo. Con todos estos antecedentes a la vista, el ministro de la corte cerró el caso como un suicidio. No se investigó si el suicida había dejado alguna carta que explicara su decisión, antecedente que sugirió a la familia que El Lancero pudo haber sido asesinado, aún cuando no pudieron proponer una causa plausible: Tampoco la había para el suicidio. Como sea, su familia parental intentó investigar la posibilidad de la intervención de terceros y tal vez fue la causa de que se iniciaran las leyendas y mitos que han perdurado en el tiempo. Su mujer, por otra parte se negó a participar en este esfuerzo por esclarecer los hechos, alegando que podía afectar su imagen y perjudicar su carrera como cantante. Casi quince años después, la familia, que nunca tuvo acceso al expediente judicial o a los partes policiales, logró encontrar al campesino que descubrió el cadáver. Este los llevó a ver el lugar y señaló los detalles del hallazgo, posición del cuerpo, la extraña torsión de éste y más. El campesino habría señalado un lugar en una de las vigas del techo del establo donde él creía percibir un agujero de bala. También les dijo que había conocido a un vecino, ya difunto, que aseguraba haber visto llegar el furgón seguido de un auto grande de color verde oscuro, del que bajaron otros hombres que habrían acompañado al atleta al interior del establo. No recordaba si el relato del testigo indicaba que los hubiera visto irse. Lo que sí relataba era que había escuchado dos detonaciones, que inicialmente había confundido con los primeros truenos de la tormenta que se desató después. Al parecer este testigo intentó entregar su testimonio pero nadie se interesó por escucharlo. Los investigadores encargados por la familia rastrearon la techumbre del galpón que alojaba el establo y encontraron una bala de calibre nueve por diez y nueve alojada en el lugar indicado por el campesino. No se pudo explicar el hecho que hubiera este segundo proyectil en un lugar que sugería un disparo percutido desde la posición del cadáver que no estaba respaldado por un segundo casquillo. El estado de la madera en el agujero dejado por la bala sugería una antigüedad similar a la del suceso investigado o en todo caso mayor. ¿Pudo ser, casualmente, un disparo desconectado del suicidio?. No se pudo demostrar ni una ni otra alternativa. El investigador no pudo acceder a la pistola supuestamente utilizada por El Lancero que había sido dada de baja y entregada a los arsenales del ejército para ser fundida. Por otra parte el expediente indicaba que el arma sólo había sido disparada una vez. ¿Cómo podía, entonces, explicarse este segundo disparo, que pudo ser escuchado por un testigo?. Desafortunadamente éste ya había fallecido y no se pudo conseguir otros antecedentes en este sentido. El investigador rastreó sin resultados la pista de los autos verde oscuro, de fabricación americana que hubieran obtenido permiso de circulación en el año de los hechos. Buscó denuncias hechas en la fecha o inmediatamente posteriores, relativas a accidentes de tránsito en las rutas usuales de El Lancero, especialmente en la avenida que va desde el campo deportivo de entrenamiento hasta la avenida principal, sin ningún indicio. Preguntó en los negocios aledaños si recordaban algún suceso que involucrara a un furgón "pan de molde" con un auto grande americano de color verde. Finalmente su empeño dio resultados. Una mujer que trabajaba en una casa del contorno de la plaza que interrumpía, en aquel tiempo, la avenida, relató que antes que la via fuera abierta por el centro del parque, recordaba haber visto "un auto verde, grande, que se cruzó delante de un furgón, como si fuera a doblar a su mano derecha, y se detuvo bien bruscamente, encerrando al furgón. Unos hombres se bajaron del auto y sacaron a tirones a una mujer que iba en el furgoncito y se subieron ellos. Después partieron los dos, el auto verde y el otro, para la izquierda hacia el centro de la ciudad. La mujer quedó tirada en el suelo, sola. Yo la ayudé a pararse y después se fue en sentido contrario al de los autos. Estaba como avergonzada: ¡Ni la gracias dio!". El investigador pudo coleccionar un sinnúmero de testimonios indirectos que apuntaban a que El Lancero levantaba mujeres en la ruta de retorno de sus entrenamientos, o recorría las avenidas concurridas, invitando a mujeres en los paraderos de la locomoción colectiva. Algunos se repetían con ligeras diferencias de detalle, como el de la universitaria que habría recogido y llevado con engaños a un lugar despoblado donde la habría violado. Algunas versiones de este caso aseguraban que la joven habría ido con el atleta de manera voluntaria, pero que después, despechada por un supuesto rechazo, habría intentado aprovecharse de su fama para obtener algún provecho o venganza personal. Otras, que aludían al secuestro y abuso, aseguraban que la universitaria era hija de un funcionario policial de alto grado, que habría sido responsable de la muerte de El Lancero. Hubo algunos medios que se hicieron eco de este rumor e investigaron al funcionario policial que podría calzar con el caso. De esta manera, a base de rumores, trascendidos, testimonios de testigos supuestamente bien informados y más, se llegó a identificar a un alto oficial al que se entrevistó y tuvo que confrontar la acusación periodística construida y salir a defender su inocencia ante el tribunal implacable de los medios de prensa que habían comenzado a publicar el caso en el que se le identificaba con nombres rango e institución. El oficial que pertenecía a la rama de inteligencia de la policía se defendió alegando que "si bien tenía una hija universitaria, ésta estudiaba en la Creighton University en Omaha en los Estados Unidos, por esa época. Por otro lado, yo mismo estaba en comisión de servicio en Italia cuando ocurrieron los hechos, lo que pueden, si lo desean, corroborar en la institución". El abogado de la familia del atleta, recurrió al tribunal de primera instancia para pedir revisión de la causa que determinó el suicidio, a pesar que los indicios tenidos a la vista resultaban circunstanciales. De hecho, el único testigo en la causa había sido el campesino que halló el cuerpo del suicida en el establo y lo reportó como suicidio: "Hay un hombre muerto en el establo abandonado que hay a la entrada del camino al Alto del Robledal. Creo que se suicidó". Los funcionarios policiales redactaron el parte del hallazgo en términos perentorios: "El occiso de sexo masculino de aproximadamente veinticinco años se encontraba tendido en posición de haber caído a causa de un disparo en la sien derecha realizado con el arma que se encontraba en su mano". El peritaje médico indicó que la causa de muerte era un tiro de pistola autoinfligido, con el arma en la mano del suicida, cuyo plomo se encontró alojado en su cavidad craneal. Era demasiado claro. El proyectil incrustado en la viga del techo del establo podía obedecer a un disparo realizado en otra ocasión, o un tiro realizado de prueba por el propio suicida que no dominaba el uso del arma y que en ningún caso era prueba irrefutable de la participación de terceros. Tampoco era prueba, sino muy circunstancial, el relato de la intercepción de un vehículo similar al del suicida en un lugar alejado de los hechos. No se encontró pruebas en la escena del suceso que indicaran la presencia de terceras personas. No había testigos de la presencia del supuesto automóvil verde y sus ocupantes. Lo mismo que otros elementos alegados estaban todos basados en rumores, historias y leyendas. Por todo esto el tribunal de primera instancia rechazó la petición: "A lo que se solicita resuélvese: No ha lugar". El abogado recurrió de apelación, pero la Corte de Apelaciones confirmó lo actuado por el tribunal de primera instancia. Finalmente presentó un recurso de casación en fondo y forma, debido a fallos en la investigación e interpretación de las pruebas. La Corte Suprema rechazó el recurso por tres votos contra dos, con el voto decisivo del abogado integrante de la sala, que a su vez era abogado del departamento jurídico del ejército. El recurrente alegó, por otra parte, que éste habría sido llamado de manera irregular, saltando el orden de precedencia debido. La corte no consideró que estos hechos fueran causa de inhabilidad. De este modo la causa fue cerrada definitivamente con la sentencia de suicidio de la víctima, en la justicia penal ordinaria, quedando así sujeta a los tribunales de la calle y la opinión pública, cuya sentencia se sujetaría, no a las pruebas, como sucede en aquella, sino al sensacionalismo, al rumor, a la leyenda y la fantasía. La que se decía más seria, se ajustaría a las supuestas investigaciones encargadas por la familia de El Lancero, sostenía que éste, el día de su muerte, regresaba de su entrenamiento diario con una compañera de equipo, conduciendo su vehículo por la avenida que va del campo de deportes a la de La Conciliación cuando fue interceptado por un automóvil americano de color verde, perteneciente a la agencia de inteligencia de la policía uniformada, en la plaza del mismo nombre de la avenida. Dos sujetos que viajaban en el vehículo americano abordaron el del atleta, obligando a su compañera a descender y lo habrían obligado a conducir a la ruta de la costa, desviándose ambos vehículos al sector de la Rinconada de Aliaga. A medio camino entre la Rinconada y el Alto del Robledal habrían ingresado el furgón y el automóvil verde a los establos del sector. En una de sus pesebreras habrían asesinado a El Lancero con un tiro en la sien derecha, para luego poner el arma en la mano correspondiente de éste y percutir un segundo tiro que habría quedado incrustado en una viga del techo del establo, con el fin que la mano del suicida tuviera rastros de pólvora quemada. Los asesinos y tampoco los investigadores forenses habrían reparado que el atleta era zurdo. La víctima habría caído sobre su costado izquierdo y habría sido virado hacia la derecha para acomodar el arma en su mano, luego de reponer en el cargador la bala utilizada. De esta manera el cuerpo habría quedado en una posición contorsionada extraña. El crimen sería un encargo en venganza de un supuesto ataque de la víctima a una joven universitaria, hija de un oficial de inteligencia del ejército. La cantante, pareja del atleta, había desarrollado una carrera exitosa que la había llevado a triunfar en toda América Latina. En el día de los hechos ella se encontraba en gira en México. Hubiera sido de esperar que la hubiera suspendido y retornado de inmediato. Pero no sucedió. Una vez concluida la gira que incluyó otros dos países, al llegar al aeropuerto fue abordada por los periodistas de diversos medios, tanto de farándula como policiales. En sus declaraciones, todas extrañamente evasivas, jamás mencionó el nombre de su pareja y sólo se refirió a él como "el padre de mis hijos". Este hecho fue interpretado por muchos como una rara aversión, quizás tangente al odio, que se transformó en culpa. Así, una segunda sentencia del tribunal de la calle estableció que ella había contratado a los esbirros que ejecutaron al padre de sus hijos. Una tercera sentencia de la justicia popular acogió la tesis del suicidio, explicado como una reacción al remordimiento por el abuso cometido con diversas mujeres, agravado por la difusión que ciertos medios sensacionalistas habrían hecho de esta información. Muchas personas alcanzan notoriedad por ciertos logros personales en su vida, que pasado el tiempo son olvidados. Así sucede en casos como el de El Lancero. Pero la inmortalidad sólo se alcanza si, enredado con el logro personal, se muere de manera espectacular. Fantasía y realidad construyen la leyenda. Quizás es sólo leyenda o nada más que fantasía, pero puede ser parte de la realidad que por lo mismo, no siempre es pública, sino sólo cuando es espectacular. En este caso no llegó a serlo. Dijo: — Mamá: Yo maté a ese hombre. Debí hacerlo porque estaba atado a un pacto; el mismo que ahora será mi condena, porque al fin me toca morir a mí. Ahora debo entregar mi alma al peso de la gran conciencia universal del mal. Quizás tu quieras llamarla Infierno o Lucifer, quizás Belcebú o Gehena, el Demonio o el Ángel Caído, Bahal Zebub, Satanás o el Gran Farsante; ¡no importa!. Llámalo del mejor modo que sepas. Sábelo, mamá, no fue el único; no fue lo único: Me entregue al mal y la perversión y por eso, ahora, al momento de mi muerte te lo pido: ¡Ruega por mí! ¡Ruega porque reciba conmiseración y perdón!. Quizás si tú me perdonas, mamá, allá en mi destino final, ellos luchen por mí y rescaten mi alma del gran abismo, para burlar al Gran Burlador Universal. Muchos, lo sé, mientras perdían su alma, la ganaron en el momento de la caída, arrepentidos. Yo ahora estoy cayendo, mamá. Ahí veo a los que ya cayeron antes que yo: Están Augusto, Sadham, Pol, Vladimir, Joseph, Adolf con su lúgubre coro me llaman a ser uno de ellos y yo no. No lo deseo. Ruega por mí, mamá. Todavía veo al ver hacia arriba a Lázaro que tuvo consuelo, a Franz que fue traicionado, a Fedor que no logró crear al gran héroe del pequeño Aliosha, a Goethe el profeta de mi destino, a Mann refigurando al Fausto; ruega por mí, te lo ruego. Entre ellos con su lanza en ristre, venciendo todas sus miserias, lavado de sus ofensas está el suicidado. Dile, mamá, que me perdone, que me extienda su mano, o con ella, el largo de su lanza justiciera para sujetarme y ascender. Al fin, ya casi vencido y condenado, con su último aliento dijo: — Sólo rescindo el contrato y entrego mi alma a la misericordia popular. Nada más se puede decir. ¿Acaso perdonan los pueblos? Kepa Uriberri Por Kepa Uriberri
Había llovido ya tres días, y no parecía que fuera a detenerse el mal tiempo. Cuando Culliman llegó al pueblo (si así se le pudiera llamar a las trece casas de palo y techo de zinc, a la caseta de detención del bus rural, y al bar de don Misael al frente de ésta), se desató el temporal: Todos lo culparon aun cuando se defendía, amparándose en la superstición de los lugareños. "Solamente me ha tocado mala suerte" decía en su mal castellano que tropezaba cuando se sentía acosado. Sin embargo el miércoles, cuando viajó a la ciudad, y estuvo ausente, el sol amarillo apareció tímido por el nororiente, no bien el bus rural se metió en la curva del bajo, llevándoselo. La escampada duró hasta que volvió. Apenas pisó el barro al bajar de vuelta, el agua se desató con más furia, como si el cielo quisiera lavarse de esta infección del norte. "Vaya, continúa lloviendo perros y gatos" dijo, poniéndose el periódico en la cabeza para no mojarse. Para pasar el mal rato, convidó al profesor Barquero y al Chico a meterse al bar que estaba al frente de la bajada: "Mejor entramos ahí mientras este aguacero pasa" propuso. Así como el pueblo, el bar difícilmente podía llamarse bar, para lo cual el mismo don Misael, su propietario, le llamaba "La parroquia", con lo que protegía a sus clientes de sus exigentes mujeres: "¡Vengo de la parroquia, mhijita!, es que tenemos una novena por la salud de Bartolito que ha estado muy mal". Se sentaron junto a la ventana a mirar la lluvia. Culliman con inocencia, pidió un bourbon en las rocas, que fue reemplazado por un ron de mala calidad, con unas gotas de ginger ale, que estaba frío por cuenta del mal tiempo. El Chico era parroquiano fiel, y pidió: "Lo mismo de siempre, no más". El profesor ordenó un anís ("Muéstreme la botella, primero, éso sí"), en vaso grande "para que me dure toda la lluvia". Don Misael, con su ojo güero, surtió el pedido observando a Culliman con recelo. Finalmente se atrevió y preguntó al Chico, haciendo un gesto hacia el gringo: "¿Éste es el que trae la lluvia?". El Chico hizo un gesto escondido, de advertencia, evadiendo la pregunta. Culliman respondió por él: "Eso no es posible. La lluvia estuvo anunciada por meteorología". — Esas sí, son puras historias — alegó Don Misael, retirándose. — Al menos en eso tiene razón — se rió Barquero, probando delicadamente el anís —. Burdo pero bueno: ¡Fuerte!. — ¿Cómo, usted dice que tiene razón?. ¿Acaso usted no cree en meteorología? — No, no, no. Me refería a la historia. — ¡Meh! — dijo el Chico — ¿Y los analistas políticos: No predicen la historia? Barquero sonriendo, miró al Chico, y levantó su vaso. — Cuando era niño — dijo en tono tierno —, y se desataban estas lluvias los domingos, mi padre se sentaba en su sillón Morris, junto a su radio, fumando un enorme puro, de aroma intenso y mareador. ¡Cómo recuerdo esos domingos!. En el brazo de madera del sillón Morris posaba una copita de cáliz cónico, y pie azul, llena casi al borde de agua de lluvia, como ésta —. Miró la lluvia persistente a través de su vaso de anís. — Esa no es agua de lluvia: Es anís. — Y los analistas políticos no predicen ni la lluvia, ni la historia — concluyó entonces Barquero. — Es curioso — intervino Culliman —, que siendo la historia, tanto más fatal para el hombre que un temporal, nunca se haya tratado de encontrar un método para predecirla. — La historia es una ciencia. Sería como predecir la biología, o la metafísica. ¿Entiende usted? — Sin embargo su amigo Chico tiene algo de razón entonces. Pues hay analistas que intentan predecir estadísticamente los acontecimientos que luego serán la historia. — Esa es la equivocación. Los acontecimientos no son la historia. La historia es la ciencia que se ocupa de analizar las formas y modos en que acontecimientos ya sucedidos se interpretan y relatan. La historia podría incluir, pero no lo hace, alguna metodología predictiva de sucesos, aunque eso desvirtuaría la disciplina. — Lo que usted está diciendo es cierto, pero no menos que el hecho que lo que todos entienden por historia son los acontecimientos que suceden. — Pero desgraciadamente los acontecimientos no son historia hasta que se desvanecen en el pasado. Entonces requieren un relato. Pero el relato no siempre es único. Entonces, amigo Culliman: ¿Cuál de ellos es la historia?. — El que cuenta la verdad de lo que pasó, pues — se apresuró a contestar el Chico, antes de secar su vaso —. ¡Harto honesto este vino! — agregó — como la historia misma, debía ser. — ¿Ve usted?, su amigo tiene la razón: Esa es la historia, lo otro es ficción. — Mire: En este país existe, para cada acontecimiento güelfos y gibelinos. Hasta ahora no hay acontecimiento histórico, o mejor dicho, sujeto a estudio histórico, que no tenga partidarios irreconciliables, y todos relatan su propia historia. ¿Cuál es para usted entonces historia, y cuál ficción?. — Fácil. Uno y el otro. El otro y el uno. Depende de quien lo mire. Para mí mismo, que vengo de fuera de este país: Los dos. O ninguno totalmente. — Fracasó el gringo — comentó el Chico golpeando, alegre, la mesa con la palma, y volviéndose gritó a don Misael —: Don Misael, tráigase otro de este tinto de la casa, que de tan blandito no se masca, sino que se traga solo... O mejor traiga una jarrita pa’ no molestar. — ¿Por qué usted dice eso?. — Porque si uno o el otro o ni uno, o todos a la vez son la historia, entonces tiene razón el profesor. La historia consiste en analizarlos todos, y de ahí ver qué pasa. — Yo no lo entiendo a él — dijo mirando a Barquero. — El Chico parece tonto, pero muchas veces sorprende. Cuando los hechos quedan en el pasado, sólo existe el relato, no el hecho. Ni siquiera para quien fue testigo, o aun protagonista. Pero cada relato corresponderá a un punto de vista distinto, a un interés diferente, a un énfasis personal según el compromiso con las posiciones diferentes: ¿Me entiende usted, amigo Culliman?. Por ejemplo: Para don Misael usted trajo la lluvia, eso es un hecho. Cuando usted está, llueve. Se va, y sale el sol. Vuelve y llueve de nuevo. Entonces: ¿Quién trae la lluvia?. Usted dice que no es verdad, pues para usted no lo es. En cinco años más: ¿Cuál es el relato oficial?. ¿El suyo o el de don Misael?. Esa es la historia: La herramienta que aclara los sucesos que se comprobaron certeros para todos, esto es que llovió durante veinte días mientras usted estuvo aquí, que el sol salió cuando usted se fue, y se largó de nuevo cuando volvió. La historia es la que relata que don Misael lo culpó a usted, y si eso era superstición o no, y que usted negó que produjera la lluvia, y lo demás y más. ¿Comprende usted?: Ésa es la historia. Es un procedimiento disciplinado. — Lo que está mal es que usted acepta algo falso como un hecho que debe formar parte de la historia. Fíjese usted, Barquero, que es como si usted validara la inocencia del general Carbonell, y dijera que él no violó los derechos de nadie, ni torturó a nadie, y que su dictadura fue democracia, cuando todos saben que no es así. — Habría que preguntar a don Misael: ¿Qué opina sobre la lluvia?, para llegar a una conclusión definitiva. — Ese es su truco. Pero los dos sabemos que no resulta, que yo no traje la lluvia, que es superstición. — ¿Entonces usted postula que el error, sólo por serlo, queda fuera del análisis histórico?. ¿Cree usted, acaso, que don Misael no es real, sólo por su equivocación?. Eso se llama censura sectaria, y es común entre los fanatismos perdedores, durante su revancha. — ¡Aaahhh! Usted ya está tomando partido, apenas yo menciono un ejemplo. Así no se puede concluir nada, amigo mío. Culliman se veía acalorado, y tenía la vista fija en el bourbon de mentira, al que repetidamente metía un dedo, capturando una gota, que luego dejaba caer sobre una miga de pan heredada del parroquiano anterior, que había ocupado la mesa. El Chico de pensamiento más concreto, tal vez se había evadido de la discusión, después de tragarse la mitad de la jarra de vino, y tenía la mirada nublada, fija en la lejanía tras la ventana, donde podía percibir las líneas de la lluvia al caer, componiendo un achurado de agua sobre el cielo de plomo, mientras se iba haciendo de noche. — ¿O sea, que sí trajo la lluvia? — preguntó don Misael, más que esperando una respuesta, considerando una confirmación. Barquero lo miró, arrugando la vista casi con ternura. — Vamos a decir que para este pueblo: Sí. Aunque no sea cierto. Pero la verdad don Misael, es algo que constituye un acuerdo entre los que la acogen — y levantó su anís para saludarlo —, así como para mi, esto era agua de lluvia, cuando era niño. — Usted está reduciendo todo a mera poesía, y eso no es apropiado, ni tampoco leal — intervino Culliman. — Es sólo un sentimiento antiguo, que explica un hecho perenne, a una inquietud nueva — explicó Barquero antes de beber un sorbito muy medido de su anís. Luego continuó —: Retomo, amigo Culliman, el argumento que nos trajo por esta senda, que derivó en su molestia, para reparar ese daño. Lo pongo de este modo: Nuestro anfitrión, y casi casi, mi amigo Chico, lo mismo que la mayoría del pueblo, tal vez por ignorancia creen que usted trae la lluvia... — ¡Pero la trae o no la trae, pueh iñor...! — insistió don Misael, que confiaba casi ciegamente en el profesor Barquero. Hizo como si volviera a trabajar en sus cosas tras el mesón del bar, pero meneaba la cabeza molesto. — Déjeme llegar a éso, don Misael, déjeme... Para esta gente ése es el hecho cierto, y puede llegar a ser leyenda en algunos años, la del gringo que venía con la lluvia a cuestas. De ese modo, el relato histórico, en este pueblo sería en ese tenor. Habría un relato antagónico, reputado falso, que establecería que la lluvia llegó casualmente sola, y se fue y volvió sola, cuando usted llegó, cuando se fue, y volvió. ¿Me comprende?. Para ellos es así, y no sólo lo creen, sino que es indesmentible, pues corresponde a su observación. — ¡Güeno!. Pero lo que yo quería saber: ¿Es verdad o es mentira?. — ¡Mentira, por supuesto! — se apresuró a decir Culliman — y la mentira, Barquero, como usted sabe, jamás será parte de la historia, sino todo lo contrario: La historia pretende encontrar la verdad y separarla de la mentira, de modo que el relato de los sucesos corresponda enteramente con ella. — Así parecería... así parecería, sin embargo la historia está llena de mentiras convenientes, especialmente cuando se centra en los momentos de crisis. Es entonces cuando se llena de héroes por decreto, de revueltas necesarias, de rebeliones injustas que se sofocó gracias a la sangre de mártires convenientes y más y más todavía. La historia juzga esos hechos, y a veces resultan dudosos, sin importar lo que la historia llegue a descubrir, pero ya están en el relato, y su tradición los hace verdaderos como la lluvia. El relato histórico lo forja quien gana el poder, y lo hace verdadero hasta que se afinca en el tiempo, o hasta que pierde el poder. El deber de la historia es establecer los antecedentes que permiten enjuiciar el relato histórico mostrando lo objetivo, lo subjetivo, y todas las verdades de todos los que participan de la historia, de manera que en ella quepa toda la realidad del momento relatado. Es que la historia no debe tomar partido ninguno, o si usted prefiere, debe tomar todos los partidos, y creer en todos ellos, hasta tener todas las piezas de los sucesos, que siendo ya ocurridos, sólo pueden ser antecedentes o causas que expliquen lo que se está fraguando ahora, como la historia de mañana. Por eso la historia no puede ser parcial, o mentir, o mejor dicho, debe dar cabida a todas las mentiras, y a todas las verdades. El Chico pareció bajar de su ensueño, enredado en los hilos de lluvia, y volvió a llenar su vaso de vino rudo de la casa. — No tiene para cuando parar — dijo —. Si sigue así voy a terminar creyendo como don Misael, que el gringo trajo la lluvia. — ¡Ah! ¡Usted también lo cree! — dijo el cantinero desde detrás del mesón —. Vamos a ver cuanto dura esta lluvia, y si escampa antes que se vaya el gringo. Yo en historias no creo, sólo creo que son puras historias, pero en lo que veo, en eso sí creo. El Chico hizo con él un salud, e iniciaron su propia conversación sobre la historia, en términos más coloquiales, y llenos de recuerdos locales, sobre la llegada de las máquinas cosechadoras, la reforma agraria que dio origen al pueblo, que antes había sido el asentamiento de inquilinos de la hacienda de don Ladislao, la llegada al lugar de don Manolo, que al mismo anciano le gustaba tanto relatar: "Yo era estafeta de Primo de Rivera, por esos años" decía. "Pero cuando me sorprenden sacando mensajes de él desde la cárcel, me encarcelaron a mí también. Quince años estuve preso en una mazmorra en Alicante, de los que dormí catorce, pues me aburría. Un día desperté, y como había dormido tanto, se habían olvidado de mí, entonces salí, y caminé, caminé, caminé, hasta que llegué a un puerto cerca de Burdeos que se llamaba algo así de Trompa del lobo o yo qué sé. Ahí me hice pasar por artista, y me embarqué en un mercante fletado por un poeta, que nos dejó en este país, como dos años más tarde, después de navegar por todo el mundo. Como no tenía donde ir, me empleé de portero en el fundo de don Ladislao, y aquí me tiene: A pesar de la reforma agraria ¿eh?". Como nadie sabía de esos sucesos, todos aceptaban su historia, aunque era algo extraña. La lluvia no se detuvo durante diez y siete días. Mientras, ahí sentados, junto a la ventana en el bar de don Misael, cada uno en su nivel, había tejido una trama del modelo que consideraba justo y cabal a su pensamiento, sobre la historia, y cómo se construye. De vez en cuando, don Misael traía un potecito con aceitunas verdes, pan francés hecho en casa, y un pebre picante que hasta Culliman estuvo de acuerdo en darle cabida en la historia de estos hechos. El agua ya había entrado varias veces al bar, obligando a los parroquianos a poner los pies en alto sobre algún travesaño de la silla, lo que a pesar de todo, no les libró de mojarse hasta los calcetines. Cuando así sucedía, don Misael abría la puerta trasera, y baldeaba el agua que iba a caer a la quebrada. La conversación, si bien polémica, fue tranquila durante los cinco primeros días, como ya se ha relatado. Hasta entonces, habían consumido ya ocho botellas de anís, nueve de ron, tres de aguardiente "Quemachercanes", dos de ginger ale, siete barrilitos de tinto de la casa nueve kilos de aceitunas verdes, treinta kilos de pan francés, cuatro de pebre, y un vaso de leche que pidió Culliman al tercer día para tomarse un remedio contra la acidez. El sexto día Culliman se durmió por primera vez, justo cuando el Chico argumentaba que los sucesos naturales, como temblores de tierra, ventarrones, marejadillas, penaduras, estampidas, o inundaciones, no eran parte de la historia, sino sólo cuando había testigos y damnificados. Cualquiera de estas condiciones que faltare, decía, dejaba al suceso fuera del análisis histórico. Desgraciadamente la cadencia de la voz campesina del Chico, ya muy remojada, no sólo por la lluvia sino también por el vino tinto de don Misael, fue como un arrullo para Culliman que estaba, también, acosado por su propio licor. Desafortunadamente el Chico lo tomó mal. — ¡Meh! — dijo, cabeceando un poco — se durmió el muy Culliman... ¡qué indecente! — y dándole un palmazo en la coronilla lo despertó. Desde ese momento la voz del Chico tomó un tono evidentemente ofendido, y algo ofensivo —: Lo que pasa huón, es que voh como veníh de un paíh rico, huón, no comprendíh la manera de pensar de los indígenas de aquí, que somos losotros... Barquero intentó ordenar la cosa, y suavizar al Chico, pero fue inútil. — Don José, ¡por favor!, le suplico que comprenda que llevamos casi siete días de lluvia, y todos estamos helados hasta los huesos, y muy cansados, de modo que es comprensible el cansancio de míster Culliman. — ¡Qué míster, ni qué míster! — y se chorreó involuntariamente el pecho, al tratar de beber un trago — pero igual lo perdono porque no entiende el idioma, y soy noble. Pero que trajo esta lluvia maldita: ¡La trajo!. Y esa es la historia. ¿Me comprende usted profesor?. La discusión siguió tranquila, aun cuando ya habían comenzado a aparecer los rencores, que por supuesto Culliman negaba, y el Chico utilizaba para hostigar al gringo, a través de don Misael. Por su parte Barquero, estoicamente hablaba de la incidencia de todo suceso, fuera este real o imaginado, en el curso histórico. — Por ejemplo — decía —: Si realmente todos creyeran que la causa de la lluvia es Culliman, no estaríamos aquí conversando, por lo que mi análisis histórico me dice que esa creencia no es del todo firme, sin embargo ha de subyacer cierta inquietud al respecto que no escapa al examen de los antecedentes. Don Misael, para el día duodécimo, ya se había sentado a la mesa, junto a la ventana, con los contertulios, y escupía los cuescos de aceituna hacia la entrada del local, por sobre el hombro de Culliman. A ratos trataba de terciar en la conversación, con opiniones no exentas de admiración sobre las opiniones de Barquero, aun cuando solidarizaba, del todo, con el Chico. — Yo tendría que haber grabado esta conversación, y llevarla a las sesiones del consejo municipal: Todos los corregidores son unos estúpidos que no saben nada, excepto este Chico, que debería ser alcalde —. El chico levantaba su vaso, salpicando, y brindaba con el cantinero. — Por lo menos, la lluvia de Culliman ha puesto de acuerdo a los progresistas con los radicales. ¡Salud compañero!. El día décimo sexto, Culliman miró llover durante largo rato, y blasfemó en inglés. Luego comentó: — Sigue lloviendo perros y gatos. — Esa hueá si que sería histórica — dijo el Chico con sorna. Culliman volvió a blasfemar en inglés, y don Misael dijo que si quería insultarlo en su propia casa, al menos lo hiciera en castellano. Barquero quiso utilizar la situación como un ejemplo de la incidencia de las suposiciones en la historia, cosa en la que no estuvo de acuerdo el otro. — Otra vez intenta usted ejemplificar la historia con hechos cotidianos — dijo golpeando la mesa, con tal mala suerte, que pasó a llevar su vaso de aguardiente con gaseosa, manchando los pantalones del Chico —. Esto no es historia, es un bar de mala muerte solamente, donde esperamos que pare de llover de una buena vez. — Ahora vamos a hacer historia — dijo el Chico, lanzando un puñetazo, que no alcanzó a dar en el rostro de Culliman, pero que tenía suficiente impulso como para desequilibrar al propio agresor, que cayó al suelo cubriéndose de barro. Don Misael socorrió al Chico, que se abalanzó sobre Culliman, éste se puso de pie, y comenzó a brincar, protegiéndose el rostro con los puños, y disparando puñetitos cortos de vez en cuando. Barquero se interpuso, y don Misael atajó al otro. El profesor habló por Culliman, pidiendo disculpas, éste blasfemaba en inglés contra su antagonista, y el cantinero ofrecía una ronda gratis si se calmaban. No podría decir que amaneció el día diez y siete, pues seguía tan oscuro como a media noche detrás del achurado de aguas que caían diagonalmente sobre el pueblo, cuya calle única se había transformado en un torrente embravecido. Todos se sentaron, y don Misael sirvió, para afirmar los estómagos, y calmar los ánimos, una caña de pipeño con harina tostada, que hizo las veces de desayuno. "¡Reponedor!, ¡Reponedor!" opinó el Chico. "Esta harina la tuesta mi señora esposa, cuando está de buenas" dijo don Misael, halagado por la opinión del Chico. "¡Usted sí que es un buen anfitrión!" concluyó Barquero. — ¡Qué asco! ¿Qué es esta cochinada? — preguntó Culliman mirando la turbia boca de su vaso, donde aun giraban pequeños pelotoncillos de ulpo1, flotando en el vino pipeño. — ¡Por favor, Culliman! — lo increpó Barquero — Ésta es una gentileza de don Misael. Sepa usted ser agradecido, mire que la ignorancia y la incomprensión suelen ser antecedentes históricos de grandes desastres. — ¡Putas, don Misael! Este gringo le está faltando el respeto — dijo el Chico, parándose con la mirada tan turbia como el vino pipeño. — Es un mal educado — dijo don Misael, incorporándose también —. Mejor será que se lleve a su amigo de aquí, Barquero. — No, no, no. ¡Por favor! Él no quiso ofender a nadie, ¡Créame!, es que no conoce bien el idioma. — Yo lo conozco perfectamente — lo atajó Culliman — pero ya llevo mucho tiempo hablando y hablando de cosas que no saben, y soportando los calcetines mojados. ¡Y ahora...! ¡Ahora me traen este barro de desayuno, después de echarme la culpa por la lluvia. Yo no tolero más... El Chico se abalanzó sobre Culliman, Barquero por atajarlo recibió un mamporro en la boca, e instintivamente golpeó al Chico en la oreja. Don Misael tomó parte en la trifulca, mientras Culliman se escabullía hacia el torrente que corría en dirección al bajo. — ¡Se escapa! — advirtió el Chico, sobándose la oreja. Barquero corrió detrás de él. Culliman iba bajando por el camino, a tranco largo y firme, murmurando algo que era acallado por el rumor de la lluvia incesante. El otro corrió para alcanzarlo. — ¡Culliman, vuelva!: Se va a empapar —. El Chico llegó hasta la puerta, y los miró alejarse, sorprendido, mientras don Misael agarrando un paraguas había saltado al torrente también. — ¡Malditos, se escapan! — gritaba — ¡Están haciendo perro muerto2!. ¡Vuelvan, no han pagado la cuenta!. Culliman no oía a Barquero, ni menos a don Misael; mientras Barquero no intentaba oír las blasfemias de Culliman, pero la lluvia no lo dejaba tampoco oír las quejas y gritos del cantinero. El Chico sí oyó a don Misael, y se solidarizó con él, de modo que se tragó de golpe el pipeño con harina tostada, y lleno de energía emprendió la persecución de los otros. Como no se detenían al llamado de los cobradores, éstos comenzaron a lanzarle piedras. Cuando los otros percibieron los peñascazos que zumbaban y caían chapoteando, al torrente, cerca de ellos, comenzaron a correr cuesta abajo, atravesando el achurado de la lluvia. Al girar, en el bajo, la última curva, divisaron la casa de don Manolo, el español que había escapado de la guerra civil mintiendo, y el antiguo portal de la hacienda, con su cartel de alerce labrado que decía: "En este lugar histórico, nació, el 26 Junio del año 1782, el héroe de la independencia, don José Pedro Santaella e Yrigoitía, primer Dictador Supremo de la nación". Unos metros más allá, un cartel de latón verde, en letras blancas de molde, anunciaba: "Usted está abandonando el pueblo histórico de Huincayecan, lugar de nacimiento del Libertador José P. Santaella. 107 habitantes". Al pasar junto a éste, un peñascazo le dio con fuerza. En ese momento paró de llover. Kepa Uriberri [1] Ulpo: Mazamorra hecha con harina tostada, azúcar negra, y agua, de consumo frecuente en los campos en Chile. [2] Hacer perro muerto: Fugarse de un restorán o expendio sin pagar la cuenta del consumo. Por Kepa Urriberri Por Kepa Uriberri
Como si fuera ayer releí, recordando a David, sus mensajes y respuestas en Orbis Press. Universo de palabras. Este que reproduzco es un ejemplo: «¡Saludos a todos los orbispresianos! «Ya ha llegado la fecha. Como lo hago todos los años estaré celebrando mi onomástico y deseo hacerles una atenta invitación para que estén presentes este sábado 23 de septiembre del año 2006 a las 7:00 de la noche en su casa localizada en el: «7990 W. Stella Ave. Glendale, Arizona 85303 «Mis teléfonos son: (623) 328-7332 y (602) 686-0894 «Tendremos música, lecturas, convivencia, como lo hemos hecho en años anteriores deseo poder compartir con mis amigos un pedazo de tiempo vivido. «Los espero con los brazos abiertos y pueden venir con quien ustedes lo deseen. «Atentamente, La Gerencia Muñoz «P.S. Creo que el menú consistirá de tamales, pozole y tapas españolas. Por lo pronto. «De verdad, espero poder verlos a cada uno de ustedes. Un abrazo a todos, «David» Así se repetía la invitación año a año en septiembre. En aquel dos mil seis respondí así a su invitación llena de entusiasmo y afecto por todos: «Hasta ahora mismo he estado buscando quien me lleve pero nadie ha tenido la posibilidad de hacerlo gratis con una familia tan numerosa que tengo, sobre todo por los treinta y dos mil kilómetros aproximados que nos separan desde Apoquindo con Tomás Moro en Las Condes, Santiago de Chile al 7990 W. Stella Ave. en Glendale, Arizona. Sin embargo, como el pensamiento vuela y es a veces veloz como el deseo, ten por seguro que estaré con ellos ahí, cantándote felicidades y festejando ese día magnífico. «Abrazos cálidos, fraternales, y también más y más y felicidades; Kepa» Así fue hasta septiembre de dos mil once. Siempre me sentí invitado al cumpleaños magnífico de David; nunca pude ir. Por aquel tiempo el foro de Orbis Press ya se batía en retirada. Pero en marzo de dos mil nueve se había echado a rodar la revista Peregrinos y sus letras. Así agradecí, por entonces, el privilegio de ser invitado a participar en esta revista: «Estimados amigos; «He tenido el honor de ser invitado por la revista que comienza a publicarse en internet, "Peregrinos y sus letras", de un grupo de escritores que viven errantes al servicio de la cultura y letras, en tierras del norte de la enorme América, a formar parte permanente de sus colaboradores. «A mi vez, retribuyo aquella gentileza, invitándolos a todos ustedes a visitar esta publicación que pueden encontrar en http://www.peregrinosysusletras.com/ «Saludos cordiales; Kepa» Se dice que si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma. El diez de octubre de dos mil diez y siete, ya que nunca pude llegar al cumpleaños de David, el vino a Santiago y almorzamos juntos desde las doce del día hasta pasadas las diez de la noche. Hablamos de literatura, de los amigos escritores: Manuel Murrieta, Raúl Acevedo (Jeff Durango), Miguel Ángel Godínez, Antonio Leal y otros más; de los Peregrinos y sus letras, hablamos del crecimiento de la revista con gente de todas partes donde se habla castellano, también hablamos de boleros, de la música de México, de los grandes cantantes y compositores: Luis Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Pedro Vargas y su inseparable "...y al piano mi amigo Chucho Zarzosa", Armando Manzanero y el grande Juan Gabriel. De este último cantamos, para sorpresa de los parroquianos del restorán, "Probablemente, ya, de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando...". Después volvimos caminando lentamente del restorán a su hotel, a pocas cuadras, para no exigir las rodillas que le daban problemas. Recordando y repasando, con David conversamos frente a frente a penas unas diez horas, pero tuvimos una amistad y colaboración de más de diez años que pude aquilatar en el vacío, la tristeza y dura sorpresa que me produjo su muerte. Así reaccioné, espontáneamente, a la noticia de Manuel Murrieta: «¡¡Mierda; la gran puta!! Se nos fue a peregrinar...» porque hubiera querido que fuera mentira. Sentí una enorme pena y un gran vacío, que sólo se llenó con un correo de su mujer, Mireya, que me anunciaba que "Peregrinos y sus letras" seguiría vivo. Siempre vislumbre en Mireya a una mujer fuerte: ¡Qué menos habría merecido David!. Me explicaba que tomaba la posta de su marido para prolongar la obra que con dedicación y amor él había creado. De esta manera David se acerca a una inmortalidad que merece, porque su obra grande lo sostiene y su mujer, muestra un temple fantástico que la hace, ahora, más admirable que la imagen que siempre mostró junto a David. Kepa Uriberri Culpable
I"¡Ladrón!"; oyó que alguien gritaba, aunque no se veía a nadie. La tarde, aun iluminada, se iba lentamente estrellando sus últimas luces en su cara, enfrentada al poniente. "¡Sinvergüenza!"; vociferó una voz distinta, protegida por una celosía. Se protegió los ojos del ataque del sol poniente con la mano izquierda y escudriñó la vereda y la plaza de enfrente, que estaban vacías. Tampoco se veía venir nadie tras él, por el oriente. Se encogió de hombros, con una semisonrisa, y siguió caminando, delante de su larga sombra tardía, cavilando sobre la calumnia y el insulto, hasta que llegó frente a la puerta de su propia casa. Ahí se detuvo, y metió los libros que traía en la mano, bajo su brazo y se palpó lentamente todos los bolsillos, comenzando por los del pecho, donde sintió, a un lado las lapiceras que tanto amaba con sus plumas de oro, siempre limpias y llenas de fina tinta azul, verde y roja. Algo más gruesa, la lapicera trazadora "Enkuli", cargada con tinta china de intenso color azabache, que llegaba a despedir aromas al dibujar. Al otro lado, en el de la mano que palpaba, sintió la cartuchera, repleta de documentos, de identidad, de conducir, de diversas pertenencias a clubes e instituciones. También sintió el lado de la billetera, con sus tarjetas plásticas, algunos billetes, la chequera ya casi en desuso, y fotos de sus hijos y su mujer. Palpó el bolsillo de la izquierda de la chaqueta, que crujió al arrugar algunos papeles, en el de la derecha sintió algo sólido, y metió la mano. La sacó apretando un gran número de papeles de diversos colores y texturas, entre los cuales se asomaba un lápiz de dos colores: Azul y rojo, muy gastado, otro de palo de color amarillo, con goma, y un tercero de plástico, mordido por detrás. Algunos de los papeles cayeron al suelo, junto a una tapa de bebida gaseosa. Lenta, parsimoniosamente, metió los papeles al bolsillo nuevamente; después se inclinó y tomó los que habían caído. Poniéndose a favor de la luz del sol que se iba, examinó con cuidado aquellos que recogió, y los fue devolviendo al bolsillo de la chaqueta. A su lado pasó una pareja de edad mediana, tomados del brazo. No oyó lo que conversaban, pero entre sus murmullos logró distinguir: "... grave robo... es un ladrón... todos lo saben...". Los miró alejarse. Le pareció que ella intentó volverse a mirarlo, y él se lo impidió de un tirón en el brazo. Se palpó, con el ceño fruncido, el bolsillo del pantalón, del lado izquierdo y sintió tintinear las llaves. Fijó la vista en la tapa metálica de bebida gaseosa que había caído del bolsillo derecho de su chaqueta, y la empujó con la punta del zapato, haciéndola caer en el agujero de desagüe de las lluvias, mientras se repetía a sí mismo: "... todos lo saben...". Cambió los libros bajo su brazo, a la mano derecha, y con la izquierda sacó del bolsillo un grueso manojo de llaves. Volvió, luego, los libros bajo el brazo, y con ambas manos comenzó a juzgar las innumerables llaves, una a una, lentamente, hasta que finalmente, luego de decidirse por una, que examinó por ambos lados, la palpó con el pulgar en su borde dentado. Hizo un gesto afirmativo, mientras pensaba: "... un grave robo...". La llave calzó perfectamente en la cerradura de la puerta, que le franqueó el paso a un zaguán de adoquines. Mientras comían, apenas si participó en las conversaciones familiares. "¡Ladrón!" pensaba. "¿A quien iría dirigido el calificativo?". De soslayo oía las risas familiares, los comentarios cotidianos, mientras trataba inútilmente de armar un rompe cabezas del que no tenía pieza alguna: "¡Sinvergüenza!" oía de nuevo, recordando la celosía. Con la cabeza agobiada por el calor de la almohada, y el sordo sonido del silencio, demoró en dormirse, buscando explicaciones a una angustia que, estaba seguro, no debía pertenecerle: "... es un sinvergüenza... todos lo saben...", oía una voz interna que repetía, y que no podía dominar. La mañana fría y brumosa se veía por la ventana, a cuyo fondo se divisaba los sucios álamos, y los techos de calamina de las industrias vecinas. Se sentó en el escritorio de metal, iluminado por la ampolleta amarilla que colgaba de un largo hilo eléctrico, del techo, justo sobre su puesto. Este privilegio exclusivo, le correspondía por su cargo de supervisor. Miró a sus subordinados, y le pareció que algunos de ellos se cuchicheaban, mirándolo de soslayo, como si le criticaran alguna culpa. Carraspeó, y los miró, paseando la vista sobre todos, con el ceño fruncido. Lentamente, todos, cada uno, comenzó a trabajar en lo suyo, escapando de su vista. Pensó en la culpa, pero se dijo que no tenía sentido pensar en ello, si el no cargaba ninguna. Estaba seguro de no haber hecho nada, y nadie lo había acusado tampoco. ¿Por qué, entonces, sentía flotar en torno como una especie de bruma, un halo de culpa, que alguien le asignaba?. Abrió el primer cajón de su escritorio metálico. Lo sintió, tal vez, más frío que nunca, o quizás nunca había puesto atención a lo frío que amanecía el metal, y ahora lo notaba debido a que intentaba mantener vacía la mente, para no pensar en la culpa. Sacó los papeles en que trabajaba, y los puso, ordenadamente, frente a sí. La matriz de productos de alta rotación al centro. Algo más arriba, y a la derecha los inventarios de productos. A la izquierda, con su esquina inferior derecha, justo bajo la mano izquierda, de modo de manipularlos fácilmente con ésta, los pedidos. Simétricos, a la derecha, las guías de despacho. Sobre estas últimas, el lápiz de madera de dos colores, para aprobar o rechazar, con azul o rojo según el caso. Una vez que todo estuvo dispuesto, estiró los brazos hacia adelante, para acomodar las mangas al trabajo, y comenzó a revisar. Sintió una mirada que golpeaba su cara, desde la izquierda. Se volvió, rápidamente, hacia ese lado, y alcanzó a sorprender a un subordinado que lo miraba con gesto a la vez curioso, y atento. Al sentirse sorprendido, el funcionario bajó rápidamente la vista. Recordó la vereda, y la voz anónima: "¡Ladrón!" había dicho, sin que él supiera a quien culpaba. Continuó revisando el pedido que tenía en frente, y aprobó la guía de despacho. Le parecía estar viendo, mas allá de sus pensamientos, la celosía, detrás de la cual a escondidas le gritaron: "¡Sinvergüenza!". Ovaló con rojo la cantidad asignada en la guia de despacho. Levantó la vista hacia uno de sus subordinados, y chasqueando los dedos, hacia él, llamó su atención. El subordinado lo miró sorprendido, y miró a su alrededor, como buscando apoyo para negarse. Le hizo un gesto con la mano, para que se acercara. El subordinado, con expresión de sorpresa, se señaló a sí mismo. Él le hizo un gesto afirmativo. Todavía, el subordinado miró alrededor, como buscando amparo. Todos rehuyeron la vista. Con un gesto de desagrado, se levantó y acudió al llamado. "Verifique los productos señalados, en bodega, y que reintegren los inventarios marcados en rojo" le dijo, cuando el subordinado estuvo junto a él. De mala gana, el otro tomó el documento, y se fue murmurando. "... No me harán cómplice..." alcanzó a escuchar, o creyó oír. "¿Qué dice, Carmona?" interpeló entonces al que se retiraba. "Nada... nada..." negó el otro asustado, mientras varias miradas se le clavaban. Recordó la pareja que pasó junto a él, en la puerta de su casa: "... es un sinvergüenza... todos lo saben". Se preguntó por qué se sentía perseguido, si nadie lo acusaba directamente. Continuó trabajando, pero sentía a cada instante que había miradas que se clavaban en él como estiletes. Ya no se atrevía a desafiarlas, como si en vez de ser el jefe de oficina, fuera el condenado por todos aquellos jueces. II Eran las once veintitrés. Lo supo, pues sobre la puerta había un reloj de gran tamaño que acusaba el tiempo. Cuando aquella se abrió no sospechó que esa era su hora, de manera que en modo alguno miró preocupado al subgerente cuando se asomó, como muchas otras veces lo hacía, ni tampoco cuando gritó su nombre desde la puerta, sin consideración ninguna, lo que nunca hacía. Sólo pensó que sería otra de las urgencias que él solía solucionar al subgerente, que éste luego agradecía en el silencio de su oficina, con una conversación de diez minutos, y un café pequeñísimo, que por lo demás nunca alcanzaba a terminar, antes que lo despachara: "¡Muchas gracias!" le decía, levantándose. "¡De veras muchas gracias!. Es usted de gran utilidad para mi" insistía, palmoteándole el hombro, y empujándolo suavemente, fuera de la oficina. Él salía orgulloso, y contento de ser útil. Incluso a veces impensadamente, por la premura de la despedida, no alcanzaba a dejar la tacita de café, y se daba cuanta que la tenía en la mano cuando ya había salido de la oficina, y el subgerente había cerrado la puerta, entonces, se la entregaba a la secretaria, que tenía su escritorio ahí, junto a la entrada, como un cancerbero. Ella le sonreía, y se la recibía, casi con reverencia. Pasó junto a la secretaria, que esta vez no lo miró para saludarlo, como siempre hacía, sino que continuó impertérrita en sus quehaceres. El subgerente tampoco esperó para hacerle pasar, ni a que él entrara a la oficina para cerrar la puerta tras él, como siempre hacía, sino todo lo contrario. Mientras iba a la oficina, el subgerente había vuelto a su escritorio, donde se había sentado. Cuando lo vio en el umbral de la puerta le dijo con voz áspera: "Pase y cierre". Pasó y cerró. Esperó a que lo invitaran a sentarse, pero la invitación no llegó. — Tenemos — dijo el subgerente — graves rumores sobre usted. Entenderá que hay que poner fin a esta situación cuanto antes. El subgerente no le había preguntado, como solía hacer, por sus hijos, por su mujer, no había conversado de las cosas vanas y cotidianas que la gente conversa, socialmente, antes de tratar los asuntos serios, y de importancia. Tampoco él, de manera alguna, se sorprendió. Se diría que esperaba, en todo caso, este comportamiento del subgerente, o en fin, que no le era extraño, dadas las circunstancias. — Pero — dijo, manteniendo las manos tomadas tras su espalda —, yo no he cometido falta ninguna. Más aún, ni siquiera sé que me acusen, o de qué podrían hacerlo, ni menos quien querría acusarme. — Pues bien. Tampoco yo he dicho tal — lo interrumpió el subgerente —, ni menos aún quisiera llegar a hacerlo, por eso es que usted, desde ya, debe demostrar su inocencia, antes que ésto pueda llegar a la gerencia, o; Dios no lo quiera jamás; al directorio — aquí levanto las manos al cielo, como suplicando. — No. Por supuesto. No tenga usted cuidado — dijo —. Sepa que soy totalmente inocente. Tanto así, que ni siquiera sé de qué se me acusa. — Bueno. Pues encárguese de eso. Encárguese de eso — repitió severo —. Por ahora, diga a Menadier que tome su puesto, y recuerde que pone nuestro prestigio en entredicho. ¡Puede retirarse! — concluyó, e hizo un gesto con la mano como expulsándolo insistentemente —. ¡Puede retirarse! — repitió. Retrocedió, siempre enfrentando al subgerente, pero con la mirada fija en el suelo, hasta llegar a la puerta, que abrió sin mirarla, y salió retrocediendo, no sin golpearse en ella. La secretaria lo ignoró, mientras se retiraba, pero cuando ya se había alejado unos pasos y estaba de espaldas a ella, lo miró con un mohín de desprecio. Meneando la cabeza dijo para sí misma: "¡Sinvergüenza!". Ya no pudo trabajar durante el resto del día. Sólo miraba, ausente, los papeles que tenía sobre el escritorio. Veía cada letra, cada marca, roja o azul, carente de significado. La vista se paseaba sin método, ni interés, por toda la superficie verdosa del metal del escritorio. Los lápices yacían inertes sobre la superficie, abandonados. De cuando en cuando la vista tropezaba con la punta roma de la mina de color, y se quedaba divagando sobre sus brillos múltiples, sin significado ninguno. A ratos, se acercaba Menadier, y decía: "El pedido veintiséis ciento tres, lo esperan en bodega". Casi sin interés lo buscaba, hacía sobre él una marca críptica, y se lo pasaba. Menadier casi se lo arrancaba, con desprecio, de las manos, y se iba sin decir palabra, con un gesto de desagrado. Esa tarde, al volver a su casa, caminaba cavilando, con más lentitud que nunca, con la mirada clavada en el suelo. Sólo de vez en cuando levantaba la mirada hacia las copas de las acacias, cuando algún jilguero piaba su canto tradicional. Casi nunca lograba verlo. Cruzó, cosa que nunca hacía, por el centro de la plaza, siguiendo todos los recovecos de los senderillos, entre los macizos de arbustos. A veces, los gorriones que comían entre las flores, al verlo venir, escapaban volando, y se refugiaban en las ramas altas de las encinas. Al salir de la plaza, alguien, que se cruzó con él, le dio un empujón en el hombro, casi como si fuera casual. "¡Sinvergüenza!" le dijo y siguió su camino sin siquiera detenerse. Sorprendido, iba a decirle algo, pero la violencia del golpe, y en especial de la acusación, lo inhibió. Sólo se quedó mirándolo, abismado. III Mientras se palpaba los bolsillos, a la puerta de su casa, en la ceremonia de búsqueda de las llaves, alguien, tal vez desde la plaza, cuando tocaba la lapicera más gruesa, la trazadora "Enkuli", gritó: "¡Malnacido!". Hizo, un esfuerzo por no responder, pues hubiera querido gritarle, a su vez, que no fuera cobarde, que se mostrara, que dijera quien era, y por qué lo acusaba. Continuó palpándose los bolsillos. El de la izquierda de la chaqueta crujió, lleno de papeles, el de la derecha tenía algo sólido que sacó enredado en múltiples papeles, alguno de los cuales cayó al suelo, junto con un corcho de botella de vino. En ese momento, pasó una pareja joven junto a él. Ella comentó en voz baja al oído de su hombre: "¡Además es un borracho!". Ofuscado por los sucesos, dijo: "¡¿Además de qué?!". La pareja apuró el paso, mientras murmuraban en voz baja. Cuando estuvieron lejos, sacó, con la mano derecha, el volumen de Obras completas de Rubirosa, que había metido bajo su bazo izquierdo, y con esa mano extrajo del bolsillo del mismo lado de su pantalón, las llaves que ahí traía. Mientras las examinaba, cada una cuidadosamente, por ambos lados, pensaba en cómo podría demostrar su inocencia, si para ello debería destruir las pruebas de su culpabilidad, pero al no ser culpable de nada, ni saber quien lo culpaba, y de qué, formalmente; no podía hacer una defensa. Se dijo que era injusto que se le considerara culpable a partir de rumores, y que se le exigiera demostrar su inocencia a partir de una culpa que no tenía, ni conocía. Finalmente seleccionó una llave, palpó con el dedo pulgar, los dientes de la elegida, y sin expresar ninguna satisfacción, la encajó en la chapa, que cedió al momento. Durante la hora de comida, estuvo ausente, cavilando. Lo que hasta entonces no había sido notado por su familia, se hizo evidente cuando su mujer preguntó: "¿Has tenido algún problema con don Félember?". Concentrado en sus divagaciones, hundido en su problema, no reaccionó. Más aun, diría que no escuchó, siquiera, la pregunta. — ¿Qué te pasa a ti? — insistió ella, golpeándole el brazo izquierdo. — ¿Ah...? ¿Qué me dices? — dijo volviendo de lo profundo de sus pensamientos. — Que don Félember no quiso atenderme. — ¿Quien es don Félember?. No conozco a nadie de ese nombre. — El hombrecito de la fiambrería. Se negó a atenderme: "Su plata, aquí no vale nada" me dijo, y no me quiso atender. ¿Qué problema tuviste tú con él?. — Ni siquiera lo conozco. Compra en otro lado, y se acabó el problema. Es él quien pierde — dijo ruborizándose por la culpa. Sabía que era parte de lo mismo, pero no quería traer un problema que veía externo, e injusto, al seno de la familia. Éso no correspondía. Tenía que proteger a su familia a toda costa. Después, ya vería como solucionar el problema. — ¿Y entonces, por qué me echó de su tienda? — insistió ella. — ¡Cómo puedo saberlo! — respondió exasperado. — Es que tú te peleas con medio mundo, y luego la culpa la pago yo... Aspiró para responder, pero de inmediato desistió. Sabía que no tendría caso. Sólo meneó la cabeza, con desagrado, y se fue a sentar en el estar a fumar un cigarrillo. — Siempre lo mismo — gritó ella de lejos — huyes... Huyes de los problemas, nunca enfrentas. "No tiene sentido alguno" pensó. Entonces tomo el tomo de las obras completas de Rubirosa, y salió de la casa. Atravesó a la plaza, y ahí se sentó en un banco a leer, bajo la luz mortecina de un farol, que combatía con desventajas la oscuridad de la noche. Había leído casi tres páginas, cuando se dio cuenta que no había entendido nada, y que cada línea que pasaba iba teñida de sus preocupaciones. Trataba de buscar, en su comportamiento, el equívoco que lo hacía parecer culpable de algo. ¿Pero de qué?. Si ni siquiera sabía cómo había comenzado todo, ni de qué se le acusaba, ni quien era el que planteaba la acusación. No era Félember, el hombre de la fiambrería, ni el subgerente, o un vecino en particular. Era como una enfermedad que le hubiera caído de repente encima, sin saber como. Trataba de pensar una manera de demostrar su inocencia, pero eso resultaba del todo obvio: "Demuestre, alguien, que he hecho algo" se decía, y luego se ponía en la posición de sus acusadores, que se expresaban, por ejemplo, a través del subgerente, y se imaginaba su respuesta: "Es que no es tan fácil como decir ¿Que hice yo?. Son demasiado severas las acusaciones de impropiedad que pesan sobre usted. Más aún, hasta en los almacenes de su barrio, ya se niegan a hacer negocios con usted". Se decía, entonces, que debería recurrir a sus amigos. Ellos tendrían que dar fe de su correcto comportamiento de siempre. Pero de nuevo, parecía que escuchaba la voz del subgerente: "Mire usted, si hasta la gente que pasa por la calle sabe de su culpa, si hasta en esta oficina, donde todos deseamos lo mejor para usted, ya sabemos que se duda, o más bien se le exige que demuestre su honestidad; si sus amigos pudieran defenderlo, o afirmar su inocencia, ¿No cree que ya habrían venido a apoyarlo?. ¿No cree que habrían estado con usted desde un principio, cuando le gritan su culpa por las calles?". Trató de repasar la lista de sus amigos, pero sintió el frío de la noche, y se dijo que si estaba aquí, sentado en esta plaza, era porque ni su mujer había sido capaz de defenderlo con Félember, el de la fiambrería. Sólo se había retirado avergonzada, y le pedía cuentas, igual que hizo el subgerente. "No tiene caso" dijo, como si estuviera realmente con alguien a quien explicara su situación. "Al menos, por ahora, no tengo la solución" pensó. Concluyó que, siendo falsas las acusaciones, lo mejor era ignorarlas, de modo que se olvidaran de ellas, y entonces no prosperarían. "En caso contrario sólo lograré que sigan pensando en ello, hasta que la gente asociará la culpa conmigo, y ya no será posible convencer a nadie de mi inocencia". IV Intentó volver atrás y retomar la lectura, desde donde había dejado de comprenderla del todo. Leyó: "Mi inocencia quedó sellada entonces, para siempre: La culpa es un acuerdo social". Reconoció la verdad que encerraba esa frase, y cerrando el libro, con la cinta roja, marcadora, en la página en cuestión, pensó que su caso era todo lo inverso, pero que se aplicaba ciertamente la misma norma. El acuerdo social, por cualquier circunstancia, sin importar cual fuera, había llegado a establecer su culpa, y ya no habría salida, salvo que él mismo diseñara y estableciera un nuevo acuerdo, en el que él mismo era inocente. El problema estaba en que, tal vez, el acuerdo de su culpa se encontraba ya demasiado extendido, entonces, mientras él insinuaba un nuevo acuerdo de inocencia con el subgerente, el directorio, al que no podía llegar de manera alguna, podía condenarlo sin remedio y su única vía sería el subgerente, que estaría, por supuesto, mucho más proclive a la influencia del directorio que a la suya misma. Lo que es peor, si lograba convencer a los directivos de su industria, de todos modos, la opinión de su vecindario, así como ya había sucedido, llegaría nuevamente a la industria en que trabajaba, antes que tuviera tiempo de acordar aquí su inocencia, y viceversa. La tarea era titánica, y ni siquiera sabía como comenzar a enfrentarla. Comprendió que lo primero que debía hacer, entonces, era convencerse a sí mismo de su propia probidad y falta de culpa, de manera de destinar el mejor esfuerzo a su causa, y no como le sucedía ahora, que cualquier circunstancia lo llevaba a estas cavilaciones absurdas. "Apenas he logrado leer esta maldita línea, y me enredo en su sentencia. Mejor haría en guardar el concepto, y utilizarlo en tanto cuanto sea necesario, más que comenzar a darle vueltas y vueltas y vueltas, y en fin, enredarme en un laberinto febril, e inconducente". Pensó que si no era culpable, debía actuar como tal, y en actitud inocente y tranquila, debía seguir leyendo en calma. Así lo hizo. Cuando había logrado cierta tranquilidad y comenzaba a comprender los argumentos y el sentido que Rubirosa ponía a su novela, oyó que alguien comentaba, más allá de un macizo de ligustrinas: "¡Ése es!. Míralo ahí sentado tan tranquilo como si no tuviera nada que ocultar". Sin levantar la cabeza, dirigió la vista hacia quien hablaba. Eran dos vecinos que vivían algo más allá que él, con los que solía conversar amablemente. Quedó sorprendido de la actitud, sin embargo, decidió enfrentar la situación, sin culpa, e ignorando la acusación, ya que era falsa. — Buenas noches — dijo — como han estado. Uno miró al otro, y éste lo miró a él con desprecio. — ¿Cómo se atreve usted a saludarnos? — respondió. — ¿A qué se refiere?. — Ya debería saberlo bien. Todo el mundo se ha enterado de lo suyo... — ¿Qué sería lo mío? — preguntó, fallando en su estrategia, y entrando en la discusión que dejaría por supuesto un sabor aversivo en el otro, que sólo lo convencería de la realidad de la culpa. — Es usted muy audaz, al tratar de negar lo que todos ya sabemos — concluyó el otro, siguiendo su camino. — Usted me insulta gratuitamente — intentó defenderse. — La verdad no insulta, es sólo verdad. — ¿Y cual sería esa verdad? — intentó seguir, levantándose de su asiento, y señalando al agresor con el tomo de Rubirosa. — La violencia no es un buen argumento — concluyo uno de ellos, y se retiraron ya sin prestarle más atención. Él continuó algo más aún, elevando la voz, producto de la impotencia, intentando explicar su caso, y defenderse de la injusticia. De las casas que enfrentaban la plaza, comenzaron a oírse voces, detrás de las celosías y los postigos: "¡Ahora pretende agredir a los vecinos, además!" dijo uno. "¡Ésos son los métodos de esta gente!" contestó otro. "Debería irse a otro vecindario. ¡Es un desprestigio para el nuestro!" oyó a un tercero. Entonces él mismo, ya ofuscado, gritó, hacia las ventanas ocultas y sus enemigos escondidos: "¡Al menos den la cara, para denigrar!. ¿Quién es quien ha iniciado estas calumnias?. ¿Por qué no se muestra, y exhibe sus pruebas?". Otra voz anónima gritó: "¡No necesitamos más pruebas!". Iba a contestar, por demás inútilmente, cuando una piedra pasó zumbando junto a su oreja izquierda, entonces se retiró más allá del alcance de la pobre luz amarillenta, y se internó en la oscuridad, mientras caían otras piedras cerca de donde había estado. Caminó en la noche, bastante rato, esquivando a la gente que veía venir, y que aún transitaba por la calle a pesar de la hora ya avanzada. Después de dar un amplio rodeo, llegó casi silenciosamente a la puerta de su casa. Bajo la débil luz de la entrada, metió el volumen de las Obras Completas de Rubirosa bajo su axila izquierda, y comenzó a palparse, religiosamente los bolsillos, en busca de las llaves. Con la mano derecha tocó el bolsillo superior izquierdo de su chaqueta. Sintió ahí sus tres lapiceras, con plumas de oro, de color azul, verde y rojo, y más cerca del corazón, ostensiblemente más maciza, la trazadora "Enkuli" cargada con tinta china "Caimán". Palpó el bolsillo derecho, con la misma mano. Sintió la cartuchera, gruesa de documentos, que certificaban su identidad y pertenencia. Palpar esa cartuchera lo hacía sentirse seguro: "Sé quien soy" se dijo. Sabía que pertenecía a este lugar, y que defendería lo suyo. Ahí, sobre su pecho estaba la certificación de ello. Bajó la mano y la cruzó para palpar el bolsillo del costado izquierdo. Sintió el frágil crujido de papeles, y supo que ahí estaba la historia de sus actividades, ahí se podría leer quien era él, y cual era su ruta. Metió la mano, ahora, en el bolsillo lateral derecho, de la chaqueta, ahí donde guardaba trozos de papel con sus apuntes personales, sus pensamientos e ideas, que iba garabateando cuando éstos saltaban a su mente durante el trabajo, mientras viajaba, o cuando compartía con amigos. Cualquiera que organizara esa colección de papeles, sabría bien, qué pensaba sobre todas las cosas. Sintió ahí algo sólido. Sujetó todo el puñado, y lo extrajo. Algunos papeles planearon al suelo, y entre ellos cayo una lupa cuenta hilos, plegada. Recogió uno a uno los papeles, que fue examinando y ponderando. Algunos lo hacían sonreír, otros los guardaba rápidamente, como si lo avergonzaran, o también meneaba la cabeza con incredulidad, en fin, más. Por último, recogió la lupa cuenta hilos, y desplegándola la puso sobre la huella del pulgar izquierdo, y miró sus texturas y secretos, aumentados, a través de la lente. Sintió una especie de gozo íntimo, casi infantil, y recordó las veces que con ese instrumento había logrado producir fuego, sobre algún trozo de periódico. Lo plegó nuevamente, y lo devolvió a su lugar. Tomo el volumen de las Obras completas de Rubirosa, que tenía bajo la axila, con la mano derecha, y con la izquierda palpó el mismo bolsillo del pantalón. Oyó tintinear las llaves. Las sacó, y comenzó a examinarlas, pero en ese momento la puerta se abrió, y una luz mortecina, que escapaba diagonal, desde dentro, iluminó su figura, y recortó, a la vez, en el umbral, la de su mujer. — ¿Qué haces ahí, desde hace rato? — preguntó. — Acabo de llegar. Buscaba las llaves para abrir. ¡Nada más!. — Oí como te peleabas con todo el vecindario. Es por eso que después no me atiende don Félember, y nadie me saluda. — Me acusaban injustamente. Sólo me defendía. — ¡Vaya defensa!. Agrediendo a todo el mundo... — No agredí a nadie. Al contrario. Incluso debí huir pues me lanzaban piedras... — También huiste de aquí cuando te pregunté si te habías peleado con don Félember. ¿Acaso también te tiré piedras?. — ¡Vamos, mujer!. ¡Tú, de parte de quien estás!. — Ya no sé que pensar. Tal vez tengan razones... — ¡Ya...!, ¡ya!. ¡Cállate mejor!. Déjame pasar que quiero acostarme y olvidar este problema. Mañana ya será distinto. — No lo será si te empeñas en gritarme así. — No te he gritado, pero me desesperas. Siempre te pones de parte de los demás, como si yo fuera culpable. — Y si no lo eres: ¿Por qué huyes?. Demuestra tu inocencia, en vez de huir. — No tengo nada que demostrar mientras alguien no me acuse. — Es que ya todos te acusan. — ¿Y de qué? — le gritó él exasperado. Y luego apartándola ingresó a la casa, dejando la puerta del zaguán abierta. Ella lo siguió, fustigándolo. — ¡Además me agredes! — decía —. ¡Ya casi no te soporto!. El se encerró en el baño, y se quedó largo rato mirándose en el espejo, hasta que el rostro reflejado ahí, le pareció absolutamente extraño. Entonces se dio cuenta que todo estaba en silencio. Cuando salió del lugar percibió la luz que de la calle entraba por la mampara abierta. Fue a cerrarla, y se quedó tendido en el sofá, en la oscuridad. Respondiendo al ruido de la puerta al cerrarse, al poco rato apareció la mujer, que abrió nuevamente, y miró buscando en el exterior, la figura que habría salido. Después de buscar, inútilmente, dijo: "¡Que se vaya a la mierda, si quiere!", y se perdió en la oscuridad interior. V Entre la bruma de la mañana, tras los álamos del oriente, se asomaba el frío sol matinal, pintándolo todo con una pátina difuminada, haciendo parecer el paisaje un cuadro impresionista. Él pasaba, viendo como todos los funcionarios esquivaban su vista, sin importar si pasaban cerca o lejos. Los saludaba igual: "¡Buenos días!", "¿Qué tal?". Nadie le respondía. Algunos que no alcanzaban a hacerse invisibles, sólo lo miraban con desprecio. Otros que pasaban más lejos, los veía darse codazos disimulados, y señalarlo. "Soy inocente" se decía. "No me han probado culpa alguna. Cuando salga de todo ésto, esa misma gente tendrá que venir a pedirme disculpas, y tal vez a solicitarme favores. Entonces seré yo quien los mire con desprecio. ¿Tú quien eres?. No recuerdo tu nombre, ¿donde te conocí?". Estas cavilaciones no le conducían a ninguna parte, y sólo lograban hacerlo sentir un cierto dolorcillo pesado al centro del pecho, y tal vez cierta congoja. A ratos percibía esta situación, y se alarmaba al sentir cierto placer en estas emociones. "Esto no es normal" pensaba entonces. "Debo combatirlo, y hacer ver a esta gente que están equivocados, que soy una buena persona, y no he perjudicado a nadie, que a nadie he robado o estafado". Se torturaba pensando en cómo demostrar su causa, como ponerse por sobre sus acusadores, de modo que quisieran, quienes no lo habían juzgado aún, ponerse de su parte y así salir de esta incómoda situación. "Hablaré con el gerente" pensaba, pero luego desistía. "Es probable que ya le haya llegado el rumor de mi culpa, o que encuentre sospechoso que me acerque a exponer un caso, para él completamente desconocido, y que llame al subgerente. Éste le dirá que no he demostrado mi inocencia, que pesan sobre mi graves acusaciones, y entonces será mi palabra contra la del subgerente. Seguramente será más fiable la del subgerente que la mía, pues él está en un cargo de confianza, precisamente porque se le cree". Desistió del intento, y se dijo que si no había hecho nada, no tenía por qué temer nada. "Todo es sólo un mal entendido, y así como empezó ha de terminar. Lo mejor es seguir haciendo mi trabajo y mi vida, honesta, como siempre, y todo se disolverá como sal en el agua. Debo ignorarlo, así todos verán mi tranquilidad, y no podrán pensar que alguien que está confiado y tranquilo pueda ser culpable de nada. Entonces el subgerente volverá a tener fe en mi y me restituirá el trato que siempre me dio. Habrá pasado todo así como esta neblina de la mañana se diluye hacia el medio día". Se sentó en su escritorio metálico, de color verdoso, y vio desde ahí los álamos sucios de bruma y polvo industrial. Parecían enmarcados por los colores sepias del interior de la gran sala de trabajo, pobremente iluminada por unas cuantas ampolletas de baja energía. Abrió el segundo cajón de su derecha, y extrajo un fajo de papeles que puso en la superficie verde, hacia un rincón. Del fajo tomó el cuadernillo superior, consistente en una carátula llenada pulcramente a máquina, y los respaldos de esas cifras anexos en papeles de trabajo de diferentes colores, incluso verde, todos manuscritos, detrás. Miró las cifras del resumen, con atención. Metió la mano bajo su chaqueta, y extrajo del bolsillo superior izquierdo una fina lapicera de color azul. Lentamente, mirando con atención la maniobra, desatornilló la tapa. Cuando cedió, miró con satisfacción la pluma de oro labrado, en cuya parte alta se leía en letras caligráficas perfectas: "Shaeffer". Encajó la tapa en la parte posterior, y aplicando un cuidado extremo, posó la punta de oro en la carátula, y rubricó el documento, aprobándolo. Sopló suavemente la rúbrica y dejó descansar el cuadernillo al otro extremo de la cubierta, perfectamente simétrico con el anterior. Tomó un segundo cuadernillo, con su correspondiente carátula. A la mitad del examen de éste, frunció el ceño, y extrajo del mismo bolsillo, con el mismo cuidado, una lapicera de color verde, que procedió a abrir con el mismo cuidado y satisfacción. Este instrumento era, sin ninguna duda posible, idéntico al anterior, en todo salvo en el color. Escribió, en un recuadro de la parte baja, en que se leía la palabra "Observaciones", con letra inclinada, regular, ágil, acelerada, de cuerpo armónico, de peso leve, de espesor sólido, con hampas algo alzadas, y jambas ligeramente sensuales, una frase tal vez ilegible, referida al concepto de gastos expresados en la línea tres del documento. En dicha línea, a su costado derecho dibujó un perfecto asterisco. Luego cerró la lapicera verde, rubricó, como el anterior, este documento, con color azul, y procedió a soplar los sectores escritos, antes de pasar el cuadernillo al sector de los aprobados. Cuando se aprestaba a revisar un nuevo cuadernillo, la secretaria del subgerente, con voz sensual pero endurecida, gritó su nombre: "El señor subgerente lo llama a su oficina" dijo después de un momento, con tono severo, a la vez que despreciativo. Cerró concienzudamente la lapicera azul, que guardó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta, más hacia la izquierda que las otras, luego abrió el segundo cajón de su escritorio, y guardó el fajo de documentos sin revisar. Los que ya habían sido revisados, los entregó a Menadier, con la instrucción de que los procesara. Menadier se esforzó en ignorarlo. Cuando ya se encaminaba a la oficina de la subgerencia, Menadier murmuró algo en voz baja. Los funcionarios a su alrededor alcanzaron a oírlo, y sonrieron con sorna. Alcanzó a tomar la manilla de la puerta, cuando la voz, áspera y autoritaria, a la vez que despreciativa, de la secretaria lo atajó: "¡No entre!. Espere aquí" dijo, y pasando delante de él entró y le cerró la puerta en la cara. Pasaron dos minutos en los que le sobraban las manos y los brazos, que pasaron por los bolsillos, se entrelazaron a la espalda, se cruzaron en el pecho, arreglaron el pelo, rascaron una rodilla, sobaron las aletas de la nariz, limpiaron delicadamente la esquina interna del ojo derecho, un meñique rascó con suavidad la ceja de su mismo lado, y todo esto bajo la burlona mirada presentida, de todo el personal, aun cuando en momento alguno pudo sorprender a nadie. Una empleada auxiliar, vestida con un delantal azul claro, lo hizo moverse para pasar con una bandeja a retirar una taza vacía de café que se encontraba sobre el escritorio de la secretaria. Al retirarse, lo obligó, sin solicitarlo siquiera, a repetir la maniobra evasiva. Comenzó a sentir la sensación de prisión, del que espera un suceso que no ocurre, pero que no puede dejar de esperar. Inició un paseo ante la puerta de la subgerencia, mirando el suelo, o más bien el lugar en que la punta de su zapato hacía contacto con éste. Contó tres pasos y un sobrante pequeño desde el estante, junto a la pared, hasta el escritorio de la secretaria. Estimó que esa distancia equivalía a dos metros y cincuenta centímetros. Comparó, mentalmente, el espacio que el subgerente requería para ingresar a su oficina a través de una puerta, afincada en un vano, contra la escasez del pasillo entre escritorios, en un espacio libre, para llegar al propio. Entre su escritorio y los vecinos, no habría más de cincuenta o sesenta centímetros. La secretaria salió, y sin mirarlo dijo: "Puede pasar". Cuando ya estaba dentro, oyó, agresiva la voz de la mujer: "¡Cierre la puerta!". VI El subgerente firmaba unas cartas, como si no se percatara de su presencia. Se detuvo a un paso de la puerta, esperando la atención de su superior, con las manos tomadas en la espalda. El subgerente fingía leer y repasar la carta que había firmado. Después de mucho rato dejó caer el lápiz de material plástico transparente con que había firmado y que sostenía aún, y lo miró severo. — Y bien — dijo, sin saludar —, veo que no ha hecho nada por demostrar su inocencia. Casi no me deja salida. Sintiéndose ofuscado por el desprecio y la acusación tácita o explícita general, sobre una culpa no definida, que no sentía, sino al contrario, pues se creía enormemente más probo que cualquiera de quienes parecían acusarlo sin fundamento ninguno; miró desafiante al subgerente, tal vez pensando que al menos una actitud de desagrado y enojo mostrarían que no sentía haber incurrido en falta o pecado alguno. Ésto por supuesto tampoco era una demostración de inocencia, por lo que arrastraba el riesgo de resultar antipático al subgerente, que al menos le daba una oportunidad, cosa que otros ni siquiera habían considerado, y tal vez podía significar que perdería, si no a su único aliado, al menos al único que condescendía a escucharlo, aun cuando no fuera por su propio interés, sino por la presión que sobre él caía de la gerencia, que en alguna medida parecía hacerlo, de algún modo vago, corresponsable de su falta. De todos modos, mantuvo su actitud desafiante. — Señor subgerente: El caso es aquí todo a la inversa. Si usted me está culpando de algo, deberá decirme de qué, y con qué pruebas, y asumir mi inocencia hasta que mi culpa, más allá de mis descargos, quede fehacientemente demostrada sin lugar a caer en duda ninguna. — ¡Por favor! — protestó el subgerente —. No soy yo quien lo acusa de nada. Jamás lo haría, sin embargo su actitud agresiva e insultante, no hacen sino agravar las acusaciones que sobre usted han caído, y que por supuesto no he iniciado yo, sino, por el contrario usted mismo ha contribuido a agravar, llevando su actitud al nivel del conflicto, y la agresión. En cuanto a mi, sólo cumplo mi deber de exigir la absoluta limpieza de los antecedentes del personal de mi subgerencia. Más aún, actúo presionado por la gerencia, ante la cual su posición nos ha expuesto de modo que si usted adopta esta actitud recalcitrante terminará por perjudicar no sólo al resto del personal, sino también a mi mismo, lo que en modo alguno se puede tolerar. ¿Me comprende usted?. ¿No es así?. — Sí, por supuesto que lo comprendo, pero exijo que se crea en mi inocencia. ¡Nada más!. — Lamentablemente éso no lo hace usted posible — concluyó el subgerente, volviendo a tomar el lápiz plástico que había dejado caer, en actitud de dar por terminada la conversación. Para subrayar su actitud tomó un documento que había en su escritorio, y comenzó a leer, siguiendo las líneas con el movimiento del lápiz. Mientras, él seguía ahí, petrificado y sudoroso. Tuvo conciencia de la humedad de la palma de sus manos, y del latido de sus sienes. — En fin — continuó el subgerente, volviendo a dejar el documento y el lápiz sobre la cubierta del escritorio —, que me veo en la desagradable necesidad de ser drástico en mi decisión, aún cuando seré excesivamente benevolente con usted, incluso contra la opinión de la gerencia, pero la preferencia que con usted he mantenido siempre, me impulsa a hacerlo de este modo. He decidido adelantar sus vacaciones definitivas, para darle oportunidad, que en ese tiempo libre, usted pueda juntar los antecedentes necesarios para sus descargos. En todo caso, comprenderá que durante este período en que usted no tenía derecho a vacaciones, éstas serán por supuesto, y lamentablemente, sin goce de sueldo —. Y tomó otra vez el documento y el lápiz plástico, y pareció concentrarse profundamente en su examen. Se quedó petrificado, mirando extrañamente a esa figura, ahí sentada, que ya no se ocupaba más de él. Se dio cuenta que el subgerente estaba inmerso en un universo enorme, en el que era pequeñísimo, y cuyas constelaciones cósmicas estaban conformadas por infinidad de adornos inútiles, hechos de bronce opaco, cristal espejeante, un cenicero que jamás había recibido en su borde brillante ni el más mínimo vapor de nicotina, un soporte de pesada base de mármol para dos lapiceras, en el que reposaban dos antiguos instrumentos de madera que no habrían sido utilizados, seguramente, en más de veinte años, un reloj de pantalla de cristal de cuarzo con enormes números, soportado por un marco de plástico que simulaba metal fino, tratado para dar una terminación silverina y opaca, un calendario engarzado en un soporte de plástico que simulaba cuero marrón, y otros muchos adornos inútiles que restaban espacio sobrante. Entre ellos un recipiente inútil, hecho con palos de paletas de helado, que tal vez le hubo regalado algún hijo. De las paredes colgaban fotos y retratos de personas que sonreían, entre diplomas de poca monta, de otros tantos cursos y seminarios realizados por su propietario. Placas metálicas de cobre, aluminio, y bronce, con distintos reconocimientos, en fin, todos artefactos inútiles del todo, y ajenos a la atención de su propietario, que los había colocado cada uno de ellos, en ese lugar, como una forma de rodear su espacio para ahuyentar su vacío verdadero. Después de un tiempo casi infinito, aprisionado en su transcurso y la observación inane, vio cómo el subgerente quitó la vista, por un momento de sus documentos, y lo miró con falsa sorpresa. "Puede retirarse" dijo, como si lo estuviera repitiendo, "y entregue su cargo a Menadier como ya le había dicho". Hizo una inclinación estúpida, a modo de reverencia, y retrocedió, sin darse vuelta, como si temiera ser asesinado por la espalda, hasta alcanzar la puerta, y salió atontado. Tanto así que no oyó la orden perentoria de la secretaria del subgerente que le decía: "¡Cierre esa puerta!". Como siguiera andando, sin obedecer, ella se levantó, furiosa, y farfulló: "¡Imbécil!". Con gesto obsecuente, luego, cerró la puerta con suavidad, sonriendo siempre al señor subgerente. VII Abrió el último cajón de su escritorio, cuyos rieles oyó sonar con la misma conciencia de la primera vez que los abrió. Sacó un diccionario de sinónimos, uno de la lengua, y Las Obras Completas de Rubirosa, que amontonó sobre la cubierta verde. Cerró suavemente el cajón, como si quisiera dilatar para siempre el tiempo. Mirando los sucios álamos, a través de la ventana, que se elevaban sobre los tejados de calamina de las industrias vecinas, se palpó el bolsillo superior izquierdo de la chaqueta. Sintió ahí la trazadora "Enkuli", cargada con tinta china Caimán negrísima. Más allá, justo sobre su corazón, sus tres instrumentos de trabajo, de colores azul, verde y rojo, respectivamente, cargadas con tintas de los mismos colores; señalaban su dedicación y lealtad, privilegiada por sus finas plumas de oro. Supo al sentirlas ahí, que era injustamente acusado. Palpó el otro bolsillo, el de la derecha, y sintió la cartuchera con todos sus documentos de identidad, todas sus tarjetas de plástico que lo asociaban a toda su vida cotidiana, y todos los documentos que lo ataban como persona única, y honesta a la sociedad. Ahí podía saber con claridad quien era él. Al palparla se sintió en paz consigo mismo, y aliviado, entonces se tocó el bolsillo izquierdo. Crujió, lleno de papeles. Metió la mano en él, y vació su contenido que fue examinando. Todos eran apuntes y anotaciones de su trabajo, que fue botando en el cesto de papeles, uno a uno. ¡Ya de nada servirían!. Ninguno era algún documento oficial, sino sólo recordatorios, o ayudas personales. Tocó el bolsillo lateral derecho, y sintió algo sólido entre los papeles que guardaba ahí. Metió la mano y saco un puñado de apuntes de sus lecturas, y otras instancias personales. Algunos papeles cayeron al suelo junto a un pequeño trozo de hierro cilíndrico y brillante. Los recogió uno a uno, los leyó lentamente, y los devolvió a su lugar. Finalmente recogió el cilindro metálico y lo puso sobre el escritorio, al que se pegó sólidamente con un clac sordo. Palpó el bolsillo izquierdo del pantalón, que tintineó suavemente. De él extrajo un llavero, que examinó con atención y devolvió luego. Finalmente metió la mano a su bolsillo derecho del pantalón, y extrajo un manojito pequeño de llaves, atado con un cordón de plástico verde. Lo dejó caer sobre el escritorio, tomó los libros, y despegó con un tirón el cilindro metálico: Estaba libre. Mirando a Menadier que se esforzaba en quitar la vista, le dijo: "Hágase cargo", y se fue con sus libros en la mano izquierda, mientras examinaba el imán que llevaba en la derecha. Cuando desapareció en la escalera, al fondo de la sala, Menadier se paró de su escritorio, y se sentó en el que fue de su superior. Extendió los brazos, y agarró la cubierta verde por ambos lados; sonriendo, miró los sucios álamos y los techos de calamina por la ventana, sonrió y elevó la vista al cielo todavía brumoso a esa hora y con el pecho agitado dijo: ¡Rrrrrrruuuuuuunnnnn!. Miraba sin ver. Casi no tenía noción del frío que aun no cedía al cínico sol que intentaba derretirlo. Durante mucho rato caminó sin pensar, sólo algunas sensaciones penetraban sus sentidos y sentimientos: Solo, fracaso, luz de mañana, gente al pasar, las piernas se mueven, ¿culpa de qué?, humo de aliento, nariz fría, cabeza pletórica, solo. "Mira, debí decirle: Vamos juntos a hablar con la gerencia. Es que no tiene pruebas. ¿Por qué tienes que ser tú el que demuestre inocencia?. ¿Y de qué? ¿Inocente de todas las culpas?. Dime: ¿Quien te acusa?". Llevaba ya caminando casi dos horas o más, cuando se dio cuenta que estaba ya llegando a los alrededores de su casa, porque alguien, al pasar, le dio un fuerte empujón. — ¡Apártate sinvergüenza! — le dijo. Casi lo botó de espaldas. Lo quedó mirando. Era un hombre de aspecto fuerte, con un bigote enorme y tupido, ojos pequeños y oscuros, clavados en una cara rojiza y surcada de vasitos sanguíneos. Llevaba puesto un abrigo de color gris sucio, y un sombrero de aspecto pretencioso: No lo conocía, jamás lo había visto. Nada en el agresor le era conocido, ni le recordaba cosa alguna. — ¿Por qué me agrede, si no lo conozco? — dijo sumiso, agobiado por todos los sucesos. — ¡Yo sí lo conozco a usted, y sé bien lo que ha hecho! — se detuvo y giró para encararlo. — ¿Qué hice?: ¡Dígalo!. Su voz no le sonó convincente. Hubiera querido volver atrás, y decirlo de nuevo, pero en tono desafiante. Pero ya había perdido la oportunidad. "Es por eso que te pueden acusar impunemente. No tienes convicción de ti mismo" pensó. — Usted lo sabe muy bien. No voy a perder el tiempo con usted —. Le dio un empujón con una mano enorme y ruda, en el hombro, y girando siguió su camino. — ¡No sé nada!. ¡Vuelva y hágase cargo de su calumnia!. ¡Diga, al menos, de qué me acusa!. — No pierdo tiempo con sinvergüenzas — dijo sin volverse, y se alejó a paso firme. "¿Por qué te lo quedas mirando?" se preguntó, después de bastante rato que siguió con la vista al hombre que se alejaba. "¿Acaso crees que vas encontrar, mirándolo, cual es tu pecado?". Se dio cuenta que aun tenía el imán cilíndrico en la mano derecha, entonces lo deslizó en el bolsillo de la chaqueta, y luego se pasó la mano por la frente, como limpiando la mente de esas inútiles ideas. Siguió. Se sentía deslizándose en un escenario al que no pertenecía. No llegaba a comprender claramente como sería su vida en lo sucesivo. "Escribes una carta de descargo, durísima. En ella acusas al subgerente de discriminación. La haces llegar directamente a la gerencia. ¡Eso es!" Sintió algún alivio, pero de inmediato recordó que las acusaciones habían comenzado aquí, en su vecindario. "¿Y cómo llegaron a la subgerencia, entonces?. ¿Es que hubo alguna colusión?. ¿Y Félember, el de la fiambrería, a quien no recuerdo haber conocido?". A unos treinta pasos vio venir a dos hombres que conversaban con cierta animación, pero sin quitarle la vista. Prefirió atravesar a la otra vereda. Cuando pasaron cerca, uno gritó, hacia él: "¡Cobarde!. Sigue huyendo...". Supo que nunca le permitirían hacer descargos. VIII Al llegar a la puerta de su casa, comenzó a palparse los bolsillos, en busca de las llaves, como siempre hacía. De las ventanas vecinas le llegaron insultos, ocultos tras los postigos y las celosías. En la plaza de enfrente jugaban unos niños. Alguno lanzó un piedra, que dio estrepitosamente sobre la mampara, junto a la pequeña placa de bronce con su nombre. Asustado, apuró su rutina: Palpó las lapiceras y la trazadora "Enkuli", la cartuchera con la certificación de su identidad, comprobó que no tenía nada en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, sacó el imán, enredado en varios papeles, algunos de los cuales cayeron al suelo junto con aquél. Los recogió todos y los guardó apresuradamente. Extrajo las llaves del bolsillo izquierdo del pantalón, luego de cambiar de mano los dos diccionarios y el volumen de la Obras Completas de Rubirosa. Examinó el manojo con prisa, y seleccionó con precisión, por su brillo y tacto, la llave que abría la mampara. Alcanzó a desaparecer tras la puerta en el preciso momento que otra piedra la golpeaba. Estaba sentado en el estar, cerca de la ventana, leyendo el grueso volumen de las Obras Completas de Rubirosa, cuando entró la mujer y los niños. Ellos corrieron hacia el interior sin saludar. Ella dejó caer sobre una silla algunas cosas que traía en la mano, y lo miró desafiante. — ¿Tú, qué haces aquí? — ¿Es mi casa, no? — respondió él. — Así será, pero deberías estar trabajando, ¿o ya te echaron de ahí también? — ¿Qué sabes tú de éso? — Sólo sé que a los niños ya no los reciben en el colegio mientras tu tengas problemas y sé que me corrieron del supermercado, también de la tienda de don Félember y más, y que ya estoy aburrida. ¿Piensas hacer algo?, o sólo te vas a sentar a leer mientras todos te acusan. — Soy inocente. Nada he hecho. Ya cesarán esos rumores. — Nunca si no haces algo: ¡Defenderte!. — ¿De qué me defiendo?. Nadie me ha acusado formalmente. — Tú sabrás qué hiciste. — A nadie he robado, a nadie he calumniado, no he matado, ni estafado, ni mentido, ni dejé de hacer mi trabajo como se debía. ¿A quien he ofendido con éso? — Tú sabrás lo que hiciste — insistió ella —. ¿Cómo puedo dudar yo, de lo que todo el mundo afirma? — ¿Qué afirma todo el mundo? — No lo sé. Sólo sé que todos te acusan, y a nosotros, tu familia, nos rechazan. — Pues mantén tu dignidad. Diles que no hice nada, y pregúntales de qué me acusan. — Esa es tu obligación, no la mía. — A mi nadie me hace ningún cargo. Sólo me acusan. — Pues yo no puedo seguir así. Me voy con los niños hasta que arregles el problema. Algo más tarde los recogió un taxi, en el que echaron algunas maletas y bultos. Se fueron sin despedirse. Él leía a Rubirosa, en el sillón junto a la ventana. Cuando oscureció, se asomó a la puerta de la casa, y miró furtivamente que nadie hubiera en las cercanías. Todo estaba desierto. Vio la marca del piedrazo junto a la placa con su nombre. Alguien había tachado con pintura negra y densa la partícula "Lic." que precedía su nombre, manchando además la pintura blanca de la puerta. Salió con el tomo de las Obras Completas de Rubirosa en la mano izquierda, y se fue caminando, cauteloso, en la oscuridad. Caminó hasta abandonar, entre sombras, su vecindario. Siguió por otros barrios oscuros, que cruzó evitando a la gente, hasta que llegó a la plaza mayor, toda rodeada de gentes, todos anónimos como él mismo en ese lugar. Entró en un restorán atestado de personas anónimas que casi no se miraban unos a otros, sino sólo se hacían ausente compañía. Pidió un plato sencillo, y lo acompañó con una cerveza grande. Mientras comía estuvo leyendo, sin levantar la vista, ni mirar a nadie. Terminó mucho antes el plato que la cerveza, que se alargó casi sempiterna. Las mesas vecinas cambiaron varias veces sus parroquianos sin que lo notara, hasta que el mozo que le había servido se paró junto a él y carraspeó. — Desea algo más el señor — dijo, mientras con un paño limpiaba las migas que no había, y secaba algo derramado que no estaba, para lo que levantó, casi con insolencia, el vaso de cerveza aun medio lleno. Levantó la vista hasta el mozo, y lo miró ausente, casi como si él mismo fuera nada más que otro personaje del libro que leía. — No por ahora. Lo llamaré si es necesario. — Disculpe señor: En ese caso le rogaría que me cancelara el consumo, ya que mi turno termina. Después puede pedir lo que desee a mi compañero, que me sustituya. Se palpó el bolsillo del lado izquierdo de la chaqueta, que sintió completamente vacío. Recordó entonces que ya no tenía trabajo. Luego metió la mano al de la derecha. Entre los papeles sintió el imán, frío y cilíndrico, sin nada que atraer. Recordó que ya no tenía familia. Buscó en el bolsillo izquierdo del pecho. Ahí estaban sus tres lapiceras finas, de plumas de oro, cargadas con tintas del mismo color que sus cuerpos brillantes, inútiles, ya sin razón ninguna. Junto a ellas tocó, más maciza, más gruesa, la trazadora "Enkuli" llena de tinta china "Caimán" muy negra. Quiso sacarla y dibujar, pero no era el momento. Pensó que tal vez ya no tenía un destino. Metió la mano izquierda en el bolsillo derecho del pecho de la chaqueta, y extrajo con cuidado extremo la cartuchera que guardaba la certificación de su identidad, y que lo ataba al universo. Fue extrayendo tarjetas y documentos plásticos, que examinaba atentamente, palpándolos como si sólo se les pudiera reconocer por el tacto, y los devolvía, luego, con precisión al mismo lugar de donde los había tomado. Finalmente, una tarjeta pareció satisfacerlo. La acercó entonces a su nariz, y aspiró su aroma a ebonita. Se la entregó al mozo. — Saque también, dos lucas para usted — dijo con voz casi ausente. El mozo desapareció durante largo rato. Casi se había olvidado de él, y sólo la cartuchera, provisionalmente posada sobre el libro, en la página contraria de la que leía, le advertía del trámite, todavía pendiente. Después de muchas páginas, y algunos sorbos de cerveza, que se iba entibiando lentamente, volvió el mozo con la tarjeta plástica en las manos, a la que leía insistentemente el nombre, como si quisiera memorizarlo para siempre. — Mire usted — dijo, evitando con toda intención utilizar el "Señor", necesario para un trato de respeto —: No podemos recibir su tarjeta. Solamente recibimos efectivo. — ¿Cual es la razón? — Sólo efectivo... — repitió el otro, evadiendo la respuesta. — ¿Por qué? — insistió, intentando no enojarse por lo ya sabido. — En este caso, sólo recibimos efectivo — y como no hubiera recibido la tarjeta de vuelta, aun, la dejó enfrente del parroquiano haciendo un clac ostentoso. — ¿Y si no tengo efectivo? — Lamentablemente quedaría todo confirmado — meneó la cabeza el mozo —, y habría que solicitarle alguna prenda suficiente mientras lo consigue. Tal vez el reloj... y los zapatos — dijo mientras se golpeaba la palma de la mano izquierda con el puño, apretado, de la derecha. — No soy un sinvergüenza — respondió, guardando pausadamente la tarjeta en su sitio preciso. De otro compartimento extrajo un billete azul, y lo pasó — Tráigame, también otra cerveza. Ésta ya está tibia. — Eso será imposible — dijo el mozo, mientras se retiraba. Al volver dejó sobre la mesa la boleta de consumo, y el vuelto. — Momento... — lo atajó, cuando ya se retiraba. Miró el valor del consumo, lo sumó al vuelto, clavó la mirada en la del mozo y dijo —: Faltan dos lucas. — Es mi propina... — En efectivo no doy propinas. — Pero usted había dicho... — En efectivo no doy propinas. El mozo enrojeció, y metiéndose la mano al bolsillo del pantalón, sacó dos billetes verdes, y se los tiró sobre la mesa. — Ahora retírese. Son instrucciones del propietario — y apartando el vaso a un lado, sacó el mantel, arrastrando el volumen de las Obras Completas de Rubirosa, la cartuchera, y el vuelto, que el otro tuvo que sujetar con apuro. Lo sacudió casi sobre su cara, y comenzó a ponerlo otra vez en la mesa, casi sin esperar que el parroquiano se levantara. IX Al salir al frío de la calle sacudió con fuerza la cabeza, y dijo para sí mismo: "¡A la cresta! ¡Mala cueva!". Entonces sintió que le quemaba la boca del estómago, y el esófago hasta la garganta misma. En la boca tenía un pésimo gusto. Se fue caminando por un paseo peatonal, que desembocaba en un cerro pequeño. A mitad de camino encontró a un viejo amigo, que no pudo verlo en ningún momento, aun cuando pasó junto a él, y ni siquiera cuando pronunció su nombre. Sintió que se había convertido en un ser trasparente y despreciable. "¡A la cresta! ¡Mala cueva!" se repitió, sintiendo que el ardor en el esófago se hacía intolerable. Se fue caminando por una orilla apartada, y por las faldas del cerro menos concurridas. Volvió a su casa por las rutas más escondidas, y oscuras, sintiendo el ardor del tubo digestivo, y el latido de las sienes que parecía anunciarle que sus reflexiones confusas, ya no cabían casi, en su cabeza. Demoró varias horas, pues eligió el camino que bordea el río, que no frecuenta nadie, salvo los mendigos que dormían tirados en sus riberas, tapados con andrajos y telas plásticas. Cuando llegó a su vecindario ya era madrugada, y escasamente vio a un par de personas a las que evadió al amparo de la oscuridad. Para buscar las llaves de la entrada, palpó el bolsillo del lado izquierdo del pecho de su chaqueta. Sintió el cuerpo de sus lapiceras de colores, y metió la mano en él, sacó en un sólo puño las tres "Shaeffer" de color, y la trazadora "Enkuli". Abrió con extremo cuidado, esta última, y probó su tinta negra muy densa, marca "Caimán", sobre una línea de su mano izquierda. La observó largo rato, y luego, con precisión fue marcando todas las líneas de la palma, hasta las más finas. Cuando hubo terminado, tragó saliva intentando aliviar el ardor del tubo digestivo, y musitó: "¡A la cresta, mala cueva!", a la vez que dejó caer las tres lapiceras de color. Tapó nuevamente la trazadora "Enkuli" y la devolvió al bolsillo del pecho. Palpó entonces el bolsillo derecho y sintió la cartuchera de su identidad. La sacó con un gesto delicado, y comenzó a extraer las tarjetas: Primero las comerciales, en las que leyó con atención su nombre y números; luego los diversos permisos y filiaciones, donde observó con atención las distintas fotos, en las que no se parecía en nada unas con otras, aun cuando reconoció, en cada una de ellas, que era él mismo; después sacó su cédula de identidad, que certificaba que era una persona, que tenía un número propio único, y revelaba su nombre completo y exhaustivo. La observó largo rato por el anverso y reverso, hasta que finalmente, después de dudar, la devolvió a su sitio. Al otro lado de la cartuchera tenía dinero y cheques: Los retiró también, y junto a lo demás, lo dejó caer al suelo. Devolvió la cartuchera al bolsillo donde había estado. Se aseguró que en el bolsillo lateral izquierdo no hubiera nada, arrugándolo desde fuera. Metió entonces la mano en el otro bolsillo, el de la derecha, y sacó un puñado de papeles, que fue examinando, uno a uno. Sólo algunos los devolvió al bolsillo: Tenían pensamientos personales. Los otros los rompía en trozos pequeños, y los tiraba al suelo. Finalmente le quedó en la mano sólo el imán. Intentó adherirlo a las partes metálicas de la mampara, pero todo era bronce: Lo devolvió al bolsillo. Entonces, cambiando el volumen de las "Obras completas de Rubirosa" a la mano derecha, extrajo del bolsillo izquierdo del pantalón el llavero, cuyas llaves examinó una a una, por ambos lados, hasta que dio con la apropiada, cuyos dientes ponderó con el dedo pulgar, antes de abrir la puerta. Antes de traspasar el umbral pisó con fuerza las lapiceras de color, y las tarjetas plásticas, y los trozos de papel, y los revolvió con el taco del zapato. Finalmente empujó todo por el agujero del desagüe al pie de la cañería de las aguas de lluvia. Cuando atravesó la puerta, una piedra, surgida de la oscuridad de la plaza azotó una ventana lateral, y quebró con estrépito el vidrio. Una voz ronca, en tono desagradable, y algo traposo, gritó: "¡Vete de nuestro vecindario, bandido, sinvergüenza!". No tengo más que añadir a este relato. No volví a saber de él en mucho tiempo, ni en su casa se volvió a ver señales de vida. En el vecindario poco a poco todos lo olvidaron. No se volvió, tampoco a saber de su familia, ni hubo amigos o conocidos que intentaran visitarlos. La casa comenzó a adquirir aspecto ruinoso. Nunca se le exculpó, o se le juzgó formalmente en la industria u otra parte. A la fecha, Menadier aun ocupa su lugar y su cargo, con facultades plenas. Tampoco en su vecindario u otro lugar se dio razón de su culpa, o de las acusaciones que pesaron sobre él. Sólo se esfumó su recuerdo, y todo lo que de él interesaba. Nada más que la casa, sucia, con las paredes rayadas con acusaciones terribles, los vidrios rotos o robados, los postigos caídos, los geranios que fueron rojos y amarillos, que ahora eran nada más que tallos muertos con flores secas, en macetas quebradas, permanecían. El jardincillo de flores y pasto bajo las ventanas se había trocado en matorrales y malezas de espinas y flores burdas y moradas. A la placa con su nombre le habían cortado a la fuerza, y con violencia, el trozo que precedía el nombre con la partícula "Lic.", y el nombre en sí, solo, colgaba vertical y abandonado: Vencido. Cuando entré, después de tanto tiempo, en la casa no había nada. Sólo polvo, y aroma a cuero reseco. Un sillón enfrentaba una ventana con cortinas desgarradas. Cuando me acerqué lo vi ahí sentado. Sobre las rodillas tenía el volumen de las "Obras completas de Rubirosa", abierto en la página setecientos noventa y dos. El parecía dormitar con los ojos abiertos, o estar sumido en un ensueño profundo, mirando el infinito gris, a través de la ventana. Le quité con suavidad, el libro de debajo de las manos, y leí: "La culpa es un acuerdo social". © Kepa Uriberri Con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado ocho de marzo, les ofrezco esta novela corta sobre una mujer abusada; una historia tantas veces repetida.
Encuentro en la plaza La plaza era apenas un lugar de paso para casi todos los que transitaban por ella. Sólo algunos nos sentábamos ahí en los banquitos a la sombra de las encinas, a perder el tiempo, que yo a esas alturas tenía en exceso como para derrochar. Esa tarde, mientras la luz del sol se iba escurriendo lenta por las esquinas, sólo yo mismo y las palomas que arrullaban a mi alrededor picoteando las migas que les iba tirando, estábamos ahí, quizás porque ahí no había nada. Tal vez por eso la recuerdo, porque no había razón para que llegara y se quedara, vestida con un traje de tela liviana, de ese color que aquí llamamos café y en otros lugares es marrón. Sin embargo, y lo recuerdo bien, era café; del color del café e incluso tenía el jaspeado de la espuma del café recién servido y hasta, a lo mejor, algunas volutas de humo, o de color humo como las del café, que se elevaban hasta uno de los hombros y desaparecían bajo su pelo del color de la espuma. El corte, el estilo, la caída del traje eran elegantes. También la cartera que colgaba de uno de sus hombros y quedaba bajo el brazo tostado y desnudo. Esta hacía juego con los zapatos de altos tacos, que favorecían su aspecto fino y longilíneo. Se sentó en un banquito, algo más allá, desde donde podría vigilar la llegada de casi cada transeúnte, sin embargo sus ojos castaños no hurgaron los senderos de la plaza, sino que, con precisión serena miraron sus manos de delgados dedos que se metieron en la cartera de donde sacó "Un sueño americano" de Norman Mailer. Sus ojos abstraídamente serenos se ocuparon en la lectura, después de cruzar una pierna esbelta y torneada sobre la otra. Desde donde yo estaba podía imaginarla mejor en un salón que en esta plaza. Por todo esto creo que siempre la recuerdo. Fue extraño, quizás tanto como la llegada de ella. Ese hombre joven, aunque adulto, regularmente bien vestido, pero de aspecto casual, caminó desde una esquina de la plaza, con una mano en el bolsillo del pantalón, con la decisión de cualquier transeúnte que cruzara por el camino más corto entre dos esquinas urbanas opuestas. Pasó delante mío y pude ver que su mirada examinaba, a la joven que leía a Mailer, con un aire dudoso. No obstante, pasó junto a ella sin disminuir el ritmo de sus pasos. Al pasar, apenas la miró de manera incidental. La joven, por su parte, no levantó jamás la vista del Sueño americano. Al llegar a la esquina opuesta, él se detuvo. En ese momento tomé conciencia que vestía una chaqueta de tweed cuadriculada en tonos castaños, un pantalón impecablemente planchado de color gris oscuro y zapatos de color rojizo, a juego con la chaqueta. Usaba una camisa que a la distancia parecía de color amarillo muy pálido y no tenía corbata. El corte de pelo impecable denotaba una persona ordenada y metódica. Hizo algún amago de volver, pero se arrepintió de inmediato. Se quedó un momento pensativo y luego enfiló, perdiéndose, por la calle lateral a la plaza. Puedo asegurar que en todo ese tiempo la joven no levantó la vista del libro. Sin embargo cuando el hombre desapareció en la esquina, ella, mientras pasaba una hoja del libro, que tenía ya leído a la mitad, recorrió la plaza con la vista. Además de las palomas, estábamos ella y yo. Se quedó un momento observando a las palomas alrededor de mis pies y de pronto, arrugando casi imperceptiblemente el ceño, me miró fijamente. La impresionante serenidad de sus ojos me sobrecogió. Creo que si hubiera sostenido su mirada sobre mi, otros diez segundos, habría dejado a las palomas y habría ido a compartir mi soledad infinita, por todo el resto de mi tiempo inútil, con ella; pero terminó de pasar la hoja del libro y bajó, otra vez, la vista sobre aquel sueño de Mailer. Mientras leía a Mailer, mientras yo tiraba migas a las palomas, haciéndolas correr de un lado a otro, me deleité con sus piernas torneadas, con su hombros redondos, con las manos perfectas y largas, y sobre todo, con sus ojos de zorro de mirada tan serena. Al rato, después de dar un rodeo en U por la manzana, el hombre de la chaqueta de tweed apareció por la esquina adyacente de la plaza y volvió a cruzarla en diagonal, de manera perpendicular a la forma en que antes lo hiciera. En algún momento sacó la mano del bolsillo y miró la hora. Ahora caminaba más lentamente y salvo cuando consultó su reloj, miró siempre a la joven del traje café y el pelo rubio, color espuma, que nunca pareció prestarle atención. Al llegar, nuevamente, a la esquina de la plaza, se detuvo indeciso. Nervioso dio unos paseítos cortos hacia allá y acá. Se detuvo, se metió la otra mano al bolsillo del pantalón, escudriño la plaza toda, fijó la vista en la joven, volvió a mirar la hora, y dio otros paseítos nerviosos. Al fin pareció decidirse y atravesando la calle se perdió junto con el sol que guardaba su último rayo. Ella no vestía una blusa de color verde botella, ni llevaba en la mano una margarita amarilla. Tampoco se veía ansiosa como él, sino, por el contrario, si algo de ella me resultó inolvidable, fue su completa serenidad. Por su parte, él no iba en mangas de camisa, ni esta era azul marino con gruesas líneas blancas. Tampoco llevaba un libro gris, de tapas duras en la mano. Quizás por eso no se reconocieron. Quizás ninguno quería ser reconocido, pero sí esperaban, ambos, reconocer al otro. Sin embargo la joven nunca levantó la vista de la novela de Norman Mailer. O bien, creo que nunca lo sabré, ninguno de ellos era el otro y ella, incluso, no esperaba a nadie. Mientras cavilaba sobre estas posibilidades u otras, mientras seguía haciendo correr a las palomas de uno a otro lado con las últimas migas de pan, mientras el tiempo incansable seguía escurriendo inútil, al menos para mi, y la joven, cada tanto, levantaba apenas sus ojos de zorrito que con tremenda serenidad abarcaban el paisaje, el hombre de la chaqueta de tweed tomaba una decisión definitiva. De repente volvió a aparecer por la misma esquina que lo había ocultado y se detuvo un solo instante para verificar que la mujer del vestido café aún estaba sentada, leyendo en su banquito. En ese mismo momento yo fantaseaba con la posibilidad de levantarme y acercarme, para ofrecerle compañía. Sólo la enorme duda del tiempo que nos separaba me hizo perder el instante justo y el hombre aquel emprendió otra vez la marcha definitiva. Ella nunca lo miró, ni siquiera cuando él se sentó, finalmente, a su lado y le dijo algo que no alcancé a escuchar entre el rumor del arrullo de los pájaros a mis pies. Sólo siguió leyendo. Siguió por un buen rato, mientras crecía mi admiración por su actuar tan sereno. Creo que siguió hasta que terminó el capítulo, mientras el otro la miraba convencido y a ratos esbozaba una especie de sonrisa nerviosa. En algún momento creí haber escuchado que decía: "¡Sé que eres tú!" y luego soltaba una débil risita nerviosa, pero ella continuaba, como si en ese momento Rojack estuviera asesinando a Deborah y resultara impensable abandonar la lectura. Sin embargo, al terminar el capítulo, o cuando lo consideró pertinente, quizás al final de un párrafo en página par, sacó un marcador de cartulina que había metido al final del libro y lo insertó en donde lo había tenido abierto para la lectura. Cerró sin prisa el libro y lo metió en su cartera. Cerró sin apuro la cartera, la puso al lado contrario del visitante y se tomó la mano izquierda con la derecha sobre el regazo. Después lo miro con un gesto tranquilo, pero suavemente burlón, subrayado por una mínima sonrisa y le dijo algo que hizo sonrojarse al hombre. Sólo sé que él contestó: "¿Por qué?". Sólo pude oír frases sueltas que no me permiten reconstruir la conversación. En algún momento, lleno de curiosidad, quise espantar a las palomas para quedarme a solas con esa escena que hubiera querido acompañar de las voces. ¿Se conocían de alguna manera ese hombre y la joven? ¿Se habían hablado o escrito, pero sin llegar a conocerse físicamente? ¿Tenían una cita concertada?. Quizás no. No lo sé. Tal vez ella sólo huía de la bulla social de su hogar para leer y él la había visto al pasar y se había enamorado, instantáneamente, lo mismo que yo, de su serenidad y elegancia natural. Como sea, doy fe que era primera vez que ambos visitaban este parquecito, en el que, desde hace mucho, daba de comer a las palomas y perdía el tiempo que ya jamás podría encontrar. Es que ya no me pertenecía, o puede ser que yo ya no perteneciera al tiempo, sin saberlo. Es posible que sólo tuviera la última misión de ser testigo, y nada más que por eso me encontraba ahí. Es posible que fuera necesario que conociera aquel entorno desde ya mucho, para atestiguar que ellos se habían citado ahí sólo por azar, o para dar fe que era primera vez que se juntaban en ese lugar. Nunca lo sabré y hay tanto que uno no sabe. Ni siquiera sé si ellos habrán reparado nunca en mi. Quizás nunca supieron, siquiera, de mi. Creo que él, en todo momento intentaba acercarse a ella. Estoy seguro que su boca ligeramente gruesa y sensual, en contraste con una nariz muy fina, lo obsesionaba y sólo pensaba en acercarse a ella, para llegar a morder, con suavidad y alegría, su labio inferior. Creo que incluso lo imaginaba. Sólo lo detenía su mirada de zorrito. No obstante ella percibía sus intenciones y mientras lo congelaba con la serenidad de su mirada, le coqueteaba con el gesto sensual de la boca. Si yo hubiera estado ahí, frente a ella, ya la habría besado y mordido con avidez. Por lo demás tenía, en su vestido un escote que si bien no era profundo ni provocativo, en su corte elegante dejaba ver el perfil de su cuello, largo, hasta la división de los pechos que podían adivinarse bajo la línea sutil del género liviano. Si estuviera ahí, ya habría tomado, con suavidad y sonrisa, esos pechos exquisitos. Tal vez ella percibía mis deseos a la distancia, o los de aquel hombre coincidían con los míos y ella al notarlo levantó la mano y tocó suavemente el vértice de la línea, apenas marcada, que dividía sus senos y tomo, delicadamente entre sus dedos una crucecita de plata, que colgaba de una cadena y descansaba ahí. Mientras regalaba una sonrisa se llevó la cruz hasta los labios y comprimió su vertical con ellos. El alargó su mano y tomó la crucecita de entre sus labios y sus dedos y tirando suavemente acercó su boca a la propia, en actitud evidente. Cuando ambas bocas se acercaron, ya llenas de aparente intención, él cerró los ojos y soltando la cruz amagó a rodearla con los brazos. Ella soltó una risa suave y alegre e interpuso su mano entre ambas bocas, hasta atajar el amago. En algún silencio del arrullo de las palomas la escuché decir: "¡Aún no!". El abrió los ojos y volvió a enrojecer mientras arrugaba el ceño. "¿Por qué?" preguntó. "Aquí: No" dijo ella y se alejó mientras las manos de él resbalaban, vencidas, sobre sus brazos. Al fin terminaron tomando las de ella y mirándolas dijo, con voz que me pareció entrecortada, aunque puede ser debido al ruido que sobreponían las palomas: "Entonces vámonos a otro sitio". "No" dijo ella. "Creo que no es bueno. Tal vez otro día. Hoy conversemos: ¡Está tan agradable!". Cuando la luz casi se iba, las palomas comenzaron a retirarse. Fueron emprendiendo vuelo hacia algún lugar, hasta que solo quedó un par rezagado. Entonces, antes que la penumbra ocultara todas las siluetas de la tarde, de pronto, se encendieron los faroles del parque y aquellas últimas palomas volaron. Oí que ella decía que no había sentido cómo había pasado el tiempo y se había venido la noche: "Ya es tarde" agregó y se levantó liberando sus manos que el mantenía entre las suyas. Besó la punta de sus dedos y los posó sobre la boca de él. Después agregó: "Por hoy, no me sigas" y girando caminó hacia mi. Al pasar a mi lado esbozó la sombra de una sonrisa que me llenó de complicidad e inclinó casi imperceptiblemente la cabeza. Le contesté con un guiño de ambos ojos. Tal vez sólo fue mi deseo, mi ilusión, y no ocurrió así. Pero sí sucedió que el hombre se levantó después de un momento, creí que con cierta premura y con afán de seguirla, a pesar de todo. También pasó a mi lado, pero con la vista fija en la figura elegante de ella que ya se perdía en el último recodo de la esquina de la plaza. Lo detuve. Le pregunté la hora. Intentó seguir mientras me lanzaba al aire la respuesta de su reloj. Lo tomé de un brazo y lo interrogué: "¿Está seguro?. No puede haberse hecho tan tarde". Fue suficiente para que la joven se perdiera en la noche que se precipitaba por todas las esquinas. "¡Maldita sea!" me dijo y me dio un empujón liberándose, pero era tarde. Ya no la pudo encontrar. Lo vi allá en el fondo mirando con desesperación, sin encontrar la huella de la mujer, hasta que emprendió un camino diferente, con ambas manos en los bolsillos del pantalón, caminando lentamente. Ojalá al impedir que la alcanzara, ese día, hubiera evitado que la volviera a ver otra vez: Pero no fue así. Y a pesar de eso, en modo alguno era esa mi intención, sino sólo impedir que ahora la siguiera, como había pedido ella. Quizás ya habían concertado otra cita, o bien estaban en contacto de alguna manera que les permitió volver a verse. Se vieron muchas veces, algunas de las cuales fueron en esta misma plaza y en aquel mismo banco. Ella siempre llegaba antes y leía mientras lo esperaba. Conversaban hasta que comenzaba a oscurecer y entonces ella partía sola, después de besarse la punta de los dedos y posarlos en la boca de él. Él sólo la miraba alejarse hasta que se perdía en la oscuridad de la esquina y entonces se levantaba y partía detrás de su rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Pero algún día ya no volvieron más. Ese día ella le había dicho: "Ven a buscarme a mi casa". Se quedaron ahí, en la intimidad y ella aceptó las caricias que hacía mucho él deseaba hacer. Así sucedió después, muchas veces, hasta que ella creyó que él la amaba. Él siempre aseguró que lo hacía, aunque no sé si llamarle, a eso, amor, o quizás sólo obsesión. No sé. Algún día, ya no recuerdo exactamente cuándo sucedió, él sólo se quedó ahí. Hasta entonces siempre se iba y ambos tenían una vida propia. Ella no lo invitó, no se lo pidió. Sólo sucedió. Ese día cualquiera, sólo no se fue. Al día siguiente aún estaba ahí y a ella no le sorprendió que así fuera, después de tanto tiempo. Quizás, incluso, ella se sintió, ahora, más segura de él. No lo sé. A partir de ese día tuvieron una vida juntos, porque él lentamente se trasladó a la casa de ella, hasta que esta se transformó en la de ambos. Hay tantas parejas que así, de esta manera, casi imperceptiblemente, poco a poco, van formando una vida definitiva y terminan recorriendo juntos un destino común. A veces, en aquella plaza, sentado, viendo corretear a las palomas tras las migas de pan que les voy arrojando, entre sus revuelos y arrullos, veo el paseo de dos viejos, como yo, o en ocasiones más, tomados del brazo, con la vista puesta en la lejanía donde se proyectan los sueños, que quizás nunca alcanzaron, sobre el color de plata de los cristales de las ventanas de los edificios que se pierden en el horizonte. ¿Cuántas de esas parejas se fueron forjando del mismo modo? ¿Cuántas comenzaron en el paseo casual de una plaza? ¿O en un encuentro concertado como una aventura de solitarios? ¿Cuántas se construyeron sin acuerdo previo, porque un día cualquiera, sin saber por qué, no volvieron a separarse más?. A veces, cuando me pregunto estas cosas pienso que soy ese último romántico de la canción, que dice que hasta se emociona al ver a dos palomas que se besan en la plaza, a despecho de la gente que les puede hacer daño, al pasar con tanta prisa. Pero creo que las plazas producen ese romance absurdo y loco, y por eso, siempre, en cada una hay una muchacha y un policía que se enamoran a escondidas y hacen las tardes más tibias y las primaveras más perfumadas. Así sucedió, pero ellos ya hacía mucho que no visitaban ninguna plaza. Sólo vivían, escondidos, o al menos ocultos a muchas y tantas miradas, su amor, quizás lleno de pasiones y arrebatos. Cuando así fue, él salía por las mañanas a su trabajo y volvía por las tardes, sonriendo y con apuro. Ella con su porte elegante y su mirada serena, de ojos casi oblicuos, como de zorro, sabía llegar antes a casa, para tener, quizás, el nido preparado o sólo para estar antes por que así era bueno. Tantas veces así lo hacen las mujeres, tal vez en la esperanza que algún día se los vea, ya viejos y dulcemente marchitos, pasar del brazo por las plazas, entre el arrullo de las palomas que corren tras las migas de pan que le voy arrojando. ¿Quien no atesora, de algún tonto modo, ese estúpido sueño?. Sin embargo, a veces, sólo basta que aquel jueves, o quizás un martes, ella se atrase y él la espere, como ella misma, muchas veces lo hizo, dos horas o a lo mejor sólo parezcan dos horas y su explicación no sea de inmediato clara o satisfactoria. Es posible que nunca tenga importancia una explicación. Sólo tiene importancia cuando no se la cree. A veces ni aun es así. En ocasiones sólo es importante una situación fortuita, anexa, que altera el ánimo y es suficiente para mover algún hilo misterioso del raciocinio o de la emoción, que comienza a configurar una red perniciosa de desencuentros. Ese día jueves, o quizás martes, sin razón alguna, él se adelantó y llegó como siempre, sonriente, asumiendo que era ya esperado y que todo en casa estaría preparado, como era menester, para él. Saludó, seguramente, como siempre desde la puerta recién abierta: "¡Hola! ¡Aquí está el Papo!". Esperó, detenido en el umbral, el eco de siempre, que contestaba desde la cocina: "¡Hola! Está listo el tecito y tengo pan tostado". Pero el eco no llego, como estaba escrito que tenía que ser cualquier martes o algún jueves. Algún día tenía que suceder por primera vez. Cerró, con cierta inquietud, la puerta de mampara y buscó detrás de cada una de las otras que había en el lugar, inútilmente. Entonces se sentó en el estar, en silencio; en inquieto silencio. El silencio inquieto se fue haciendo agobiante en la medida del paso del tiempo. Tal vez sólo por eso, porque jamás leía libros, y sólo por agotar el tiempo que se hacía infinito por delante, aún cuando no era más largo que el de siempre, se acercó a ese estante que para él fue, hasta entonces, un rincón inerte y arrancó con impaciencia un tomo delgado de los muchos que ella tenía ahí. Pasó, aceleradamente las páginas, quizás esperando en algún absurdo rincón de su mente que de ellas saltare cualquier idea rara, que disolviera su ansiedad. Como no fue así, se sentó en el sillón de la esquina, cruzó una pierna sobre la otra, y eligió una página cualquiera donde leyó cómo Stephen Rojack, con torpe y refinada violencia le rompía el cuello a su mujer. Algo en la lectura le produjo asco y repulsión. Cerró el libro, manteniendo su dedo índice metido en la página del asesinato y recorrió lentamente la tapa de colores: "Norman Mailer; Un sueño americano". Recordó vagamente, entonces, que ella leía ese libro cuando la conoció. Creyó que eso había acentuado la repulsión que había sentido al leer el asesinato y reflexionó que extrañamente su asco no se refería al hecho del crimen, sino a la culpa de aquella estúpida mujer, elegante y rica, que la había llevado a ser asesinada. "Nunca una mujer puede ser así" se dijo a sí mismo. Se levantó entonces, con el libro en la mano, marcado con su dedo índice en la escena del crimen, y se asomó a una ventana que daba a la calle. En ese momento un taxi, detenido frente a la puerta, dejaba a su mujer. Ella pareció mirar al interior del vehículo y decir algo, mientras sonreía; algo que él jamás podría haber escuchado y nunca llegaría a saber. Cerró la puerta del taxi y este emprendió la marcha. Ella miró, quizás eventualmente, como se alejaba. Él no alcanzó a ver si al interior del automóvil iba otro pasajero, o sólo el chofer. Tampoco supo por qué construyó en su propia mente la idea que alguien iba sentado atrás y esbozaba una seña mientras el vehículo se alejaba, porque en ningún caso vio a nadie. Pero entonces: ¿Por qué ella sonrió hacia el interior, al bajarse? ¿Y por qué se quedó mirando cómo se alejaba? Sí. Era seguro que alguien iba en el asiento trasero y le había hecho señas al irse. ¿Quién era? ¿Por qué iba con él?. Tiró el libro sobre el estante y se volvió a sentar, hosco, en el sillón de la esquina. No podía quitarse la idea de la mujer asesinada y su culpa, de la cabeza. Conjugó, creo que sin saberlo, ambas culpas. La de Deborah y la que endilgó a su propia mujer. Ambas dieron realidad y condena a la traición que sintió que se le había hecho. Ella abrió la puerta y lo vio ahí sentado, rígido y serio, y se sorprendió. Dijo: "¡Hola! ¡Llegaste temprano!" y miró su relojito, casi distraída. No era mucho más tarde que de costumbre, sino por el contrario, sólo era algo temprano para que él ya estuviera aquí. "¡Bah!" agregó, "¿Parece que me atrasé un poco?". A la vez pensó vagamente que no era cierto, casi siempre llegaba a esta hora, sin embargo, como había estado algo atrasada había tomado un taxi para llegar antes que él. "¿Cómo es que llegaste tan temprano?" concluyó. El sintió que algo le hervía al interior del pecho, especialmente porque ella fingía, a pesar que él había visto que alguien la acompañaba. Prefirió no decir nada, sino darle la oportunidad que ella sola confesara, aunque sentía, en ese momento, que la odiaba con intensidad. Ella era culpable y por eso, Rojack la habían asesinado. "¿Donde andabas?" preguntó perentorio. Se encogió de hombros y meneó la cabeza, como si no comprendiera la pregunta: "En el trabajo" dijo con sorpresa que a él le pareció sospechosa. Ella se acercó a saludarlo y él volvió a interrogar: "¿Y por qué andas tan elegante?". Se miró a sí misma. Tenía puesto el mismo vestido café con visos color espuma que cuando lo conoció. Sonrió mientras se besaba la punta de los dedos, los acercó, después, a los labios de él y dijo: "¿Tú crees?". Él apartó la mano que le traía el saludo, con cierta violencia. "¿Quién te vino a dejar?" preguntó a su vez. "Nadie" respondió sorprendida y ahora molesta por la sospecha que presentía. - Llegaste en taxi - aseguró, molesto -, ¿quién venía contigo?. - ¡Nadie!. ¿Qué te pasa?. - Vi que te despedías de alguien. Alguien te hacía señas desde ese taxi. - ¡Estás loco! Venía algo tarde y tomé un taxi: ¡Sola!. - Y entonces: ¿Por qué te pusiste ese vestido? - ¿Qué tiene este vestido? Muchas veces lo uso. - No lo usabas desde que te conocí. Lo usaste para conocerme. ¿Por qué te lo pones ahora? Fuiste a encontrarte con alguien. Por eso llegas tarde y vestida para salir. Ella retrocedió, como si la agresión verbal la empujara, mientras sentía que se le ponían rígidos los músculos del cuello y los hombros. Como una luz fugaz, tuvo la sensación de un pensamiento, sin siquiera llegar a verbalizarlo: "Esta es mi casa, el se metió y se quedó sin que lo invitara y yo lo acepté. Pero jamás será el dueño aquí". Entonces dijo: - Mira; no eres nada mío y estas en mi casa. Si te gusta lo que hay: ¡Bien! En caso contrario te vas ¿Lo entiendes?. Él sintió que no tenía una respuesta racional a eso, pero la rabia lo envolvía. "¿Qué se cree?" le dijo su ira: "¡Aquí se va a hacer lo que yo diga!". A la vez la razón bloqueaba esa respuesta aumentando su ofuscación. Se puso de pie y avanzó hacia ella crispando los puños: Quería golpearla. "No le permitiré que me humille. Ninguna mujer me va a humillar" le repetía su ira. Estiró con extrema tensión el dedo índice y le golpeó el pecho, sobre la cruz plateada que brillaba justo encima de la división de sus senos, mientras dijo con los dientes apretados: - Si me voy, ¡entiéndelo!, no vuelvo más. Jamás cruzaré esa puerta - la señaló con el índice de la otra mano, sin dejar de darle golpecitos en el pecho - como un perdedor: ¿Te queda claro?. La agresión, ya física, la hizo retroceder hasta que tropezó con un sillón, en el que cayó desordenadamente sentada. Tuvo miedo que la desventaja en que quedaba, ahora, a una altura inferior y atrapada en el sillón, lo animara a golpearla en el rostro, de modo que gimiendo se cubrió con los brazos doblados a la altura del codo para quedar plenamente protegida. Él la vio, ahora, tan frágil y sometida, que un impulso interior le dijo: "¡Pégale!", pero algún rincón afortunado de su raciocinio se opuso. Había alcanzado a levantar la mano empuñada. Había prefigurado el golpe, cayendo en su rostro y el llanto posterior, débil, sumiso, que la sujetaba a su poder, todo en una fracción infinitesimal de tiempo. Había sentido toda la adrenalina que le permitiría descargar el golpe y el abuso; pero se retuvo tembloroso. Dijo: - No soy un maldito maricón que le pega a las mujeres -. Y bajando los brazos caminó hasta la puerta y salió, dejándola abierta. Ella sollozó un largo rato acurrucada en el sillón, sin corregir la posición, incómoda, en que había caído. Después de mucho rato miró la puerta abierta y sintió un terror irracional. Se levantó corriendo y la cerró. Buscó su cartera, sacó las llaves y le dio dos vueltas a la chapa de seguridad. Cuando volvió a dejar la cartera sobre el estante de libros vio el Sueño Americano de Norman Mailer, abierto boca abajo. Lo tomó y leyó la escena en que Stephen Rojack le parte el cuello a su ex esposa, Deborah. Sintió que una corriente se deslizaba por su espalda y lo cerró de golpe, como si de esa manera exorcizara la violencia que sentía escapar de las páginas. Acostumbraba dormir de espaldas. Y desde que él dormía en su cama, lo hacía semicruzado sobre ella. Ahora sentía el agobio de las sensaciones enredadas de ausencia y temor, de alivio y angustia, que no la dejaban conciliar el sueño. Pensamientos breves, casi como imágenes instantáneas, la acosaban mientras mantenía la vista fija en la penumbra tras las cortinas de su ventana y los brazos cruzados, con las manos metidas en las axilas. Percibía una tensión de todos los músculos casi dolorosa y sentía un raro frío, como si estuviera recostada sobre hielo. Sólo una tibia desazón le revolvía el pecho. Así estuvo un tiempo infinito, hasta que la venció el sueño en algún momento imperceptible. En sueños veía su cara amenazadora, acercarse con el dedo índice adelantado, que la golpeaba, hiriéndola como un estilete: "¡Jamás!" le gritaba ese rostro desencajado. Entonces se revolvía y se escondía al interior de sí misma, enroscándose como un feto, mientras protegía su cabeza con las manos. Así, de alguna manera esa cara y el dedo amenazante se convertían en una agresión audible: Alguien golpeaba con fuerza inusitada, de modo rítmico, una, dos, tres veces y luego venía un silencio breve y cargado de amenazas. Después volvían los golpes: Uno, dos, tres violentos golpes detrás de los cuales una voz poderosa pero confusa parecía decir: "¡Soy yo! ¡Soy yo!". De repente sintió terror: La puerta se abriría en cualquier momento. Oyó por tercera vez los golpes: Un golpe, dos tres y detrás la voz nítida: "¡Ábreme!". Despertó enroscada sobre sí misma y empapada de transpiración, no por los golpes ni por la voz, sino por escapar de aquella horrible pesadilla. La noche estaba silenciosa y sintió frío en la espalda mojada de sudor. De repente alguien golpeó con escándalo los vidrios de la ventana que estaba detrás de ella: "¡Ábreme la puerta! ¡Soy yo!". Ella no se movió: Simulaba dormir, con los ojos muy apretados y en su sueño falso daba gracias por los barrotes que protegían la ventana. Él volvió a golpear los vidrios, aún más fuerte de modo insistente: "¡Perdóname!" decía. "Estaba muy ofuscado. Por favor perdóname. No me dejes afuera, te lo suplico". Ella no se movía. Tenía miedo que, a pesar de las espesas cortinas que había tras el vidrio, él pudiera verla moverse y supiera que estaba despierta. Si así fuera, tendría que abrirle. No podría, entonces, dejarlo afuera y tenía mucho miedo. Recordaba la escena, que le parecía ver, de Stephen Rojack descoyuntando las vértebras del cuello de Deborah. Al fin los golpes cesaron y la noche se llenó de silencio; de ese silencio pleno de suaves crujidos, de tenues murmullos, donde el umbral entre lo oído y el miedo es tan amplio y tan fino, que se cree estar rodeado de amenazas y a merced del enemigo. No podía moverse, paralizada por el miedo a delatarse. Creía oír que la puerta se abría sigilosa y que alguien se deslizaba, amenazante. Su ánimo había retrocedido hasta esa niña que no es capaz de distinguir entre la realidad y la fantasía que nace del terror; hasta esa niña que llena de pánico, indefensa, cierra y aprieta los ojos para hacerse invisible; para desaparecer. Así estuvo durante la eternidad que limita en el cansancio que vence, y una vez vencida, los sueños llenos de presagios y amenazas aceleran el corazón llenando los músculos de fatiga, hasta el amanecer. No quería salir. Aunque el día estaba luminoso y la llegada de la primavera lo inundaba de aromas y colores, percibía cierta tristeza en el ambiente y un profundo temor, todo lo cual unido al cansancio de la noche llena de pesadillas la cargaba con una vaga sensación de inercia y dejadez en el pecho. Pero era necesario. Estuvo largo rato bajo el chorro de la ducha, después se miró, casi eternamente, detrás del vapor que empañaba el espejo, hasta que este se fue disipando y aclaró su propio rostro y cuerpo como si fueran de cera que se va derritiendo con dejadez. En algo, creía, se ocupaba su pensamiento, pero ella misma sólo alcanzaba a captar ciertas ideas sueltas: "No quiero", por ejemplo, pero no alcanzaba a comprender qué era lo que no quería. De repente, como un pájaro perdido, que atraviesa el cielo gris del atardecer, pasaba aleteando, no la palabra, sino el sentimiento: "Fracaso". Sí. Sabía cuál era ese fracaso, como cuando se sabe el nombre del pajarote que atraviesa, solitario y agorero, el cielo, pero no se sabe por qué lo hace, ni por qué va solo. En esa tonalidad del ánimo se vistió, como si las ropas resbalaran estúpidamente por su torso, por sus piernas, guiadas por un peso levísimo pero inexorable. Así transcurrió ese trozo de mañana que siempre parecía previo, casi, a la existencia del día, como si fuera, apenas, un breve anuncio y ahora quisiera que fuera todo y para siempre o nunca. Inevitable llegó el momento de salir. Sentía circular por su pecho los fluidos de la urgencia y el miedo, en una alerta casi dolorosa, que la hacía temer la aparición de amenazas desde cualquier dirección. Apresuró el paso casi hasta correr. Finalmente llegó a la avenida principal donde abordó cualquier vehículo que la sacara del área de amenaza. Se sentó exhausta y con la respiración agitada. Le parecía que todos podían ver su miedo y casi percibía el roce de las miradas que enjuiciaban su huida. Se sentía una prófuga e irracionalmente pensaba que cualquiera de todos esos ojos que la miraban podían ser sus delatores, aunque sabía que era absurdo; pero todos la miraban. Por fin llegó a su destino, pero ahí no pudo abstraerse del temor de ser agredida que la asaltaba en todo momento y no le permitía concentrarse en su trabajo. Ese día fue el más largo que jamás viviera y sin embargo no quería verlo concluir. Cuando al fin terminó, sintió pánico de volver a enfrentar la calle, donde cualquier persona podía ser la amenaza temida, cualquier esquina podía tener detrás, agazapado a su agresor. Subió a un bus y recorrió el trayecto arrinconada en un asiento del fondo, sin mirar a los otros pasajeros y sin atreverse a mirar la calle por la ventanilla, como si de este modo quedara oculta de las amenazas. Mientras tanto, todos los ojos la miraban y si se cruzaban con los suyos, al menos descubrían, de inmediato, que era culpable, que huía de algo, que estaba atrozmente amenazada. Bajó del bus y corrió las cuadras que la separaban de su casa mirando el suelo para hacerse invisible. Tal vez quienes se cruzaron con ella la quedaron mirando. "De seguro lo hacen" se dijo. Alcanzó su destino y aceleró, entonces, su premura: Era el momento más peligroso. Si abría la puerta y era sorprendida, él entraría tras ella y quedaría, por fin, a su merced. Entró sin mirar y sin girar para ver lo que hacía empujó la puerta y la cerró de golpe: Ya estaba a salvo, hasta el día siguiente. Así transcurrieron dos, cuatro, diez días en los cuales fue volviendo la calma. Aquel miércoles, ¿o pudo ser el martes?, llegó a su casa casi tranquila. Aún miraba alrededor, todavía a veces sentía una mirada clavada, que se desviaba apenas la buscaba, aún recordaba con temor, por las noches, los golpes en su ventana; pero también, cuando se quedaba pensando en ello, recordaba la súplica que entonces sólo le produjo temor: "¡Por favor perdóname!. No me dejes afuera, te lo suplico". Sí. A veces en los largos viajes en bus hacia el trabajo o de vuelta a su casa, sentada, mirando, distraída, cómo pasaba la gente por las veredas, la mayoría solos, la mayoría apurados, grises, ausentes, neutros, mientras unos pocos parecían felices, en pareja, tomados de las manos o abrazados. Algunos sonreían y conversaban, detenidos en una esquina. En algunos lugares se veía mesas en las veredas, donde había gente que parecía disfrutar, alegre, de la compañía de los otros. Entonces se sentía sola, aislada, y lo echaba de menos. "A lo mejor sólo se equivocó" pensaba entonces. "Nunca había sido así" se decía y se quedaba cavilando en si no habría sido injusta. En fin, no importa si era martes o viernes, igual que cada día, buscó en su cartera las llaves de la casa antes de bajar del bus, de manera de llevarlas en la mano. Se había acostumbrado a hacerlo así para no demorarse en abrir la puerta, entrar en la casa y cerrar rápidamente con dos vueltas de llave la chapa de seguridad y echar la aldaba. A mitad de camino entre el bus y su casa sintió una sensación extraña, como si alguien invisible la vigilara desde algún rincón. Miró en todas direcciones. Desde una casa a su derecha unos ojos la miraban detrás de una cortina levemente apartada. Apenas los descubrió, la cortina se cerró ocultándolos. No significaba nada, pero sintió miedo; un miedo irracional, y apuró el paso. La callecita, angosta, flanqueada de aromos tenía un perfume pesado, como si las flores de los árboles insistieran en su primavera, hasta hacerla demasiado dulce y amenazante. Quizás por eso estaba tan solitaria. Tal vez tantas flores pequeñitas y amarillas, colgando de las ramas y alfombrando el suelo, escondían a la gente. El atardecer con sus primeros rayos tan oblicuos extendía sombras melancólicas que hacían esa soledad más ominosa. Cuanto más apretaba el paso, más sola se sentía, más aumentaba el temor y más absurdo le parecía sentir que la distancia hasta la seguridad de su casa era más y más larga. Al fin llegó al umbral promisorio de su puerta. Entonces miró alrededor y ahora se alegró de la soledad. Metió la llave en la puerta, giró dos veces la chapa de seguridad, encajó la segunda llave, abrió la puerta y una voz detrás de ella dijo "¡Hola!", nada más. La mano que venía desde esa voz pasó sobre su hombro y empujó la puerta, abriéndola de par en par. El corazón se le recogió y comenzó a palpitarle en la garganta, como si quisiera volar. Recogió ambas manos bajo la barbilla y hundió el cuello en los hombros a la vez que giraba, como si esperara que le cayera un mazazo sobre la cabeza. El la miró con una sonrisa, tal vez despectiva, o quizás condescendiente. "¡Hola!" repitió. "¿Puedo pasar?". Ella dijo: - ¿Para qué? - y su voz se oía tan pequeña. - No tengas miedo - respondió seguro -. No te voy a hacer nada - y al verla tan encogida y temerosa, se acercó a ella y la abrazó: - ¡Perdóname! ¿Podemos conversar? -. Ella permaneció rígida, con los brazos y el cuello encogido, estrechada en su abrazo, inmóvil. Así estuvieron mucho rato, mientras su temor se fundía, lentamente, en la quietud. Al fin, cuando su respiración dejó de estar agitada, cuando su corazón volvió a bajar al pecho y su ritmo fue tranquilo, dijo: - ¿Qué quieres? ¿A qué viniste?. - A conversar. No podemos dejar las cosas así. Yo te necesito. - Me agrediste. No sabes cuanto miedo te tengo. - Nunca me lo tengas. Al menos: No. - ¿Qué te hice para que me agredieras? - Fui un loco; me equivoqué. Perdóname. - Pero: ¿Qué te hice? ¿Por qué me agrediste?. Me das mucho miedo. - Estaba loco. Creí que tenías otro hombre. Pero no me tengas miedo; sólo me equivoqué. - Me di cuenta que no te conozco. No sé quién eres y no me diste tiempo de saberlo. Sólo eres un hombre que conocí en una plaza. Apuraste las cosas, me buscaste, me seguiste, entraste en mi casa y te quedaste. Confié en ti sin conocerte: La loca fui yo. ¿Cómo llegué a creer que podía conocer a alguien de manera tan precaria?. ¿Me comprendes?. He pensado que no sé nada de ti, ni donde vives, ni quien eres, nada. Sólo sé que te dejé entrar en mi casa y apenas pudiste te quedaste dentro. Nada más sé que no confiaste en mi y por nada me agrediste violentamente. Sólo sé que lograste que te tuviera miedo. ¿De qué puedo perdonarte? y ¿Por qué te podría perdonar? -. Mientras hablaba sentía el abrazo de él y pensaba que quería que la convenciera. Sus ojos casi oblicuos, de zorro, parecían los de ese animal cuando se lo atrapa. Pero se vio como esas parejas felices que miraba por la ventanilla del bus, riendo tomada de su brazo, o sentados en las mesitas de los restoranes en el atardecer, conversando de nada y de todo, o mirándose sencillamente a los ojos. Reconoció que siempre había tenido ese sueño, ese anhelo y quería que este hombre la convenciera que él era el otro, el que se sentaría frente a ella a mirarla en los ojos, el que la tomaría de la mano y diría "Yo te voy a proteger para siempre. ¡Créelo!" y ella quería creerlo, pero a la vez sabía que no podía. - ¿Podemos entrar y conversar? - dijo él, aflojando el abrazo, a la vez que la miraba, sincero. Ella hubiera querido decir que sí, pero bajó los brazos y meneó la cabeza: - Preferiría no hacerlo - y sus ojos de zorro reflejaban el temor de ese animal al cazador. - Y yo, entonces, ¿Qué puedo hacer? - dijo. - Preferiría no hacerlo - insistió ella, aunque en el fondo de su corazón quería que él insistiera hasta que la convenciera, cuestión que sabía que jamás sucedería. "No puede ser" pensó y entonces sus ojos reflejaron la serenidad de siempre. La quedó mirando con honda tristeza y retrocediendo dijo: - Tal vez algún día, cualquier día, quieras buscarme, así como ahora me niegas, y entonces yo no estaré ahí - y, dando media vuelta se fue caminando entre los aromos cargados de amarillo y de perfume de primaveras podridas. Ella, por un instante, quiso atajarlo y decirle: "... pero, ahora, sigamos conversando". No lo hizo. Sólo lo miró alejarse, perdido entre los árboles que insistían en tragarse su figura. Cuando ya no lo pudo ver más, entró a la casa, dejando la puerta abierta, y se sentó abatida en el sillón mirando al vano de la puerta, como si ahí pudiera ver proyectada la escena reciente. Sentía, en el pecho, un vacío doloroso y triste, y se preguntó: "¿Por qué?". La razón le decía que no había motivo para esa tristeza y ese dolor, pero, quizás su cuerpo, su emoción, o no sabía bien qué, encontraba un vago placer en esos sentimientos y se solazaba en ellos. Se dijo: "¡Estúpida! No puedes sentir placer de estar triste: Es aberrante. Menos aún puedes entristecerte por librarte de una amenaza". Aspiró profundo y luego exhaló con fuerza el aire, apretando los puños, como si quisiera botar todo el contenido de su cuerpo, incluidas las tristezas y todas las emociones. "¡No!" dijo en voz alta; "¡No quiero!". Sin embargo, se sentía llena de emociones como pájaros que pasaban volando, desaparecían, y volvían a pasar, transformados en pensamientos fugaces y sueltos: "Está arrepentido", "Fui muy dura", "¿Por qué no perdonarlo?", "Lo volvería a hacer. Me volvería a agredir", "También fue mi culpa. Nunca el culpable es uno sólo". "Son necesarios dos para bailar tango". "Y ahora quizás nunca lo vuelva a ver". Y se volvió a llenar de desazón y tristeza, y volvió a sentir que era absurdo este raro placer de estar triste. Algunos días después, quizás dos o cuatro, no sé bien, ya había comenzado a olvidar el encuentro y sus detalles comenzaban a ser difusos y sólo los evocaba eventualmente, de tarde en tarde. Cuando se paró del asiento del bus, después de sacar, ya de manera mecánica, las llaves de la casa, quizás por este mismo hecho, recordó esa mano sorpresiva que sujetó la puerta, ese abrazo no querido y sin embargo grato, y las palabras de despedida: "... tal vez un día vayas tras de mi, pero yo ya no estaré ahí". ¿Lo había dicho así?. No estaba segura, pero la misma idea la hizo rechazarla. El bus se detuvo, bajo, y como si el mundo sólo estuviera hecho de absurdas sincronías, él estaba ahí, sentado, esperando. La primera sorpresa, quizás chocante, dio paso a un sentimiento de alegría, tal vez producto de la sensación de poder que significaba el ser buscada. El primer impulso empujó una sonrisa a sus labios, que atajó justo a tiempo, antes que asomara y con un pequeño respingo, justo desdeñoso, giró y emprendió su camino como si no lo hubiera visto. Él dio dos saltos y la alcanzó. La tomó del brazo para atajarla y dijo: - Espera. Déjame acompañarte. Sólo quiero acompañarte hasta tu puerta. - ¿Para qué? - respondió con algún desdén, pero en su interior una voz le reprochó: "¡Mientes! No quieres rechazarlo", sin embargo dijo: - ¿Por qué tendría que perdonarte?. - Porque me equivoqué, porque cometí un error y no lo volveré a hacer - dijo contrito, y después de un silencio agregó: - Mira: Sólo quisiera que me dejaras empezar de nuevo, desde el principio. Sólo no me rechaces. No quiero obligarte a nada. Nada más dame una oportunidad y si con el tiempo me perdonas, será maravilloso para los dos: ¿No lo crees?. Ella lo miró, él tenía la mirada baja, y creyó ver alguna emoción en su semblante. De alguna manera se sintió dominando la situación y ese poder sutil le produjo cierto halago y alegría: ¿Había ganado?. Se dejó acompañar las dos cuadras de aromos por la callecita de su casa y aspiró, plácida, el perfume de la primavera amarilla que colgaba de los árboles y alfombraba la vereda. Hablaron de nada y de cualquier cosa. Al llegar a la puerta de la casa dijo sólo: "¡Gracias!" y la beso en la mejilla, como se besa a una amiga, y se fue. De algún modo ella pensó que aquellas dos cuadras habían sido en extremo breves y se quedó mirando cómo se alejaba. Desde ese día, cada día estaba ahí, esperando. La acompañaba esas dos cuadras cada día más cálidas, cada día menos perfumadas, más llena de pajaritos veraniegos y cada día más lentas. En ocasiones se detenían a la sombra de un aromo por varios minutos, enredados en conversaciones superficiales y alegres, o se quedaban en silencio, mirándose, tomados de las manos. Pero él llegaba hasta la puerta de la casa y se despedía con un beso de amigos, en la mejilla y se iba. Ella nunca, tampoco, lo invitó a entrar. Cada día ese tiempo muerto, que miraba pasar surtido de gente, por la ventanilla del bus, venía pensando en el momento de bajarse. Ahora veía a las parejas en las mesas de las veredas, frente a los pequeños restoranes, conversando alegres y creía verse a sí misma, lo mismo que en las parejas que iban tomados de la mano, caminando lentamente y en las que se detenían a conversar en las esquinas sin interés de ir a ninguna parte, como si la esquina fuera su lugar permanente. Descendió del bus, pero él no estaba ahí. Miró alrededor, pero no estaba. Caminó despacio por la avenida de aromos, como si esperara que apareciera, en cualquier momento, pero no lo hizo. Desde la puerta de su casa miró el camino recorrido y hurgó entre los aromos, cuyas sombras se alargaban lentamente dibujando texturas en la calzada, pero nadie había. Entró a la casa y sintió que su vida era vacía. Esto la llenó de desazón y tristeza. Pensó que finalmente se había cansado de ser sólo el compañero de dos cuadras y se reprochó no haberlo invitado a quedarse, al menos un rato. Como una imagen fugaz pasó por su pensamiento el dedo índice que como un estilete le golpeara el pecho y los ojos que llameaban furias y esa boca que se contraía llena de ira y escupía espuma de saliva mientras decía: "¡Te odio y al menos jamás volveré a atravesar esa puerta!". En seguida reflexionó que no habían sido esas las palabras precisas. Pero, ¿había sido eso lo que había querido decir?. Y si era así, ¿por qué esperarla cada día?, ¿por qué acompañarla hasta su casa? y ¿por qué no había venido hoy?. Esa noche volvieron las pesadillas: Alguien golpeaba el vidrio de su ventana con fuerza. Ella sabía quien era y por qué estaba ahí, pero cuando abría los ojos, sobresaltada, él ya no estaba, pero alguien, desde la oscuridad le gritaba, en tono burlón: "Al menos nunca volveré a atravesar esa puerta". Al día siguiente, sin embargo, estaba ahí. Aunque ella se torturó durante todo el recorrido del bus intentando adivinar una razón para que estuviera o dejara de estar. No dio ninguna explicación, ni ella la pidió. Pensó que si lo hacía perdería la batalla que hasta ahora, excepto por esta escaramuza, había ido ganando. En muchos momentos estuvo a punto de decir algo que le permitiera o lo urgiera a explicar su ausencia, pero no lo hizo. Al llegar a la puerta de su casa se dijo, fugazmente, que era el momento de invitarlo a pasar, que de no hacerlo quizás estaría perdiendo para siempre la oportunidad. Pero se retuvo y no lo hizo. Una semana después, tal vez el jueves, o pudo ser el miércoles, volvió a faltar, pero luego fue el martes y también el viernes, a veces los lunes y de repente, alguna semana faltó dos días o quizás tres. Entonces ella creyó que en cualquier momento podía perderlo para siempre y la sola sospecha de su ausencia definitiva la llenó de tristeza, hasta que un viernes cualquiera creyó que el sábado y domingo serían agobiantes por la sola duda de que el lunes tal vez no viniera y dijo: "¿Por qué no entras y nos tomamos un café?". Ya no recuerdo; pudo ser martes o también sábado. Para mi los días no tienen significado, sin importar que sea lunes o no. Sólo recuerdo que ese día había llegado aquella paloma coja, que había perdido un pie. Muchas de las pájaras de la parvada estaban baldadas y les faltaban dedos de las patas o los tenían deformes, quizás producto de los cables eléctricos de alta tensión donde descuidadamente se posaban y se quemaban las extremidades hasta la mutilación; pero nunca había tenido alguna que hubiera perdido un pie completo. A esta le costaba seguir al resto cuando las hacía moverse de uno a otro lado y siempre se quedaba atrás. Así, no alcanzaba a comer nada, de modo que yo intentaba engañarlas haciendo correr a todas a un lado y luego soltaba un puñado de migas cerca de ella. Pero entonces llegaba un macho grande, entero, poderoso y brillante, arrullando furioso y la correteaba a picotazos. No sé desde cuando ellos habían comenzado, otra vez, a vivir juntos, pero ese día, que recuerdo bien, por la llegada de aquella paloma mutilada, aparecieron al atardecer. Fue extraño: Ambos vestían igual que aquel día cuando se encontraron aquí mismo. Venían caminando tomados de la mano, aunque me pareció que él la arrastraba suavemente, como si ella no quisiera hacer este paseo, pero no tuviera fuerzas para oponerse. Si bien ella llevaba el mismo vestido de color café, con jaspeados, que le diera un aire tan sensual en aquella ocasión, hoy parecía como si le quedara desordenado, como si lo vistiera con descuido o desgano. Traía puestos unos enormes anteojos oscuros que ocultaban buena parte del rostro y su mirada serena de zorro, que ahora se clavaba en el suelo. No obstante, al pasar a mi lado, me pareció que aprovechaba el revuelo de las palomas para mirarme con un gesto de súplica, o pudo ser sólo una impresión mía. Se sentaron en el mismo banquito y él le hablaba con ademanes enfáticos pero preocupado de no elevar la voz, como si no quisiera ser escuchado. Ella parecía distraída y mantenía la vista baja. En todo momento creí que se sentía, de algún modo, obligada a escuchar y a estar ahí. Recuerdo que en algún momento pensé que tal vez tuviera frío, porque el vestido que traía puesto era muy liviano y como casi siempre, a fines de marzo, el día estaba muy gris y corría ya una brisa helada. Entonces no pensé que fuera absurdo que llevara esos anteojos tan oscuros y enormes, pero ahora, a la luz de los hechos conocidos, creo entenderlo; no obstante las dudas que me asaltan, ya que si hubiera sido raro, como cuando alguien los usa de noche, lo habría juzgado absurdo en aquel momento y no ahora. En todo caso debo aclarar que no quisiera inclinar el juicio de nadie, en sentido alguno, sino sólo establecer un hecho que, sí, es claro: Ella llevaba anteojos oscuros y eso era una diferencia notoria respecto de aquella vez cuando fui testigo de su encuentro. En esta segunda ocasión venían juntos, pero se sentaron en el mismo lugar, como si festejaran aquel primer encuentro, aunque ella ahora, en algo indefinible y sutil, parecía otra; como si antes hubiera sido libre y feliz y ahora, en cambio, me pareció mustia, descuidada, débil y hasta sometida. Incluso, recuerdo, que llegué a pensar que este era el festejo de él, no de ella. Ella sólo parecía ser el trofeo, la pieza de caza, el animalito silvestre sometido. Estuvieron ahí bastante rato y él persistía en tomarle las manos y sujetárselas, aunque me parecía que ella, sin fuerzas para oponerse, hacía, en todo caso, esfuerzos por liberarlas, como si no le fuera agradable su acoso. Finalmente, en algún momento, ella cruzó los brazos y se metió las manos bajo las axilas, como si tuviera frío. Él, entonces, descansaba las manos sobre las rodillas de ella, entre gestos enfáticos que parecían imponerle alguna regla a la que ella sólo se sometía, vencida. En algún momento se levantó, hastiada, e hizo amago de irse, pero él la sujetó y me pareció que la obligaba a quedarse. Tuve la impresión que la relación, a pesar de la ofuscación que notaba que crecía en él, no llegaba al conflicto violento porque ella se sometía pasivamente, no obstante que él parecía argumentar con énfasis sobre algo que ella insistía en ignorar. La vi hacer un segundo amago de levantarse, que fue de inmediato impedido, quizás con cierta rabia, pero después de un breve tiempo, él mismo, con cierta impaciencia, se levantó y la obligó a levantarse para retirarse. Ella siempre mantenía la vista en el suelo. Al pasar junto a mi, creí que ella me miraba, detrás de los enormes anteojos negros, con cierta súplica, como si buscara a alguien a quien denunciar su desgracia. El rostro de él reflejaba frustración y rabia. Las palomas que se arremolinaban en torno a mi, luchando por las migas de pan, volaron para evitar el paso de ellos. Pero aquella baldada, quizás por su pie cojo, no alcanzó a alzar el vuelo a tiempo y el hombre al verla al alcance, descargó su rabia en un puntapié que lanzó al momento en que la pájara brincaba para alzar el vuelo, arrojándola de costado, aparatosamente. En un segundo ponderé la juventud de él, su estado de ánimo y el mucho tiempo que ya cargo sobre la espalda, o quizás mi enorme cobardía, y con dolor y vergüenza no hice nada, no dije nada. Sólo los vi alejarse y abordar un auto pequeño y antiguo, de color gris metálico, que habían estacionado en un rincón de la plaza. Al subir ella, otra vez creí ver una mirada de súplica en sus ojos escondidos, o sólo la imaginé. También pensé en ese momento en mi cobardía y en el amparo precario que yo podría significar. El auto se detuvo bajo el aromo otoñal, cuyas ramazones secas parecían mirar con tristeza al suelo donde yacían, aplastadas, las flores cuyo perfume llenara la callecita en primavera casi como si fueran, apenas, una mancha de color naranja oscuro. Las puertas se abrieron como si hubieran sido compelidas por la fuerza del silencio interior, acumulado durante el viaje. Bajó del automóvil y sin esperar nada se encaminó a la puerta, con la mirada perdida tras los anteojos, negros tanto como el ánimo. - ¿Por qué te empeñas en echar todo a perder, siempre? - dijo él, desde atrás. - ¡Sabes que no quería...! La impotencia volvía a ponerlo furioso. Crispó los puños y volvió a sentir ese impulso que en la medida de la rabia sabía que se hacía indominable. Pensó en patearle el culo: "Ese culo tan redondo y fino que menea por las calles y todos le miran". Con esfuerzo contenía la furia. Dijo: - Pero con esos otros que te miran y te hacen ojos, y les coqueteas, con esos sí querrías: ¿No?. - No es cierto. No coqueteo con nadie: Lo sabes bien - respondió y cerró la puerta de golpe, casi en sus narices. Él descargó su furia dando una patada en la madera. - ¡Mierda! ¡Huevona estúpida! - gritó. - ¡Abre esta huevá o la echo abajo! -. La puerta cedió apenas. El la empujó y entró. La vio sentada ahí, en el sillón, vencida, como si ya estuviera vacía, como si nada importara. Le enervaba esta actitud, pero tenía, quizás, el mérito de calmarlo, tal vez por la imagen de poder que producía de sí mismo. Se quedó mirando a esa mujer que tenía a su disposición, domeñada. Sintió lástima y pena, pero a la vez lo invadió una rara sensación de triunfo y de rabia, porque no era ese el triunfo que deseaba. El quería una sumisión amorosa, una sumisión agradecida y alegre. ¿Por qué no lo entendía?.¿Por qué no se entregaba entera a él, como él mismo lo hacía con ella? ¿Por qué lo obligaba a maltratarla para conseguirlo?: Sí; no quería pegarle, no quería ser vencido por esa furia incontenible, pero ella la provocaba y sabía que cuando andaba por ahí otros la miraban y tal vez pensaran en su cuerpo desnudo, como él mismo pensaba y ella no hacía nada por evitarlo: "De seguro le gusta" pensó. Cuando pensaba así, sentía el impulso de pegarle, quería destrozar esa belleza que no quería que fuera de nadie más. "Si va a ser de otros, prefiero que no sea de nadie, ni siquiera mía" pensó. No obstante, ahora, al verla vencida y laxa, como un trapo sin vida, sintió lástima y se apaciguó. Se acercó a ella y le acarició la cabeza. Pensó que era tan pequeña al tacto y que era tan grato sentir los dedos enredados en su pelo castaño claro. - Perdona - dijo -, tú sabes que yo no quisiera hacerte daño, pero a veces no puedo contenerme -. Ella se quitó los anteojos oscuros, dejando al descubierto los rastros de un golpe cuyo color amoratado iba cediendo con lentitud. Se pasó el dorso de las manos por los ojos húmedos y pensó que lo amaba: "¿Por qué no lo puedo hacer feliz?" se dijo y se sintió culpable de la desgracia de ambos. Él se inclinó sobre ella y la besó, suavemente en la boca. El contacto con sus labios arrancó, a la mujer, un sollozo involuntario. Él sintió una mezcla rara de sentimientos: Conmiseración, ternura quizás, deseo y rabia. La besó, entonces, con pasión, con intensidad y se encajó, como pudo, en el pequeño espacio que dejaba el sillón, para abrazarla y acariciar su cuerpo todo. - ¡Te amo! ¡Te amo! - farfulló, aunque se sintió falso. Agregó entonces: - ¡No sabes cuánto te deseo! -. Sentía su propia respiración agitada y la intensidad de sus ansias en el bajo vientre. - No. Por favor - alcanzó a decir, pero después calló, sometida, mientras la arrastraba hacia la alfombra. Percibió con quieta tristeza cómo sus manos la desnudaban, llenas de deseo. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza a un lado mientras sentía la premura del otro por desnudarse. Sintió cómo se posaba sobre ella y se apropiaba de su carne, mientras lo dejaba hacer. Trataba de decirse: "Está bien. Así tiene que ser". La paloma coja arrastró el ala en que le había caído el puntapié, durante todo el resto del día. Cuando ya comenzó a oscurecer la parvada se refugió en árboles, faroles y estatuas. La paloma coja, con el ala herida, con esfuerzo se escondió en el follaje de un arbusto, pues no pudo emprender el vuelo. Ahí la dejé al recogerme yo mismo. Sin apuro, como siempre, con la cabeza despejada de reflexiones y llena de esos pequeños detalles que hacen nuevo cada día, cuando todos los días ya son iguales, llegué a mi asiento del parque. La brisa suave del otoño arrastraba hojas secas y plumas. Plumas que se elevaban, como para alcanzar algún cielo inexistente o inmerecido, giraban, evolucionaban y caían blandas, dispersándose. La parvada aterrizó rodeándome, como llamada por sus propios arrullos, en la medida que se multiplicaban. Eché de menos a mi paloma coja. "Tal vez, estando baldada, le cueste más llegar" pensé. Sin embargo no llegó con el pasar de la mañana. Entonces la busqué, primero con la vista, después caminando por el entorno. Entonces la encontré. A la vera de un sendero yacía de espaldas, con la cabeza caída a un costado. Le habían arrancado los ojos, quizás a picotazos, y las plumas de las alas, que revoloteaban, jugando en el viento que las dispersaba lentas. Tenía muchas heridas en el cuello y el pecho, que jaspeaban el plumaje gris. ¿La habían matado las otras al verla débil? ¿La había atacado un animal y había jugado cruelmente con ella, hasta que ya no tuvo vida?. Había visto al macho dominante apartarla e impedirle comer. Entonces sentí odio contra él, a la vez que le cargué la culpa. Después me calmé, no tenía pruebas y pensé: "Estos animalitos son así. No pueden ir contra su naturaleza". Durante el resto de ese día sentí un peso acongojante en el alma. - Estoy embarazada - dijo sin entusiasmo, con el mismo interés que pudo anunciar que había cocinado arroz para la comida. - ¿Por qué? - preguntó él, extrañado. - Porque las mujeres nos embarazamos. - Pero yo no quiero un hijo, ¿te das cuenta?. ¿Qué vas a hacer, entonces?. - Me da lo mismo: Estoy embarazada. - Vas a tener que abortar. - ¿Por qué? - Porque ya te dije que no quiero un hijo. ¿Es que no me escuchas? - dijo evidentemente irritado. - Pero yo sí quiero este hijo. Se puso de pie y el aspecto de su cara era del todo amenazante. Sintió las uñas clavadas en las palmas de las manos por la fuerza de la crispación de los puños. "Esta estúpida otra vez me va a obligar a sacarle la cresta" pensó, "pero no quiero. No quiero pegarle de nuevo. Sólo quiero que me haga caso". Gritó: - ¡Entiéndelo claramente: Te vas a hacer un aborto porque yo no quiero ningún hijo! - su cara había enrojecido y de su boca saltaron gotas de saliva espumosa. Ella se protegió el rostro con ambas manos, por temor que al grito siguiera un golpe. - Entonces: ¡ándate de mi casa! ¡No quiero verte más! - respondió entre sollozos, protegiendo siempre su rostro con ambas manos, segura que en cualquier momento le caería el golpe. Sintió que sobre la tensión de la furia que lo invadía caía un fantasma más poderoso que su oposición al embarazo: "No es hijo mío" pensó, "y si no: ¿Por qué me quiere echar?". Un golpe intenso de adrenalina subió hasta su pecho. Sintió que una corriente, casi dolorosa, recorría su espalda, los brazos las piernas y el pelo de la cabeza. Su pensamiento quedó en blanco y automáticamente golpeó. Le dio un golpe feroz en el vientre. Ella se dobló y trató de protegerse, dejando al descubierto el rostro y la cabeza. Entonces descargó un segundo golpe con todas sus fuerzas con toda su ira desenfrenada, en el rostro. Gritó: - ¡No es mío! ¡Estúpida! ¡Me engañaste! - y descargó un tercer golpe y un cuarto y otro, hasta que cayó al suelo, enroscada sobre sí misma. El continuaba dando gritos furiosos: - ¡Bótalo! ¡Bótalo ya! ¡No es mío! ¡Ese renacuajo no es mi hijo! - mientras la pateaba con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos por la presión de la ira. Los golpes caían en los brazos, las piernas, el vientre y la cabeza sin tiento ninguno. Continuaron hasta que ella ya no reaccionó más. Entonces se dejó caer sobre el sillón, agotado. Agotado del ejercicio de golpear y del esfuerzo de la ira que aceleró toda la economía de su cuerpo. "Cuántas veces se habrá acostado con otros" pensó. "No hay duda que no es mi hijo" concluyó, y luego justificó su reflexión: "A mi me conoció en la calle. ¿A cuantos habrá conocido en la calle?. ¡Puta! ¡Se acostó con todos!. ¡Le gustaba con todos menos conmigo!. Conmigo era como una mujer de trapo. Estoy seguro que no le gustaba: Por eso se acostaba con otros. ¡No es mi hijo! ¡No le voy a aguantar que lo tenga!". Sintió que la ira volvía a invadirle el cuerpo. Sintió la tensión en los puños crispados, en los dientes apretados que rechinaban y pensó: "La voy a matar. No puedo pegarle más: La voy a matar". Entonces se paró y salió de la casa dando un portazo. - ¿Su número de cédula de identidad? - interrogó el policía. Ella se lo dio, casi con resignación. - ¿Domicilio? - dijo después de teclear con lentitud infinita y revisar con acuciosa atención el número de identidad. Se lo dictó con paciencia. El policía anotó, tecla a tecla, en la pantalla, mientras murmuraba cada letra y número. Finalmente leyó lo que había escrito y la miró, para pedir confirmación. Casi no escuchó: Sólo dijo que sí. Pensaba que quizás podría llegar a perder a su hijo. - ¿En qué circunstancias fue atacada? - preguntó. Ella comenzó a relatar los hechos, pero el policía la detuvo - No - dijo -, ¿Qué hacía usted en ese momento? ¿Fue sorpresivo? ¿Se dio cuenta que la iba a atacar? ¿Usted lo provocó?. - No. Le dije que estaba embarazada. - ¿Son casados? - quiso saber. - No. Convivientes. - Su hijo ¿es de él? -. Ella sintió que el policía había tomado partido, pero se dijo que no era posible. No tenía ningún antecedente para hacerlo. Respondió que sí. - Sí. Es hijo de él. - ¿Está segura? ¿No había motivos para que dudara? ¿No tenía celos de algún vecino? - Ella pensó que, quizás, el policía buscaba motivos para trasladarle la culpa. "Muchos hombres me miran en la calle, en el bus, o cuando voy de compras", pensó. "Incluso algunos me sonríen o me dicen alguna cosa. Yo no sé cómo evitarlo. Trato de no pintarme, de no maquillarme demasiado, de no usar vestidos con escotes o muy cortos, pero de todos modos me miran. Tal vez hago algo mal. Tal vez por eso lo hago dudar. Siempre los hombres son amables conmigo, aunque me esfuerce en ser fría y ni siquiera sonreír. Hasta este policía se da cuenta, aunque estoy toda golpeada". - Yo no hago nada para que tenga celos, pero él dijo que no era el padre -. El policía, con infinita lentitud fue tecleando su propio relato, que iba murmurando sílaba a sílaba y letra a letra mientras lo ingresaba en la pantalla. Finalmente interrogó: - ¿Constató lesiones? - No - dijo con cierta tristeza culpable. El policía escribió, con parsimoniosa lentitud, mientras murmuraba lo que escribía: "Sin constatar lesiones". Después tomó un papel amarillo engomado y escribió con letra filiforme, recta, lenta, aguzada, y cargada una dirección que le extendió. - En esta dirección tiene que ir a constatar lesiones -. Después imprimió su informe y se lo acercó. Con un dedo moreno y grueso, de uñas cuadradas, le señaló la parte inferior y agregó: - Tiene que firmar ahí -. Ella tomó el lápiz que estaba sobre el escritorio y mientras firmaba notó que el lápiz estaba roído en su parte trasera, donde había una banda elástica enroscada varias veces. En el interior del cuerpo transparente, un trocito de papel decía con letra imprenta, escrita con el mismo lápiz y trazos que el papel engomado amarillo: "C. VANDERA". Ella devolvió el papel firmado, del que el carabinero desprendió una copia donde apenas se leía lo escrito, que le facilitó, mientras concluía: - Dentro de quince a treinta días le va a llegar una citación al tribunal para ambos. Llevé el certificado médico de lesiones. - Pero yo no quiero que vuelva a la casa - dijo ella - y quisiera que alguien me protegiera: ¿Ustedes no van a hacer nada? - Todo eso tiene que pedirlo en el tribunal. - Pero puede matarme mientras tanto - dijo asustada y por un momento pensó que esa idea que casi era, apenas, como una forma de expresar la amenaza, se le presentaba como una realidad tan cercana y cierta. El policía sólo se encogió de hombros y tamborileó con los dedos en la visera de la gorra verde de su uniforme, que estaba en un rincón. Sin ninguna duda era viernes. Lo sé porque la espera fue agobiante, no sólo por larga sino por las escenas que tuvo que ver: Había gente destrozada en accidentes, como esa mujer que ya se quejaba en silencio, sin fuerzas, tirada en una banqueta con un brazo rajado desde el hombro hasta la muñeca, tan profundamente que se le veía los huesos. Otro estaba sentado en un rincón con un estoque clavado en el vientre, que no se atrevía a sacar, por temor a que se le vaciaran las tripas. Lo sujetaba con una mano y lo miraba a ratos para asegurarse que la herida no se había abierto más. Un óvalo rojo amarillento manchaba la camisa y el pantalón en torno a la herida. Por un momento creyó que lo suyo no valía la pena y pensó en irse: "No tengo nada. Sólo moretones. ¿Qué hago aquí?" se dijo y sintió vergüenza. "Nada más vengo por acusarlo, casi es sólo una venganza". Se sintió egoísta y se sonrojó. - Tiene que sacar un número para que la atiendan -, le dijo una mujer que tenía una venda enorme y bastante sucia en un costado de la cara. - No sé... es que no sé si vale la pena - respondió. - ¡Denúncielo! - sentenció la otra. - No se deje abusar. Si no hace nada es peor: Después la mata y todos se escandalizan por televisión. Y una: ¡Tiesa y fría!. Una es la única que puede hacer algo. Su caso no era una urgencia real, de manera que aunque después de varias horas alcanzó el número de su turno, sólo la pasaron a una segunda sala de espera, repleta de camillas y quejas inútiles, como si el viernes en la noche se estuviera en guerra; "o tal vez siempre sea así" pensó. Ahí la interrogaron sobre sus datos personales y le llenaron una ficha. Le dijeron que debía esperar turno. Como no tenía heridas notorias y sus lesiones sólo serían cuestión de estudio, ni siquiera obtuvo un lugar para sentarse, de modo que paseó su cuerpo y alma adoloridos y avergonzados entre la sangre visible de heridos de apariencia más meritoria. Después de varias horas inútiles, que prometían sólo la eternidad, ya que en la medida que atendían a algún paciente de urgencia, parecían llegar dos, decidió atajar a una enfermera que a ratos pasaba con lentitud urgente de un lado a otro. - Vengo a constatar lesiones, antes que mejoren - le dijo. - ¿Accidente? - preguntó mirando con ojos que le recordaron a un vacuno. - Me pegó mi pareja. - ¿Trae el parte de la policía? -. Le entregó el parte que le habían hecho en la unidad policial. La enfermera lo leyó y siguió su camino sin decir nada. Pasó dos o tres veces, sin prisa, pero con urgencia de un lado a otro, sin siquiera mirarla. Después de un rato comenzó a arrepentirse de haber entregado el parte: Ahora no tenía nada. "Por último, tal vez consiga en el retén que me hagan otra copia" se obligó a pensar como consuelo. Cuando la enfermera volvió a pasar, la detuvo otra vez. Dijo: - ¿Faltará mucho? - ¿Mucho para qué? - Vengo a constatar lesiones. Le entregué... - No la dejó terminar. Preguntó: - ¿Accidente? - Me pegó mi pareja. Ya le entregué... - No la dejó terminar. Volvió a preguntar lo mismo: - ¿Trae el parte de la policía? - Ya se lo entregué, hace un rato. - Ah -. Respondió sin interés. - Tiene que esperar a que la llamen. Pudo haber pasado una hora o diez minutos, pero sentía que había transcurrido una eternidad. No había ventanas que miraran al exterior, de modo que sólo imaginaba que estaría aclarando afuera. Del mismo modo, imaginó el dulce despertar, de tres notas melancólicas, de los zorzales. Se había apoyado contra una pared en un resquicio entre una camilla donde una vieja respiraba con dificultad y unas sillas donde un hombre con un ojo destrozado dormitaba sobre el hombro de una gorda que sollozaba continuamente. Intentaba dormir, aunque sólo cerraba inútilmente los ojos. Al hacerlo percibía que tenía inflamado uno de los párpados. En algún momento, con suavidad, la cabeza se le derrumbó sobre el pecho. Tal vez pasó un minuto o una hora y de repente se despertó, al oír su nombre. Lo voceaba la misma mujer que se había llevado su parte policial. - ¡Yo! - dijo - ¡Aquí! -. La enfermera no dijo nada. Sólo dio media vuelta y entró por una puerta metálica que comenzó a cerrarse como empujada por un resorte. Se apuró para alcanzarla y llegó junto a la puerta en el momento en que se cerraba. La empujó pero ya estaba trabada. Golpeó. Volvió a golpear. A la tercera vez la puerta se abrió y la mujer apareció. La miró sin interés ninguno. Dijo: - Por aquí - y se echo a andar con lenta prisa por pasillos y pasillos mientras dejaban atrás puertas y puertas, hasta que no supo donde estaba en relación a la sala de espera. Entraron en una recinto dividido en varios espacios individuales por cortinas de lona muy ajada, de color amarillento. Le indicó un espacio de aquellos, vacío, y le instruyó: - ¡Desnúdese! - y se retiró. Se quitó el vestido y se quedó parada ahí, en ropa interior, sola, con las prendas colgadas de una mano y un sentimiento de abandono inconmensurable. El tiempo apenas transcurría, con la misma parsimonia que la enfermera. Esta pasó varias veces delante del espacio donde ella permanecía abandonada, sin mirarla. Cuando al fin lo hizo, la miró inexpresiva y dijo: - Quítese toda la ropa y la cuelga ahí -. Indicó un gancho adherido a la estructura de fierro que soportaba las lonas amarillentas que separaban los espacios unitarios. Se quedó mirando, como si quisiera certificar que se desnudaba completamente. Se retiró, siempre parsimoniosa, después de agregar: - El médico viene en seguida -. El tiempo retomó su tránsito eterno. A cada instante que pasaba le parecía que ese espacio, separado del resto del universo por unas precarias lonas amarillentas se hacía más y más grande o ella se hacía más y más pequeña. Quizás sólo se sentía infinitamente abandonada. Pasó un hombre frente a su espacio, con una cotona azul y un estropajo, fregando el suelo. La miró inexpresivo y continuó su trabajo. Al poco rato pasó en sentido inverso. A la tercera vez, siempre inexpresivo y de aspecto triste, comenzó a fregar el piso del interior del espacio en que ella estaba, completamente desnuda, parada al centro de la nada. Se refugió junto a la cortina de lona y se cubrió con las manos, como pudo, sus partes íntimas. El hombre continuó su trabajo, como si ella no estuviera. Sólo la miraba de soslayo cada tanto, hasta que por fin, satisfecho, se fue, así como entran y revolotean, molestosos, esos enormes moscardones negros que de pronto vuelan por una rendija y desaparecen. Finalmente, después de un tiempo casi infinito, apareció un médico arrastrando su propia camilla. Sin decir palabra la instaló junto a la cortina. Tomó un sujetador de madera que traía encima y leyó un papel. Sin mirarla preguntó: - ¿Espasmos? ¿Dolores abdominales? ¿Vómito? - ¿Qué? - dijo sin comprender. - No. - ¿Llobana? - interrogó, levantando sólo los ojos hacia ella. - No. El médico chasqueó la lengua y movió la cabeza de un lado a otro con desagrado. Sin agregar palabra se fue. Volvió con el sujetador de palo en la mano, después de otra eternidad de abandono y vergüenza, desnuda como un animal en exhibición. Ahora la miró sonriente, de arriba a abajo, como si la ponderara. Dijo: - Lesiones: ¿No? - Ella confirmó con la cabeza. El médico dejó el sujetador de palo sobre la camilla y se acercó. Palpó el ojo amoratado, también bajo las orejas y la mandíbula. Sacó una lucecita pequeña y le iluminó el interior de los ojos. Le bajó los párpados inferiores y le dijo: - Estás anémica chiquilla, no te estás alimentando bien - y continuó palpando los diversos moretones del cuello, los hombros, el torso. Volvió a tomar el sujetador de palo y en un formato donde había dibujada una persona de frente y espalda, comenzó a marcar cruces donde ella presentaba golpes visibles. - Gira, chiquilla - ordenó. Tocó con su dedo cordial varios puntos y marcó en el formulario. Encontró un lunar de medio centímetro de diámetro, muy negro. Lo comprimió y preguntó: - ¿Pica?. - No doctor. - Igual sería bueno extirparlo, chiquilla -. Ella pensó que su voz era cálida y acogedora, a la vez que adormecedora. Se preguntó: "¿Por qué todos los médicos tienen esa voz tan relajante?". Casi había olvidado que estaba desnuda y expuesta a la mirada de cualquiera que pasara. El médico tomó un rollo de papel que había a un costado de la camilla y extendió una larga tira sobre la colchoneta de hule azul que la cubría. Ella observó que la colchoneta tenía un tajo de cuchillo a la altura del vientre y estaba quebrada y despellejada en la cabeza. - Recuéstese de espaldas -. Mientras lo hacía, el médico se puso unos guantes de polietileno transparentes. Le examinó de algún modo el interior de los oídos, la hizo abrir la boca, le manipuló los labios, iluminó con su lamparilla el interior, e hizo notas. Volvió a examinar el torso, las caderas y las piernas y tomó notas. Finalmente, poniendo su mano enguantada sobre el pubis, preguntó: - ¿Hubo violación?. - No - respondió, a la vez que la invadía el rubor. El emitió algo como un murmullo que pareció significar: "Bien", pero de todos modos la abrió "como si fuera una fruta" pensó ella y le examinó su interior. - Date vuelta chiquilla - le instruyó al terminar el examen. También la abrió atrás como si fuera un damasco e interrogó: - ¿Penetración anal?. - ¡No! - respondió. Ahora algo exasperada y roja de vergüenza. Se sentía ultrajada inútilmente y protestó. - Es el protocolo, chiquilla - dijo el médico con su voz sedante -, tenemos que hacerlo. Puedes ponerte de espaldas, de nuevo - completó sin intermedio, como si lo dicho no tuviera importancia alguna. Cuando estuvo de espaldas otra vez preguntó: - ¿Estás embarazada, chiquilla?. Ella sintió una súbita congoja y dejó escapar un sollozo involuntario, que le dio un sentido nuevo a su vergüenza. Afirmó con la cabeza. - ¿Es de él? Afirmó con la cabeza. - Lo más apropiado sería hacer un raspaje de inmediato - concluyó con su voz adormecedora y segura. - ¿Por qué? - preguntó, terminando de cambiar su vergüenza en congoja. - No he tenido hemorragia ni dolores - aseguró. - ¿Para qué quieres tener un hijo de esa bestia, chiquilla? - dijo, suavizando su voz médica, más que nunca. - No es un motivo - dijo y se levantó de la camilla. - Cierto. Pero es mejor solucionarlo ¡ya!, a que te venga una hemorragia cuando estés sola. ¿Vives con él?. - Sí -. La respuesta le produjo terror. Tal vez la estuviera esperando. Quizás la volvería a golpear. Se repitió la frase sedante del médico: "¿Para qué quieres tener un hijo de esa bestia?". Se dijo: "Si me hago un aborto, puede ser que me perdone; que todo vuelva a ser como antes". - Piénsalo - dijo el médico, interrumpiendo sus cavilaciones. Se quedó en silencio. Se miró ahí, totalmente desnuda y se sintió ridícula decidiendo el futuro, sin nada más que sí misma, y el hijo que tenía en el vientre. Miró al médico. Era quizás demasiado joven. Pensó que al terminar el turno se iría a su casa, donde tendría una mujer y dos niños, con los que gastaría un fin de semana en una plaza con juegos de colores y pajaritos; tomarían té y helados en una terraza llena de alegres familias que no conocían la tristeza y el abandono, ni los amores tormentosos e insolubles. Él pertenecía a un mundo que jamás comprendería que había gente que luchaba por tres gramos de compañía, como ella lo hacía. Dijo: - Yo, en cambio, no tengo nada. Lo único que tengo es este hijo que es una promesa, apenas. Y él no tiene nada. Sólo amenazas -. No pudo decir más. Se quedó en silencio mucho rato, hasta que se disolvió el nudo que le apretaba la garganta. entonces concluyó: - No. No me voy a hacer un aborto. Yo me arriesgo. - ¡Punkto guedondo, entonces! - dijo el médico y estampó su firma en el formulario que tenía en el sujetador de palo. Después la miró con los ojos y brazos muy abiertos y agregó: - Estamos listos. ¡Puede vestirse! - y salió arrastrando su camilla hacia otro espacio separado por tenues cortinas de lona, que quizás dejaban pasar todas las miserias de un cubículo a otro, contagiando desgracias. Apenas el médico desapareció, se sintió llena de vergüenza como si de pronto se diera cuenta de su desnudez, como si tuviera que apurarse antes que aparecieran miles de ojos y la vieran, no solo desnuda, sino golpeada, disminuida y avergonzada, en un lugar que ya no le correspondía. Descolgó su ropa y se cubrió con ella, mientras iba buscando una a una las prendas que se iba poniendo con premura. Cuando estuvo vestida, salió del recinto de atención, al pasillo, sin saber a donde ir. Caminó intentando desandar los vericuetos que había hecho para llegar, pero sólo llegó a un pasillo ciego, terminado en una enorme puerta vidriada, de vidrios granulados que dejaban pasar la luz pero no la imagen. Un cartel advertía: "Prohibida la entrada a personas no autorizadas". Pensó que era absurdo un cartel así. Era redundante prohibir a quienes no tenían autorización. Imaginó un tumulto de personas no autorizadas pechando por entrar, que insistían, a pesar de no estar autorizadas, en su derecho de paso, a las cuales en una segunda instancia se les aseguraba que por no estar autorizadas y sólo por eso, se les prohibía el paso. Se dijo que la leyenda estaba diseñada de un modo tal que parecía que en principio cualquiera podía pasar, pero algunos, caídos en desgracia, quedarían impedidos. "Mi caso es parecido a eso" pensó, "me convertí en algo como una paria, o marginada". Se devolvió en busca de otro camino de salida y se detuvo en la encrucijada de dos pasillos, que le pareció no haber visto antes. Se divisaba puertas vidriadas en ambos pasillos, todas cerradas. En el interior había mesones e implementos, como si se tratara de laboratorios. Se quedó ahí un rato, indecisa. Entonces vio a lo lejos a la enfermera que la había conducido antes. Esta la miró y siguió su camino, como si fuera un artefacto mecánico. La siguió, apretando el paso. Cuando la alcanzó la enfermera la miró sin sorpresa, en silencio y siguió caminando. Entonces ella le dijo: - Estoy lista. ¿Por donde salgo?. - Es por el otro lado - respondió, como si sólo hubiera un camino y dos sentidos. - ¿Cuál es el otro lado?. Sólo la miró, sin expresión ninguna, como si fuera un aparato que sólo espera ciertas preguntas a las que sabe responder. Sin el estímulo apropiado, en cambio, continúa su inercia natural. Intento otra fórmula. Dijo: - ¿Me puede llevar?. La enfermera se encogió de hombros y continuó su camino. Decidió seguirla. Llegaron a la puerta por donde habían entrado, la abrió y gritó un nombre. Ella quiso aprovechar de salir, pero la enfermera la atajó. - Esta no es la salida. El alta se la dan en la salida. -¿Me va a llevar? - volvió a preguntar y de nuevo la otra se encogió de hombros, como si responder fuera absurdo. Entre una mujer gorda y un hombre que parecía ser su hijo, entraron a un viejecillo de ojos llorosos y aspecto estúpido, sentado en una silla que ellos traían en andas. La silla si inclinaba hacia atrás de modo que el viejo no cayera al suelo. Venía sentado con las manos metidas entre las piernas. El rostro de facciones porosas e hinchadas parecían señalar a un alcohólico irredento. Quizás por lo acuoso y pequeños, los ojos daban la impresión de ser claros, sin embargo el viejo tenía la tez rojiza y el pelo entrecano, dejando ver que en su juventud había sido negro. A pesar de ser muy pequeño, como si la vida lo hubiera encogido con sus desgracias, la gorda y su hijo parecían desplazarse con tanta dificultad como si el hombrecito hubiera pesado trescientos kilos, de manera que a pesar de la lenta parsimonia de la enfermera, ellos se iban quedando atrás. Sintió conmiseración y los esperaba para que no se perdieran, señalando el curso y apurando a ratos el paso para ver por donde seguía la enfermera que los guiaba. Por fin llegaron al recinto de atención y tras ellas, penosamente después de un rato, arribaron la gorda y su hijo con el viejo de los ojos llorosos y azules. La enfermera les dio algunas indicaciones y salió sin decir palabra. Sólo tuvo fe que la conducía a la salida porque había enfilado por el otro rumbo que aquel por el que habían llegado. Después de un rato y de atravesar varios pasillos y encrucijadas pensó que jamás habría llegado sola a la salida. Finalmente enfrentaron una puerta, al fondo de un pasillo, que tenía un letrero en cartulina, pintado a mano que decía "ALTA". La enfermera se detuvo apenas vieron el cartel y dijo: - Por ahí - y sin esperar se devolvió por donde habían venido, con su andar mecánico. Salió a una sala como un gran zaguán. Tras unas enormes puertas vidrieras se veía la calle. Aún era de noche, aunque ella había tenido la sensación que ya sería de madrugada. Se encaminó a la puerta y la empujó para salir, con una sensación de ausencia extraña, quizás como si despertara a destiempo de un sueño extravagante. Una mujer de aspecto humilde, pero de rara belleza la atajó tomándola de un brazo. Le dijo: - Tiene que esperar a que la llamen para que le den sus papeles con el alta -. Recién entonces se dio cuenta que el zaguán estaba lleno de gente, tan lleno como la recepción, aunque en general aquí la gente no presentaba un aspecto tan calamitoso como a la entrada. Por un momento pensó que la atención sería muy efectiva, a juzgar por este hecho, pero luego se corrigió: "Los casos graves son internados en alguna parte". Pensó en el viejo de los ojos azules y se preguntó: "¿Por qué no lo habrían entrado en una camilla?" y después: "¿Lo habrán traído así, en esa misma silla, desde su casa?". Afuera ya se veían las primeras sospechas de la aurora cuando finalmente la llamaron. Detrás de las ventanillas de los funcionarios que atendían, casi junto al techo, había un enorme cartel, pintado a mano, donde también se leía "ALTA". Pensó que era irónico que estuviera ahí, como si señalara que la pared que lo sustentaba lo era. El funcionario tras la ventanilla no pronunció palabra alguna. Revisó un grueso fajo de papeles, entre los cuales alcanzó a divisar el formato donde se señalaba gráficamente sus lesiones sobre una persona con manos y piernas abiertas, dibujada de frente y espaldas, que también fue timbrado y firmado, certificando su paso efímero por esta estación de trabajo. El parte de la policía también estaba ahí. Todo caratulado con la ficha que le habían abierto al entrar. Se preguntó: "¿Cómo de un trámite tan efímero, aunque demoroso, puede resultar una cantidad tan abultada de papeles?". El funcionario terminó de timbrarlos todos y firmarlos, uno a uno y luego los separó en varios lotes, que sujetó con sendos corchetes. Clasificó cada lote en distintas canastillas que tenía detrás, excepto uno que contenía el parte policial, al que al margen habían anotado ciertos números, la fecha y hora un timbre y una firma, una receta médica, un parte de licencia de reposo médico y una copia de la ficha que le habían llenado al entrar. El funcionario le pidió firmar esta copia y anotar su número de cédula de identidad. Cuando lo hubo hecho le cedió el resto de los documentos y dijo: - Debe consultar a su médico de cabecera y a su ginecólogo en seis días -. Después de eso se desentendió de ella, tomó un nuevo fajo de papeles y llamó a otra persona. Ella estudió los que había recibido y no había entre ellos ninguno que certificara las lesiones. Volvió a la ventanilla y dijo: - ¡Oiga!: Aquí falta el certificado de lesiones -. El funcionario la miró indiferente y se encogió de hombros. Insistió: - Falta el certificado. - Se manda directamente a la fiscalía y al tribunal - respondió el funcionario mientras revisaba los papeles del siguiente turno. - ¿Y yo no puedo saber mis lesiones? Se encogió de hombros otra vez, sin mirarla. Dijo: - Usted las lleva puestas. Sintió rabia y el primer impulso fue volver a contestar y promover una discusión inútil. Se sentía vejada nuevamente. Entonces, por un momento, brevísimo, pensó pedir hablar con el jefe del funcionario. Alcanzó a preparar la frase, pero el jefe de éste sería otro funcionario administrativo acostumbrado al mismo protocolo interno anquilosado en la costumbre de años y se dijo: "Sería inútil", habría que cambiar todo el sistema y la norma consuetudinaria establecida, sobre la que nadie sabría, siquiera, quien era responsable, o cual sería la razón de obrar de este modo y no de otro. Prefirió darse por vencida. "Ya hice todo lo que debía. No hay más que se pueda hacer: Sólo esperar" concluyó; entonces se encogió de hombros a su vez y dando media vuelta salió al aire frío y a la última oscuridad de la noche que se escapaba por las esquinas. Al llegar a su casa vio con alivio que el viejo auto gris no estaba ahí, estacionado bajo el aromo junto a la entrada. Sin embargo, le pidió al chofer del taxi que no se fuera hasta que ella hubiera entrado. Apenas estuvo dentro dio dos vueltas a la chapa de seguridad y pasó el pestillo de protección. La sospecha de un posible peligro le había acelerado el corazón. Se sentó en el sillón de la esquina y desde ahí vio el pedazo de papel desgarrado, encima de la mesita. Con letras grandes y repasadas, escritas en tipo imprenta decía: "¡PERDÓNAME! NO QUISE HACERLO. DE VERDAD QUE NO. TE QUIERO Y TE NECESITO, ¡POR FAVOR HABLEMOS!". El pecho se le llenó de congoja y se le escapó un sollozo. No sabía si la emoción procedía del arrepentimiento de su agresor, o de la pena que sentía por sí misma, o sólo era la sublimación de su rabia. "¡Desgraciado! ¡infeliz! ¡hijo de puta!" dijo en voz alta, con los dientes apretados y arrugando el papel lo lanzó lejos. "Nunca quiero perdonarte" pensó. Es posible que haya sido al miércoles siguiente, aunque no tiene importancia alguna, igual había oscurecido temprano y la monotonía de la soledad y el temor arreciaban justo a esta hora, cuando caía un manto negro sobre los aromos de la calle. El interior había que combatirlo con las lámparas que sólo iluminaban tristezas y ausencias. Fue entonces que llamaron a la puerta. Se sobrecogió, y a pesar que podía mirar por la ventana para saber quien era, tuvo temor. Sólo preguntó, desde detrás de la puerta: - ¿Quién es? -. Sabía que era inútil preguntar. Sabía que era él y el desamparo le pesó más que nunca. - Déjame entrar. Quiero hablar contigo. Quiero que me entiendas; que me perdones. Yo sé que me quieres. Ábreme por favor: No voy a hacerte daño. - ¡Ándate! No quiero saber nada. - ¡Por favor! - suplicó. - ¡No! No quiero nada más contigo. ¡Ándate o llamo a carabineros! - ¡Perdóname! ¡Por favor! No sabes lo arrepentido que estoy... ¡De verdad! -. Le pareció que lloriqueaba y pensó: "¡Mentiroso!". No respondió nada. Sólo se quedó ahí en silencio, escuchando. Él suplicó más, su voz estaba quebrada y en su ánimo sentía la pérdida y reconocía la culpa. Se sentó en el umbral y sollozó con la cara entre las manos. No quería hacerlo, pero le era inevitable. "La perdí" pensó. "La perdí para siempre. ¿Por qué lo hice? si yo no quería, pero me obligó. Tengo que explicarle, tiene que entenderlo: Ella me obliga con su manera de responder". Siguió lloriqueando ahí sentado, mientras una cantidad inconmensurable de pensamientos se superponían unos con otros sin orden ni concierto: "No quiero llorar", "Se lo merecía, tiene que darse cuenta", "Quiero irme, pero no quiero que nadie me vea llorar". "Si ella me ve no importa, así se dará cuenta que me cagó". "Ella me hace ver como si fuera un malvado, pero me provoca". "¿Cómo tantas veces antes le pegué un poco y justo ahora me echa?". "Es que ese renacuajo no es mío. ¡No es mío! ¿Entonces cómo quiere que no le pegue?". Creyó oírlo llorar apoyado en la puerta y se asomó por la ventana, con temor y cuidado: Era cierto. Ahí estaba como un niño castigado. Sintió pena y quiso consolarlo, abrazarlo y decirle que no llorara. Sintió vergüenza por él y por sí misma. Por un instante pensó en abrir la puerta y hacerlo entrar, para que no lo viera la gente ahí, arrasado, llorando, disminuido. Sintió que a la vez la disminuía a ella frente a quienes lo vieran al pasar. "¿Qué van a pensar?" se dijo. Se quedó ahí, en la duda, mucho rato y lloró también. Es posible que si no hubiera existido el muro físico que los separaba, se hubieran abrazado a llorar, juntos, aunque cada cual por motivos tan diversos. Finalmente dijo: - Es mejor que te vayas. Otro día hablamos -; y concluyó con voz tranquila y una serenidad que hacía mucho tiempo creía perdida: - Al menos hoy, no te voy a abrir. El siguió llorando ahí, todavía un buen rato, pero al fin se fue, vencido. No volvió el jueves ni el viernes, pero sí el domingo, también el siguiente martes y luego no se supo de él hasta el lunes y así. A veces no aparecía en semanas, pero después se sentaba a llorar en la puerta y a pedir perdón varios días consecutivos. Con el tiempo comenzó a traer regalos y flores que dejaba engarzadas en las rejas de las ventanas, o animalitos de peluche, a veces pequeños y otras enormes que dejaba junto a la puerta. También dejaba tarjetas impresas con mensajes a los que añadía alguna frase como: "Algún día comprenderás cuánto te amo". En ocasiones dejaba muñequitos de hule o trapo de diversos tamaños. En una ocasión dejó dos micos en un bolsón de cartulina satinada que se besaban y decían: "¡Ailavyu!". Todos eran echados a la basura: Flores, muñecos, animales, cartas de amor y perdón, tarjetas, frutas olorosas, discos con canciones románticas, joyitas de fantasía, monos que hablan, chiches y adornos, sobres con algún dinero "para ayudar" y lo que fuera. Nunca llegó la citación del tribunal ni de la fiscalía. Ella, por consejo de alguien que dijo haber sabido de otras mujeres en situaciones similares, se presentó en la fiscalía de su sector, después de dos meses de los hechos. Se abrió entonces, recién, un rol para la causa y se pidió a la policía copia del parte, al hospital el certificado de lesiones y le dieron un nuevo formulario, corcheteado a los papeles que llevaba, con un número de rol para la causa, las especificaciones técnicas, una firma y un sello certificados bajo una fecha de ingreso. Se le informó que se abriría un caso en el tribunal competente, por agresión de hecho. No se le podía caratular como violencia intrafamiliar ni de genero, porque la víctima no era cónyuge del victimario. Quince días después se presentó a consultar por la causa y le dijeron que el tribunal había emitido una precautoria de oficio prohibiendo al supuesto agresor acercarse a menos de doscientos metros del domicilio de la agredida, pero que sin embargo la precautoria no iba dirigida a nadie en particular porque el agresor no había comparecido. A la vez, le dijeron que a falta de mayores antecedentes, sin perjuicio de la orden de investigar que persistía, el caso quedaba temporalmente cerrado. Todo esto fue explicado en términos y conceptos jurídicos que no comprendió del todo, de manera que podría ser completamente diferente de lo expresado aquí, o incluso del mismo modo pero por razones muy distintas. La prohibición supuesta no tuvo efecto ninguno y ella recibió cientos de notas, cartas, muñecos, flores y visitas de horas junto a su puerta en que el hombre lloraba pidiendo disculpas y explicando sus razones, mientras ella dentro de la casa permanecía, al principio, aterrada, mas tarde sobrecogida, después con conmiseración y por fin hastiada. Varias veces hizo venir patrullas policiales que lo desalojaron por la fuerza y tuvieron que escuchar las razones que no les interesaban y que de seguro habían oído cientos de veces de cientos de otros hombres y mujeres desavenidos. Fue un lunes de fines de septiembre. Algo tienen los lunes para muchos que resultan ser una especie de compendio de los fracasos que no se logra superar. Entonces, aun cuando septiembre es primavera y al terminar el mes los cielos están llenos de volantines, como si fueran los sueños nuevos y livianos que se echan a volar, aun cuando las mujeres desnudan sus hombros y muestran la curva de sus escotes, aún cuando parece que todo florece, incluso los amores nuevos; hay quienes sienten que el lunes es el negro recordatorio de algún fracaso que no los deja mirar los colores nuevos del cielo y de los árboles, ni disfrutar de los dulces aromas del aire más tibio, o del canto de los pájaros y el revoloteo de las palomas, alzadas, en las plazas. Para otra, ocho meses y medio de embarazo, a fines de septiembre eran una promesa tan esperada, a punto de cumplirse. Era algo que llenaba de una rara emoción esa primavera, que hacía olvidar los contratiempos y presagios, las amenazas y los momentos oscuros. Así habrá caminado lenta por la callecita repleta de amarillo y perfumes densos de los aromos, mientras el sol de la tarde emprendía su lenta retirada. A veces los lunes, si son plácidos para otros, activan con mayor fuerza las frustraciones, los fracasos y también los rencores. Quizás por eso los lunes están llenos de planes y resoluciones temerarias. Ella habrá oído el ruido del motor que parecía acelerar con desesperación, como si fuera la última oportunidad de alcanzar su meta. Tal vez habrá alcanzado a pensar en el contrapunto entre la placidez de su paseo y la premura del automóvil, antes que este frenara, chirriando los neumáticos a su vera. El chofer se habrá bajado y quizás la tomó firmemente del brazo antes que llegara a sentir temor. Tal vez dijo: - ¡Vamos! ¡Sube! Ahora vamos a conversar. Intentaría desasirse, pero él fue demasiado fuerte y tuvo temor, más que por si misma, por el hijo que esperaba. - Está bien - respondió -, pero no me hagas daño. ¡Por favor! - y se habrá dejado arrastrar al viejo auto gris. Tal vez emprendieron una loca carrera hacia el parque del cerro, al que subieron por el camino del mirador. - ¿Qué quieres? ¿A dónde me llevas? - habrá preguntado asustada al ver que tomaban ese rumbo solitario, a donde sólo iban parejas a ver ponerse el sol y nacer las luces urbanas de la noche, los fines de semana. "Sin embargo", pensaría, "un lunes es seguro que no habrá nadie". Habrá conducido sin decir nada, mientras su alarma aumentaba. El mirador debe haber estado vacío. La vista en las primeras penumbras, cuando la luz declina de rojo a gris estalla en mil reflejos de oro que se incendia en edificios de cristal. Más atrás la cordillera, aún nevada mostraría un telón sobrecogedor. Detuvo el auto junto al despeñadero que hace de balcón colgante. Habrá dicho: - No sabes cuánto daño me haces. ¡Cuánto me has hecho! Ella habrá visto un brillo extraño, distinto, que nunca notó antes, en sus ojos. Él sentiría la fuerza de su corazón estallando en cada latido, en el pecho, en la garganta, en los oídos. Habrá sentido ese raro placer que produce alcanzar una meta tan anhelada: "Por fin la tengo para mí" habrá pensado. Quizás, haya dicho: - ¡Confiesa que no es mío! ¡Dilo! ¡Dilo! Equivocada, o tal vez ya nada importaba, pero intentando ganar tiempo o complacerlo, o ambas a la vez habrá respondido: - ¡No! ¡No es tuyo! ¡Es mía es sólo mía! - ¡Mentira! ¡Puta! ¡Puta! ¡Mil veces puta! ¡Dime de quién es! ¡Lo voy a matar. Los voy a matar a los tres! ¿Entiendes? - Ella habrá intentado bajar del auto, pero los cerrojos estarían bloqueados -. Dime quien es el padre del renacuajo, confiesa que no es mío y te dejo salir - habrá dicho. Quizás ella habrá intentado calmarlo, tal vez le habrá dicho: - No me hagas daño. Es una niña, es tu hija. ¡Te lo juro! ¡Es tu hija! - No me importa lo que sea. Si hubiera sido mía, nunca me la hubieras quitado: ¿Es que no puedes entender que te amo? ¿No entiendes que te necesito? Me la quitaste porque no era mía y si no es mía no será de nadie: ¿Entiendes? ¡De nadie! - habrá gritado, salpicando espuma. El brillo de los ojos quizás le habrá anunciado la amenaza. Tal vez haya alcanzado a ver como alzaba la mano con algo oscuro y redondo. Por un momento un rincón de su pensamiento habrá vuelto a esta plaza y quizás se haya visto a sí misma, sola, sentada en ese banquito, al atardecer, leyendo "Un sueño americano" de Norman Mailer, mientras él se acercaba y se sentaba a su lado por primera vez, en aquel tiempo ido. En ese momento preciso habrá descargado el golpe sobre su rostro. Las luces del impacto se habrán alcanzado a confundir en su cerebro con los reflejos del sol en los cristales de los edificios urbanos. Después todo habrá desaparecido. Dos, tres golpes habrá descargado, todavía, sobre la cabeza caída a un lado sobre la ventanilla y se habrá detenido exhausto sin poder atajar el ritmo de su respiración ni el golpe de su corazón en los oídos. Se bajó del auto y arrojó la piedra, que había tenido guardada y ahora estaba llena de sangre, por el despeñadero del mirador, luego sacó de la maleta del vehículo un bidón con parafina. La empapó con el líquido; vertió más en los asientos y terminó de vaciar el contenido en el exterior de la carrocería. Puso la llave en la chapa de contacto, aseguró los cerrojos, echó un fósforo encendido al interior y cerró la puerta. El fuego ardió con rapidez. Desde los pies del cerro alguien divisó el fuego en la incipiente oscuridad y avisó a bomberos. Cuando llegaron al lugar, el auto se había consumido casi por completo. Sentado en el suelo a un lado un hombre sollozaba: - ¡Perdóname! ¡No quise hacerlo! Pero tú me obligaste. ¿Por qué me obligaste? ¿Por qué no lo abortaste? ¡No es hijo mío! ¡No lo es! -. Aseguró que había tratado de sacarla: - Pero las puertas estaban con cerrojo y las llaves en el contacto. No pude sacarla. Los bomberos rescataron del interior del auto, el cuerpo sin vida de la mujer. Alguno sintió, al examinarla, que el niño se movía en su vientre. "Está embarazada" gritó. "El niño todavía se mueve". En el mismo carro de bomberos la llevaron de urgencia al hospital más cercano, donde practicaron una operación cesárea al cadáver que tenía cerca del ochenta por ciento del cuerpo y las vías respiratorias quemadas, pero la niña sobrevivió milagrosamente. Más tarde, cuando le informaron que su hija se había salvado y estaba fuera de peligro, se encogió de hombros con desdén y dijo: - No es mi hija, me engañó y por eso tuve que matarla, pero ella hubiera querido que se llamara "Paloma Dellabú": Pónganle ese nombre. © Kepa Uriberri Almuerzo de viernes
Varios de los que estuvieron ahí insisten en decir que fue un sábado por la noche, a eso de las nueve, cuando cada uno de los solitarios de siempre se acerca a esa mesa del bar, cercana al piano y entre risas tristes y nostalgias le piden al pianista: "Tócate esa de Billy Joel". Pero yo sé que no. Yo nunca voy al bar los sábados. Sé que era un viernes que nos habíamos sentado, como siempre, a las dos de la tarde para almorzar sin tiempo, de modo que nos daban las cuatro con el bajativo de la casa, las seis con la repetición y a las ocho comenzaba a llegar gente a nuestra mesa con la «Hora Feliz». También llegaba un pianista o un cantante de baladas o boleros. Todos pedían canciones y las repetían con voz arrastrada. Nosotros hablábamos de nada y de todo, inventando mentiras que divertían a la gente que se iba sentando a nuestra tertulia. Ese día Martín, como si lo estuviera viendo hoy, tenía los dedos manchados de verde vejiga y bermellón, por eso cuando se acomodaba la bufanda árabe lo hacia con un gesto extraño con el dorso de la mano, para no mancharla. Yo imagine que si su boina hubiera sido del color de las manchas en sus dedos y lo hubiéramos maquillado, también con esos colores, podría haber representado un payaso en vez del pintor que era. Así se lo dije. Riendo contestó que la "Mariné" podía representar a la trapecista y a ella le pareció bien. Creo que había jalado bastante a esa hora, porque comenzó a sacarse la ropa para representar su rol y cambiaba de humor con facilidad. Martín era Clavero y la "Mariné" (el papel que solía representar cuando Martín tomaba el rol de galán de fotonovela e imitaba a Gary Cooper) encarnó a una Thereza muy posmoderna. En menos de un par de minutos estaba en sostén y calzón brincando en la mesa entre la alegría, que me pareció triste, de la multitud que se arremolinó a verla y trataba de sujetarla después de cada pirueta. Mientras ellos jugaban, uno a un Clavero galante y celoso, la otra a una trapecista audaz y toda la comparsa de la mesa aullaba entre público y coristas, compuse, sobre las servilletas de papel, mi propia oda a las candilejas. Therry en esta versión es por supuesto la estrella del trapecio, y aunque no lo ama, es la mujer del director. Tal vez, nadie puede estar seguro, ella ame en secreto al payaso, o quizás sólo siente lástima por este hombre viejo y ya acabado que persiste en actuar de galán y declararle su amor. Cada día reza antes que Therry salga a escena para protegerla de esta manera, pues no tiene otra, del peligro de la audacia que es más y más riesgosa. Clavero sospecha que Corales, el director, y su dueño, le exige ser cada vez más arrojada. De esta manera la ha convertido en la atracción principal del circo. — Palomita —, le advierte Clavero, — los trapecios están húmedos y puedes perder la coordinación. Corales, hoy, te hace saltar desde el mástil central de la carpa; el más alto. Cualquier vacilación te hará perder la llegada y caerás al vacío. Recuerda que no tienes red de seguridad. No hagas ese salto. ¿Qué sería de mi si caes al vacío?. La Mariné subió una silla sobre la mesa. Entre los gritos y festejos de los parroquianos sube hasta quedar en equilibrio inestable en el borde superior del respaldo. Semidesnuda, llama la atención del barman, del hombre al piano y de una de las meseras de pelo verde y labios verdes, de ojos de serpiente verdes, que le grita desde la distancia: — ¡Bájate de ahí, huevona, eso no está permitido! La Mariné la ignora. Clavero intenta sostenerla para impedir el salto en el que puede partirse la espina. Creo que en ese momento le declara su amor verdadero: — ¡Therry! — le suplica —: Nunca me dijiste tu nombre real. Dime, al menos, si tal vez me amas. Yo escribo en mi servilleta de papel: "Una paloma sin alas observa, audaz, la pista desde lo alto. Piensa que es la heroína nunca podría pasarle nada a esta pájara liviana antes de saber batir sus plumas que tal vez no tenga. "Airosa alza un pie sostiene un equilibrio gracioso sobre el otro despliega las alas que no posee mientras Corales pide aplausos y Clavero llora. "¿Quién te cortó las alas Palomita loca? ¿Por qué te arrojas al vacío sola?" La Mariné, vacilante, apura un giro antes que la mujer del pelo verde la alcance. Con manos de uñas verdes ase la silla por las patas y la saca del equilibrio de la paloma, que vuela por los aires y se posa en el barandal del segundo piso, triunfante. Yo escribo en la servilleta: "Thereschenka, la artista del trapecio, confiesa: — Este vuelo mortal lo emprendo porque quisiera, pero no puedo amarte. "Corales pide aplausos al público pide redobles y armónicas a Billy Joel pide risas a los payasos pide fiesta de las fieras a los domadores pide llanto de amor imposible a Clavero y dice: Despliega tu pasión, alza tu vuelo, confiesa tu amor. ¡Aquí lo espero!" Alguien agita una fusta, golpea la barra y pide orden. "No hay red" reclama Clavero. La Mariné salta desde la balaustrada donde cada noche lo esperara; Martín se tapa los ojos con la boina, la mancha de verde vejiga y bermellón; la armónica gime la canción del perdedor. La droga sostiene el vuelo de la pájara que rodea el salón intentando escapar por las altas vidrieras donde se estrella. Finalmente se posa en una viga del tejado. Sin descubrir su rostro, Martín solloza: "A lo menos siempre te amé, mariposa de mis noches. No caigas con estrépito ahora". Escribo en la servilleta: "Corales alza su látigo de rector y fustiga al pianista: — ¡Fanfarria! — exige. Piano y armónica la ejecutan. la artista del trapecio salta desde el alféizar de la alta ventana y su vuelo termina suave en la balaustrada. Con las alas desplegadas desciende las escaleras, triunfante". Pero no es verdad. La fanfarria del piano y la armónica, los clamores de la gente ocultan la tragedia. — Se le advirtió — alega Corales manteniendo a raya, con su látigo, al público que quisiera lincharlo. — Se le advirtió — solloza Martín, — no tenías red. — Se le advirtió — canta el baladista, — si no hubiera estado atada a la droga, jamás habría sido, del trapecio, una artista. — Se le advirtió — gime la música de la armónica. — Se le advirtió — escribe el pianista en su teclado. — Se le advirtió — brama el público sentado a nuestra tertulia. Yo me he quedado sin palabras para escribir. Tomo de la cintura a la mujer del pelo verde, de los ojos verdes de serpiente, de la boca pintada de verde, con las uñas verdes y su delantal fosforescente verde y nos vamos del lugar, sin amor, sin compromiso, sin futuro. El viernes siguiente, y el que sigue, y el que lo siguió, y muchos más, el bar estuvo cerrado. El siguiente verano inauguraron en el lugar la embajada de un país desconocido y lejano. Me suelo sentar ahí, en el suelo, y escribo como siempre, lo que me viene en gana. Por ejemplo: "Ella tenía clavado un puñal entre los pechos". © Kepa Uriberri El fracaso de la Revolución del cincuenta y seis
¡Ah! Sí. La revolución del cincuenta y seis. Recuerdo muy bien la revolución del cincuenta y seis y los motivos que la impulsaron. Los conjurados, todos hombres generosos, todos intelectuales preparados, no sólo en los temas de alta política, sino en el combate y la resistencia ante cualquier circunstancia adversa, habían, de manera subrepticia y eficaz, promovido la revolución entre los descontentos. Es que había, por esa época, tanto malestar y una sensación de opresión y falta de expectativas, que sólo necesitábamos un caudillo carismático que aglutinara esa decepción en torno a cualquier idea más o menos viable, a cualquier anhelo alcanzable. Fue entonces que los seis conjurados aprovecharon los clamores ensordecidos para arrastrar a la gente tras un sueño absurdo y engañoso. Todo comenzaría en la madrugada del dos de julio, a lo largo y ancho del territorio, en forma ordenada y organizada, y sin retroceso. Se proclamaría el comienzo del año uno de la revolución, y cada año estaría, en más, compuesto de trece meses, cada uno de veintiocho días, además, habría un día siempre feriado, para celebrar la revolución, que no pertenecería a mes alguno, el que se llamaría Día del Festejo. De esta manera en el mismo tiempo, la población percibiría trece remuneraciones en vez de doce, tendría más plazos para pagar sus endeudamientos y a la vez se haría merecedora a un día y un cuarto más de vacaciones anuales correspondiente el nuevo mes que se instituía desde ya. El año comenzaría el día del festejo, correspondiente al antiguo dos de julio, día central del viejo calendario, paradigma, éste, del desorden social, donde los meses tan pronto tenían treinta como treinta y un días, organizados de modo arbitrario, y entre este desorden, justo en el verano del hemisferio austral, al que pertenecía la nación, cuando la mayor parte de la población tenía derecho a descanso, se insertaba un mes de veintiocho días, más breve que los demás. Todos los países más pobres estaban sujetos a este oprobio, ya intolerable. Con este nuevo comienzo de año se daría vueltas todo el concepto de explotación del desposeído y se instauraría un calendario igualitario y equitativo. El primer mes del año, en honor a la revolución, se llamaría Revolucionero y como forma de facilitar la nueva utopía y su instauración, todos los demás meses llevarían el mismo nombre de antes, con lo que cada año de la revolución terminaría el veintiocho de julio, equivalente al primero de julio convencional. Recuerdo que en la madrugada del dos de julio del cincuenta y seis salieron los partidarios de la revolución, de diversos lugares que cubrían los cuatro puntos cardinales, de las principales ciudades del país portando grandes pancartas con el nuevo Calendario Revolucionariano. Se tomó, en paz y con serenidad, las principales avenidas, los edificios públicos, los caminos y los terminales de locomoción, paralizando de este modo al país. A quienes quisieran oponerse a la revolución sólo se les abrazaba y se le deseaba un "Feliz año nuevo revolucionario", con lo que la mayoría pedía explicaciones, y vistas las ventajas de la nueva utopía, se convertían de inmediato, casi todos, en nuevos partidarios de la revolución. Ya antes de salir a las calles, muchos de nosotros sentíamos la alegría del triunfo de una revolución que no podía dejar de interpretarnos a todos, de manera que al escuchar las noticias en las radios (aún no teníamos televisión, que sólo llegó años después, gracias al fútbol) todos cantábamos espontáneamente el himno que tan secretamente murmurábamos en las reuniones clandestinas, como santo y seña para reconocernos. Era tal el optimismo, que en todas las calles, de todo el país se oía, al unísono el "Arriba con un sueño nuevo" y todos sentíamos vibrar en el pecho el corazón de una nueva ilusión. ¡Qué día aquel en que todos nos tomamos este país que nos pertenece!. El presidente, Erre E. Reboyedo se negó a parlamentar con los caudillos de la revolución. Alegando la voluntad de la mayoría; aun cuando todos sabíamos que la fragmentación del ideario político y la habilidad de la oligarquía para dividir, no sólo a sus enemigos, sino para, incluso, autodividirse en múltiples facciones, le había permitido al Partido de la Restauración Republicana el más recalcitrante y radical de todos los radicales recalcitrantes de entre los veintisiete partidos del espectro político, con el apoyo del P.A.R., elegir con un doce por ciento escaso de los votos, al presidente de la asociación gremial de la industria y la agricultura como presidente de unidad de la república, y reelegirlo ya por cuarto período consecutivo, sin necesidad de fraude alguno, sólo amparado en la debilidad de la constitución; el presidente sacó a las fuerzas armadas a la calle y retiró a las de orden y seguridad. El comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, en tiempo de emergencia nacional no era partidario de los revolucionarios, lo mismo que la oficialidad, pues consideraban que un calendario de trece meses podría hacer aún más largo cualquier conflicto bélico, ya fuera una guerra contra algún país fronterizo, o contra el enemigo interno, nunca despreciable. De esta manera, sin piedad alguna, sino con brutal decisión, maniobró en forma tal que logró desalojar las alamedas y empujar y acorralar a los revolucionarios hacia el cerro, donde se encuentra el Parque de la Patria. Entonces se presento donde su excelencia don Erre E. Reboyedo, que almorzaba con los dirigentes del gremio de la industria y el agro, en el Club de la Alianza, donde se bebía la tercera ronda de whiskey, y se fumaba habanos Partagás o Cohiba. Las noticias que traía el comandante se recibieron con un murmullo de desaprobación: "No podemos permitir que continúe este movimiento absurdo" decían unos, otros calculaban que el costo, para la economía, cuando menos, sería de un diez a un quince por ciento mayor, de manera persistente, si esta revolución llegaba a triunfar. "Mucho más barato es reprimirlos ahora y dar alguna reforma en compensación" opinaba algún dirigente. Otros creyeron ver cierta debilidad en alguna cavilación del presidente. Éste sintió, por ello, herido su orgullo y reaccionó de inmediato: "Haga lo que sea necesario" dijo con la misma voz de gola que en sus discursos, desde los balcones del palacio de gobierno prometía: "¡Habrá vivienda para todo mi querido populacho!". "¿Y qué sería necesario?, su excelencia", preguntó el militar con alguna sorna. "Hay que ser ejemplarizador" dijo el secretario general del partido que a la vez lo era de la asociación y director del Club de la Alianza. "¡Cierto!" dijo otro, mientras Erre E. Reboyedo sentía que se ofuscaba, como muchas veces le ocurría en las contrariedades. "Mucho peor sería echarse encima a toda la industria, sin considerar la reacción del comercio establecido" opinó otro expeliendo una bocanada aromática y espesa. "¡Síííííí!" dijo con voz ronca Stirwing, ya convencido, con su whiskey repleto hasta el tope de hielo cristalino, sentado en su silla recta, debido a los dolores persistentes de espalda, causados por la gordura extrema. Reboyedo pensó que él era quien mandaba y superado por la ofuscación dijo: "¡Mátenlos a todos!". Si el comandante de las fuerzas hubiera sido más eficiente y hubiera acorralado a los conjurados del dos de julio antes del almuerzo, tal vez hoy los meses serían de veintiocho días y no llevaríamos cincuenta y dos años de gobiernos democráticos de Erre E. Reboyedo. En aquel tiempo éramos tan idealistas y cualquier cosa se convertía en un sueño posible. © Kepa Uriberri Encuentro fortuito
por Kepa Uriberri — ¿Tú todavía eres Camilo B? — le dije en tono más de confirmación que de consulta. Sólo entonces agucé mi mirada, al notar que los lentes de sus anteojos eran bastante más gruesos que los que recordaba. Al examinarlo así, percibí, también, que el color de su piel era más verdoso y que los pómulos eran, ahora, mucho más prominentes. — Ah, sí — respondió, casi en un susurro y con una sonrisa feble que parecía robarle todas las energías. Lo había encontrado al bajar del tren y lo había asido, con cierta energía, del antebrazo. Al oír su voz debilitada tomé conciencia que al oprimirlo mi mano se hundió en una masa blanda de ropas en la que muy al fondo hubo un brazo casi insustancial. Entonces me pareció verlo como un pajarito entumido, envuelto en una gruesa chamarra invernal, una camisa de franela y quizás otro par de prendas de abrigo, aún cuando la temperatura del mes de diciembre, a la vista del verano próximo, lo anunciaba caluroso. — ¿Tú estás bien? — me preguntó, mirándome con tristeza, y sin esperar mi respuesta, como si la pregunta la hubiera hecho yo, continuó: — Yo he tenido ciertos problemas. ¿Y tu familia? ¿Tus hijos ya están grandes? ¿Ya no viven contigo?. Parecía querer apresurar cualquier conversación y sus preguntas llevaban implícitas las respuestas, como si quisiera evitar los detalles, que por lo demás nunca había conocido: Él no conocía a mi familia y habíamos sido amigos de muy jóvenes, cuando ninguno la tenía. Al salir del andén, ya en la mezanine, de pronto se detuvo en silencio, como si fuera un autómata al que le habían cortado la energía. Ni siquiera me miró. Sólo se quedó ahí parado, sin decir nada. Dije: — ¿Pasa algo?; ¿Qué te pasa?. No me miró. Mantenía la vista perdida, posiblemente en la escalera mecánica que subía a la salida de la estación. Balbució: — No puedo... ¿A qué vine?... Hace doce años estuve aquí por última vez. Todo era tan distinto. Ahí, en ese lugar preciso, saqué la cartuchera con las tarjetas donde tenía la de acceso al andén. Llevaba también las de los bancos, mis documentos y algo de plata, muy poca. Era un tipo bien vestido. Lo había conocido, o lo había visto antes, más de una vez pero no lo recordaba. Podría ser un vecino, o cualquier hombre de bien, de manera que no sospeché nada cuando caminó directo hacia mí. No podría decir qué pensé en ese instante. ¿Tal vez que querría preguntar algo? como por ejemplo ¿Dónde queda tal o cual calle? o ¿Cuál salida es la del norte de la avenida?. ¿O pensé quién es? ¿Viene a saludarme y no recuerdo quién es?. No sé. Fue demasiado rápido. En fin... terminé pagando diez años de cárcel después de un largo juicio de cerca de tres años en el que me dieron, creo que injustamente, una condena de cadena perpetua. Estoy enfermo, tengo un cáncer avanzado. Pensé volver a mi casa. Pero han pasado trece años desde que salí por última vez. Floriana no me visitó más de tres o cuatro veces al principio. Después, cuando fui condenado por asesinato alevoso y con agravantes, sus visitas se distanciaron y no habrán sido sino tres o cuatro. Sólo una vez la acompañaron los niños. Ni siquiera sé si aún viven en mi casa o si se cambiaron. Tampoco sé si me recibirían o si, al menos por lástima, me dejaría quedarme para morir en una cama limpia. Intentó arrebatarme la cartuchera con mis documentos, pero le sujeté el brazo. Sólo en ese momento vi que en la otra mano tenía una navaja grande, de esas automáticas que tienen una hoja en punta de cuatro o cinco pulgadas. Oí el ¡clac! de la hoja al abrirse y vi el brillo del metal que avanzaba con celeridad hacia mi estómago. Creo que el peligro y la adrenalina aguzaron mi reacción. No sé cómo, de repente yo tenía su cuchillo en mi mano y con la otra sujetaba la que tenía mi cartuchera, pero él me empujaba por sobre la baranda que mira al andén y los rieles, a la vez que apretaba mi garganta. Tuve miedo de caer y para evitarlo tenía que herir. Clavé la daga, instintivamente, en su costado izquierdo y entonces cedió. No recuerdo cómo giramos de modo que ahora mi atacante, herido entre las costillas con su propio cuchillo clavado a la altura del corazón, o al menos con un pulmón reventado, estaba contra la baranda. Un instante después lo vi, desde lo alto, tirado sobre los rieles, mientras oía el bramido del tren que lo arrolló casi de inmediato. Eran las ocho y cuarenta de la mañana y no había nadie en la mezanine de la estación. Tampoco se veía gente en el andén. Nadie habría visto lo que sucedió. El convoy frenó con estrépito. A los pocos segundos los parlantes de la estación anunciaron: "Sigma uno, estación Rodrigo de Triana". Quise irme del lugar. En la boletería le dije a la cajera que alguien había caído a la línea, pero fue un error fatal. Después subí por la escalera mecánica, afuera detuve un taxi y me alejé. Sólo volví al metro algunos días después. Pensé que ya nadie recordaría el incidente. Sin embargo, al pasar frente a la boletería oí que la cajera golpeaba el vidrio que la separa de los pasajeros. Era la misma a la que había informado del accidente. En unos pocos segundos escuché que alguien corría detrás mío; era un guardia de la estación. Me sujetó de un brazo y dijo: "Señor; tiene que acompañarme". — ¿Qué sucede? — interrogué. — ¿Por qué?. — El jefe de estación desea hablar con usted. Me metieron en una oficina con un escritorio verde de metal y dos sillas, donde me dejaron solo. No había, ahí, seña ninguna de que nadie trabajara, nunca, en ese lugar. Era casi un poco más grande que una pequeña bodega, ciega y mal ventilada. Pasaron largos minutos antes que entrara un hombre con una casaca roja que me miró con desconfianza. Se sentó en la silla tras el escritorio de metal verde y sin ofrecerme la otra dijo: — Usted presenció el suceso del jueves antepasado. Mostré ambas manos, encogí los hombros, arrugué el ceño y respondí: — ¿Qué suceso? —. Pensé haber mostrado sorpresa e ignorancia, como si no entendiera de qué se me hablaba, no obstante que sentí cómo la adrenalina me inundaba el pecho. El hombre ignoró mi reacción, como si tuviera la certeza más absoluta de su sentencia: "Yo había presenciado el hecho". Sin duda se refería a la caída en las líneas y el atropello posterior del hombre que me había atacado. — Viene la policía para que pueda relatar qué ocurrió ese día y por qué cayó a las líneas un hombre con una navaja clavada en el corazón. — No entiendo. No sé de qué me habla — dije, manteniendo una mentira inútil, que luego me cerraría las puertas a cualquier relato que pudiera exculparme. Hasta antes de ésto, solo tenía el testimonio, que no podría ser si no vago de una cajera a la que un pasajero había informado de un supuesto accidente o suicidio. Ahora había intentado escabullir mi propio testimonio. El hombre dijo, haciendo un gesto que podía significar que lo que dijera no tenía importancia alguna: — A mí sólo me corresponde esperar a la policía y confirmar lo que sé y ya declaré ese día —. Sólo entonces, con esa sentencia conclusiva, parece haber creído oportuno ofrecerme asiento. — Pero, por favor, tome asiento mientas esperamos. La espera no fue breve. Durante todo ese lapso que me pareció una eternidad, él me observó. Tan pronto me miraba fijo a los ojos, con cierta insolencia, como me miraba las manos o la pose de las piernas, o la actitud de los pies, o parecía juzgar el ritmo de mi respiración, o al menos así me parecía. Como sea que fuera, sin ninguna duda estudiaba mi actitud corporal, quizás confirmando en ella el prejuicio que ya se había formado, o tal vez creyendo que de ese modo podía confirmar la culpa que estaba seguro que yo tenía. Se detuvo. Me miró como si ahora él juzgara el impacto de su relato. Después de un breve momento dijo: — ¿Tus hijos ya están grandes? Ya no vivirán contigo. ¿Están bien?. Era raro, porque nunca le había hablado de mi familia. No la conocía. Tal vez por eso no esperó una respuesta. Me quitó la mirada para perderla en algún lugar indeterminado y con un gesto de tristeza inconmensurable continuó: — ¿Te mencioné que tengo cáncer? Es terminal. Está extendido. No me queda más que unos cuantos meses. ¿Comprendes?. Por eso vengo a ver a mi familia, para que, al menos, sepan que estoy libre y que estoy muriendo. Bueno, la policía demoró casi una eternidad en llegar. Fue muy incómodo estar ahí soportando la culpa que se me imputaba sin justicia, sin conocimiento de los hechos, sin poder defenderme, en un ambiente cínico, un crimen que no había cometido. Si hubiera intentado defenderme, habría sido inútil: El jefe de estación no era un juez de mi causa, a pesar que de hecho se arrogaba la prerrogativa y me retenía ahí, a la espera de la policía. Al fin llegaron dos que me preguntaron directamente si yo había apuñalado al hombre y por qué lo había hecho. De modo estúpido mantuve mi mentira: "No sé de qué me habla. Yo sólo vi como un tren arrollaba a un hombre que había saltado a las vías. Eso es todo". Me esposaron, me entregaron al juez que controló mi detención y me puso a disposición de la fiscalía. La navaja tenía mis huellas y las del muerto: Dijeron que era mía. Dijeron que había intentado evadir la culpa informando a una cajera de un suicidio. Dijeron que el tipo distribuía drogas y que se trataría de un ajuste de cuentas. Dijeron que nadie se suicida de una cuchillada en los pulmones y se arroja a las líneas del metro. Dijeron que lo había apuñalado sin misericordia y que había intentado borrar las evidencias empujando el cadáver al metro. Mi abogado hizo una pésima defensa. Fue negligente. No presentó pruebas de descargo, no solicitó diligencias, perdió los plazos de apelación y creo que nunca estuvo de mi parte. No intentó probar defensa propia porque no me creyó. Me aconsejó declararme culpable, colaborar con la fiscalía e intentar algún acuerdo informando sobre las actividades del tráfico de drogas de la víctima y cualquier otro conocimiento que tuviera en ese sentido. — Te conviene informar lo que sabes — insistió. — No sigas mintiendo. Quise cambiar de abogado, pero no tuve apoyo de mi familia. Mi mujer no creía en mí. Mis hijos eran muy niños y el juicio fue muy rápido porque todo me condenaba. Le supliqué a mi abogado que apelara. — ¿Sobre qué bases? — me respondió burlón. — Consígueme otro abogado porque tú no crees en mí. — Sería estúpido. Ya es muy tarde. Tú no quisiste un arreglo. Ahora no tenemos cómo alegar una nulidad del juicio. No teníamos pruebas, ni cómo refutar las de la fiscalía. Tampoco hay vicios de procedimiento... Pero si quieres intentarlo, encuentra otro abogado. Yo no puedo hacer más. Después de nueve años en la cárcel me detectaron este cáncer. Volvió a mirarme con tristeza por apenas un instante. Creo que por eso, solamente, un abogado tomó mi caso y me consiguió un indulto, que no me exculpa como asesino, sólo libera al estado de hacerse cargo de un tratamiento muy costoso. Me robaron mi honra y mi dignidad. — Ahora sólo vengo a pararme aquí, esperando ver pasar, si tengo suerte, a alguno de mis hijos. Ellos no me reconocen, pero si aún viven en mi casa, quizás vea a alguno al pasar. © Kepa Uriberri De puentes y trenes
Hablaban de puentes y trenes. Así habían llegado al viaducto sobre el desfiladero del Melhuín, cuya profundidad, desde las líneas del ferrocarril hasta la superficie del agua del río, supera los ciento treinta metros. Esta característica, unida al paso frecuente de trenes de carga que obligan a la acción al participante, han transformado al puente en un lugar predilecto para la práctica del salto con bungee. Esta consiste en saltar desde una altura vertiginosa, atado por los tobillos a una cuerda elástica, de manera que gran parte del salto se realiza en caída libre, cabeza abajo, para luego ser frenado poco a poco por la cuerda elástica. El desafío mayor es llegar a tocar con los dedos de la mano el suelo, o en este caso la superficie del agua, al final de la caída. Las grandes obras sobre estructuras de fierro y acero, como las dos mayores estaciones ferroviarias de la capital y los puentes que unen los barrios tradicionales y los de la chingana y la bohemia, fueron construidos por la compañía de Gustavo Eiffel, el mismo de la torre que lleva su nombre en París. Mucha gente cree que el viaducto del Melhuín fue, por lo tanto, también, diseñado y construido por él. Según sus hijos, el padre siempre tenía la razón, aún cuando no la tuviera. Quizás por eso se burló cuando sostuvo que el diseño y cálculos del viaducto pertenecían al ingeniero Victoriano Lasarte. — Mira — sancionó: — Yo trabajo en la empresa de los ferrocarriles y conozco el tema. Además todo el mundo sabe, sin ser experto en nada, que Juan Victoriano Lasarte era abogado y se dedicó a la política. Menos mal que no tuvo relación con el viaducto, porque de trenes y puentes no sabía nada. — Y si sabes tanto, ¿sabes qué longitud tiene el puente?. — No estoy seguro, pero me parece que es del orden de los doscientos ochenta metros. — Trescientos sesenta y siete... — ¡De ninguna manera! Estás equivocado. El puente tiene cuatro pilares, tendría sobre setenta metros por cada vano: ¡Eso es imposible!. — Son cinco pilares, además de ambos estribos. Yo no sé de ingeniería, pero sí de documentos. ¡Ah! y Victoriano Lasarte era ingeniero; hijo del político liberal. También hablaban de negocios, o de mercados y capitales. Estaba sentado en su lugar de descanso, ahí donde reposaba de la presión diaria del trabajo. Él no entendía cómo podía relajarse con el estridente ruido del noticiario de la televisión, con sus crímenes, asaltos, decomiso de drogas, guerras insolutas, conflictos diplomáticos y políticos, y más. Pensaba que quizás su rutina noticiosa fuera un raro sustituto de la música o del ruido ambiente natural al tráfago urbano, o algo así. Tal vez por eso se atrevía a interrumpirlo con estos temas que para él eran casi imprescindibles, aunque para su padre no tenían importancia alguna. Preguntó: — ¿Será buen negocio traer teléfonos celulares desde China y venderlos aquí, por las redes sociales? No contestó nada. Quizás no había escuchado, porque, pensó, el volumen de la televisión estaba demasiado alto. Esperó todavía unos segundos y dijo: — Porque vendiendo a través de internet podría hacerlo en todo el país. No contestó nada. Ni siquiera desvió la vista de la pantalla del televisor. Después de casi medio minuto, insistió: — Si vendo en todo el país: ¿Cuánto crees que habrá que recargar del precio para incluir el despacho?. No contestó nada. A penas, esta vez, desvió algo la vista para mirarlo, con cierto repudio. Entonces, también algo ofuscado dijo: — Toda esa mierda de noticias las vienen repitiendo hace una semana. ¿Cómo tienes paciencia para oírlas una y otra vez? En la mañana, en la tarde y en la noche, todos los días. Ahora lo miró. Sin elevar demasiado la voz, pero con un tono de molestia evidente, le dijo: — ¡Mira!... Hace una semana que intento oír estas mismas noticias, pero tu majadera interrupción, con tus ideas que no me interesan, no me han permitido hacerlo. Cuando logre, por fin, oírlas, tal vez me haga tiempo para hablar del despacho de tus ilusiones de negocio, que nunca concretarás. Irritado; se levantó y se fue de ahí protestando entre dientes por la falta de empatía. Es posible que se fuera pensando que era un imbécil, falto de sentido social y de interés por su familia. A medida que se alejaba iba mascullando algo parecido a un diálogo áspero, supuesto, entre él mismo y su padre, en el que éste tenía una participación burlesca y absurda. O incluso hablaban de viajes y de lugares lejanos, a los que imaginaba que se podía llegar en algún tren antiguo, de esos que escupen vapor al aire soleado y azul de una tarde de primavera. Así fue que dijo: — Por ejemplo, me gustaría recorrer, en el viejo ferrocarril transiberiano, la ruta de Surgut a Tomsk, que hacía Trotski, reclutando soldados para el primer ejército rojo. — Es raro, porque el ferrocarril transiberiano nunca tuvo una estación en Surgut. Tampoco hay conexión de buses entre estas ciudades. Hasta donde sé, Trotski jamás estuvo en Surgut. — Bueno... no seas tan riguroso. Que sea de Ekaterinburgo a Tomsk, entonces... — Está bien. Pero no puedes ir inventando la realidad. — ¿Por qué no? Eso se llama ficción. Tolstoi relata el suicidio de Ana Karenina en la estación del tren de Nijgorod que no existe. — Ana, en Tolstoi, se suicida en Moscú. — Tú, siempre tan seguro. Ella está en Moscú, visita a Dolly que se encuentra con su hermana Kitty, lo que aviva sus celos y cree que la madre de Vronsky le ha buscado una novia. Convencida de la traición de éste, parte a la finca donde está la madre de su amado y en la estación del ferrocarril cercana a su destino, en Nijgorod, se lanza a las ruedas del tren. — Si tú lo dices... Como sea es ficción y no realidad. Tú siempre enredas tus raciocinios con teorías. Ahora justificas la realidad con una novela y dirás que trabajas en la empresa de ferrocarriles, de modo que en esto tienes la razón. Hizo un gesto de profunda irritación y se fue a su dormitorio. Mientras se alejaba, iba murmurando entre dientes alguna imitación burda de su padre: «¡Este me salió idiota!... Por qué no será como los otros... Nunca hace nada bien el inútil». A veces pensaba que su padre sentía aversión por él, por lo que intentaba buscar su simpatía hablando de aquellas cosas que creía que le interesaban. — ¿Por qué crees que no hicieron un puente colgante sobre el desfiladero del Melhuín? Pienso que un convoy de, por ejemplo, quince carros, más la locomotora, pesarían más o menos dos mil a dos mil trescientas toneladas, con plena carga. Para eso pudieron hacer un puente colgante, mucho más barato y fácil de construir: Liviano, etéreo... — En este momento, como puedes ver, estoy leyendo el diario. ¿No podrías venir a conversar sobre tus teorías cuando no esté ocupado?. No comprendía por qué lo rechazaba. A veces, el creía que sólo de vez en cuando, o casi nunca, lograba que lo escuchara y hablaban, por ejemplo, del tren antiguo, ese que llegaba al sur del sur, hasta El Peñón de Monroe: El tren más largo del continente; ese tren que podía competir en longitud con el Transiberiano y en antigüedad con el de Liverpool a Manchester. El nuestro había comenzado a prestar servicios en mil ochocientos treinta y seis con una locomotora de vapor gemela de la Vieja John Bull que sirvió más de treinta y cuatro años en el ferrocarril de Pennsylvania. Todo esto lo transportaba a un mundo mágico y agreste, de infinitos paisajes implantados por el todo el maravilloso globo. "¿Por qué, siendo así, a él no le importa? ¿Por qué, en cambio puede conversar horas de música y autores tan añejos como Beethoven, Mozart, Vivaldi o Palestrina con mi hermano Joseba?". Sentía, por eso, un profundo resentimiento que lo impulsaba a cultivar un rencor insano, alimentado, sin embargo, por las ansias de encontrar algún tema que agradara y sorprendiera a su padre, al que imaginaba siempre instalado hierático y adusto como una estatua en un alto pedestal inalcanzable. En ocasiones creía verlo sentado en un sitial pétreo mirando al horizonte lejano, sumido en pensamientos insondables, como si fuera un Abraham Lincoln, enorme en su basamento a más de seis metros de altura. Entonces soñaba con bajarlo de ahí, de manera estrepitosa y convertirlo en pedazos, haciendo añicos su porte mayestático. — ¿Sabías que el cuerpo de Abraham Lincoln fue llevado por todos los estados de la unión, en tren, en una procesión apoteósica encabezada por la locomotora Old Nashville? — Así creo recordarlo... — Sólo quería comentarlo... ¿y sabías por qué fue asesinado?. — Estoy revisando unos cálculos para un proyecto. Me distraes con algo tan conocido: Algún actor de cualquier estado sureño, lo asesinó por resentimiento. — Esa es la explicación oficial, pero hay una versión que dice que John Wilkes Booth conocía íntimamente a Lincoln y había sido su amante. Pero tuvieron desencuentros porque Booth, a pesar de ser de Maryland era simpatizante de la causa confederada. John Wilkes no pudo soportar la separación y asesinó al presidente por despecho. — ¡Esa versión es totalmente antojadiza! — ¡Tú nunca me crees! ¿Acaso no es cierto que Lincoln fue paseado en tren por toda la nación, en un funeral que duró más de tres semanas?. El cortejo ferroviario fue conducido por la locomotora Old Nashville, perteneciente al servicio ferroviario de Cleveland y estaba compuesto por ocho coches en los que lo acompañaron en su último viaje las más altas personalidades de la nación y el mundo, y un noveno que se adapto especialmente para llevar el féretro y a Mary Todd, su viuda. — Lincoln no era homosexual. — Habría sido agraviante para la Union haberlo reconocido en ese entonces. Pero se sabe; y se conoce a varios de sus amantes, aunque la historia ha querido ignorarlo. — ¡Cómo ensucias el nombre de un gran hombre!. Ahora déjame tranquilo que estoy ocupado. No voy a participar de esa calumnia. — ¡Ya estoy acostumbrado a tu rechazo de mierda! Se alejó murmurando lo que hubiera querido decirle, pero no se atrevía. Es posible que pensara en la estatua de Lincoln, tan alta, el hombre tan adusto como su padre, tan inalcanzable, admirado y venerable, a la vez que odiado, tan inconmovible como la piedra de la que parecía hecho. Anhelaba su aprobación y odiaba su rechazo. "De qué me sirve un padre que me ignora y me hace a un lado. ¿Por qué le irrita que me acerque? ¿Por qué a mí? ¿Cómo a mis hermanos los acoge, habla con ellos y se interesa en sus conversaciones? ¿Acaso yo soy diferente? ¿Me considera un imbécil? ¿Por qué? ¿Que tienen ellos que yo no?". En ocasiones, cuando se sentía discriminado en relación a alguno de sus hermanos pensaba que se desharía de todos ellos con alegría, con ira, con rencor. Luego cavilaba sobre esos sentimientos y pensaba en Caín. ¡Qué solo se quedó, después de su venganza!, aunque debe haber sentido una intensa alegría al lograr eliminar la causa del repudio que recibía de Dios. ¿Habrá creído que faltando su hermano, Dios le daría a él el amor que le había prodigado al otro?. "¡No!. Eso no habría sucedido. Dios montó en cólera y expulsó a Caín. Lo condenó a la soledad eterna. Mi papá haría otro tanto conmigo". Se sentía torturado por esta situación y concluía que no había solución: "¿Cómo eliminar el rechazo sin vengarme de la suerte de mis hermanos?". — Papá: ¿Tú me odias?. — ¿De dónde sacas esa idea tan absurda? — ¡Qué importa de dónde! Sólo dime si me consideras menos que a mis hermanos. Dime si te irrita que te converse, o te pregunte algo... ¿Preferirías que no lo hiciera?. — ¡No, hijo! Por supuesto que no. — Pero a ellos los recibes con alegría y pueden pasar una tarde de domingo hablando de nada. Pero si yo me acerco a conversar, tú siempre estás ocupado, nunca es oportuno conversar conmigo: ¿Por qué?. — Lamento que lo veas de ese modo. Parece que olvidas cuanto hablamos, tantas veces, por ejemplo de trenes, o de los puentes sobre el río que cruzan del centro al barrio de la chingana, de Eiffel... — ¿Puedo preguntarte algo? — Sí. Claro. — ¿Un puente colgante es más espiritual que otro, sobre el mismo accidente, empotrado a tierra? — Eeeeh... ¿en que sentido un puente puede ser espiritual? — No sé. Espiritual. Que te eleva el espíritu; ¡eso!. — Sucede que un puente es algo físico... material. No tiene nada moral. — Pero un puente colgante es más bello. Eso es moral. Es más romántico; eso también tiene un sentido moral o espiritual, en tanto que un puente empotrado es sólo prosaico, carece de poesía, obviamente. — ¡Ja! Si crees eso... Desvió la atención, de manera deliberada y notoria, expresando, tal vez, cierto tedio por un rumbo tan bizarro en la conversación. — Lo que pasa es que tú eres demasiado prosaico como para entenderlo— dijo irritado al notar su impaciencia. — Si tú lo dices, no hay más que discutir— respondió, acentuando la falta de interés en seguir en el tema. La ira naciente se reflejó en la congestión de su cara cuando dijo: — Sí. Por eso no me explico por qué no hacen puentes colgantes para las vías de trenes, aunque a ti no te interese en absoluto y no seas capaz de comprender la importancia de estos conceptos. Se fue mascullando algún reclamo, mientras su pensamiento iracundo veía a su padre enorme, sentado en un trono de piedra en las alturas, convertido en Abraham Lincoln. A pesar de su enorme tamaño, él lo destrozaba con sus propios puños, derribándolo de su alto basamento y después se veía a sí mismo castigando la figura marmórea del padre con un combo de acero, hasta reducirlo a polvo de piedra caliza. La cabeza de Lincoln, convertida en la de su padre yacía, en su pensamiento, en medio de un charco de sangre rodeado de polvillo de mármol. Por un momento creyó que esa figura en su pensamiento era inmoral, pero luego reflexionó que la moral debía asociarse a los hechos y cuestiones reales, en tanto que su imagen pertenecía al mundo de las ideas, que en modo alguno podía ser censurado. En el taller de la maestranza, hacia el fondo, en una pequeña sala ciega, se almacenaba piezas y deshechos, a los que llamaban "scrap". Ahí se aburrían durmientes podridos, trozos de rieles retorcidos, ruedas y ejes de carros y vagones, engranajes y bielas oxidados, viejas estructuras de asientos, sin sus cojines o con restos de ellos y de sus respaldos, resortes, amortiguadores, herrajes y herramientas como palas carboníferas, portañolas carboneras, planchas de acero corroídas, piezas misceláneas de máquinas de vapor, travesaños de catenarias y un sinfín de otras piezas de chatarra que cada tanto se vendían a las fundiciones y otras industrias que las aprovechan. Ahí encontró un trozo retorcido de riel, de unos cuarenta centímetros de largo, que parecía haber sido, por alguna razón incomprensible, sometido a una fuerte torción en torno a su propio eje. Este hecho extraño estimuló su imaginación y lo hizo tomar entre las manos el fragmento. "¿Por qué?" pensó. "Quizás fue una falla del material, que sometido al sol intenso del desierto, produjo esta deformación. O tal vez el frío intenso del sur produjo una rara falla...". Con el riel en las manos, salió del almacén de chatarra, cavilando sobre el proceso que había generado una deformación tan inútil, que nunca podría haber sido hecha de manera intencional. El trozo de riel deformado quedó reposando sobre su escritorio el resto del día. Al terminar la jornada es posible que hubiera olvidado el pedazo de metal, ya que se fue dejándolo abandonado. Sin embargo, alcanzó a bajar unos pocos escalones del atrio del edificio de la maestranza y se detuvo con expresión de olvido y reencuentro durante un breve espacio de tiempo. Entonces volvió sobre sus pasos hasta la oficina y tomó el riel. Su padre estaba sentado en una silla de lona, a la sombra de la encina, leyendo un libro. Él llevaba el riel torcido sujeto bajo el brazo. Se acercó a su silla y tomó el riel con ambas manos, como quien toma a un niño pequeño y sin reparar en la concentración del otro, lo posó en su regazo, como si de hecho fuera un infante. Dijo, con inmensa alegría, o quizás, si no hubiera sido un trozo de metal, con profunda ternura: — ¡Mira papá! Es un trozo de riel... Apartó el libro, manteniendo el dedo índice en el lugar en que interrumpió la lectura. Dijo sin interés: — Así veo... — ¡Pero es un riel de una línea de trenes y está torcido!... — ¿Y? — ¡Eso...! ¿No te interesa? — La verdad es que por ahora: No. Estaba leyendo — y levantó el libro con el dedo índice aún entre sus páginas. Observó, sin embargo, el pulido áspero y brillante que deja la rueda metálica en la cara de ataque, que seguía a la torción del riel y el óxido, producto de la humedad en un costado, posiblemente externo del perfil de éste e imaginó que si hubiera estado en su posición, en el terreno, con esa torción, habría seguido un trayecto imposible, hasta quedar casi girado en ciento ochenta grados, pero aún así, pudo formarse esa imagen absurda en su pensamiento. Se preguntó también: "¿Cómo tendría que haberse deformado el riel paralelo para que esto fuera posible?". Pero concluyó que aquél no se habría deformado en absoluto pues habría girado en torno al eje del otro. Sólo el humo del vapor habría dejado ciego al maquinista. — ¡Ándate a la mierda, entonces! — masculló entre dientes, cuidando de no ser oído y tomando el trozo de metal se fue. Abrió otra vez el libro donde lo tenía señalado y leyó: "«Jason». dijo Papá. Oíamos a Jason. «Jason». dijo Papá. «Ven aquí y cállate». Oíamos el tejado y el fuego y a Jason. «Cállate ahora mismo». dijo Papá. «Es que quieres que vuelva a pegarte». Papá subió a Jason a la silla que había a su lado. Jason resopló. Oíamos el fuego y el tejado. Jason resopló un poco más alto." Dejó el trozo de riel retorcido sobre el mueble frente a su cama y se recostó en ésta, observándolo. Imaginó al tren vomitando vapor a una velocidad inusitada, al entrar a una curva tan cerrada que los rieles debían, con el peralte, compensar la fuerza centrífuga a la que el convoy se vería sometido. Como hubiera sido, el giro al que el convoy se vería sometido, requeriría de amplio espacio por el costado interior de la curva e incluso debajo del plano de avance, por lo que concluyó que el riel debía pertenecer a un puente suspendido; quizás colgante. Pensó: "El papá jamás lo aceptaría. Daría a entender que soy un estúpido y me soltaría alguna ironía para hacerme ver ridículo: «¡Este ingenioso ingeniero!»" concluyó elevando la voz de su pensamiento, que emulaba de modo bizarro la voz del padre. En la imagen interior de su pensamiento, el vapor que escupía el tren seguía la inercia de la trayectoria, formando un espiral que escapaba de la figura del convoy y al disiparse dejaba la imagen de la estatua enorme de Abraham Lincoln, en el foco de la parábola de la curva. Cerró, entonces los ojos, e imagino que se veía a sí mismo trepando el amplio y enorme torso de la estatua, hasta sus hombros. La magia del ensueño le permitió tener, ahora, entre las manos el trozo de riel deformado. Se sumergió en un sueño tormentoso y agobiante. Golpeó la cabeza de la estatua una y otra vez. El sonido del metal contra la carne del mármol casi le hería los oídos, aunque creía que al golpear y romper la cabeza lograría, al fin, detener ese sufrimiento. Veía saltar las rojas astillas de la piedra y esparcirse por el suelo, por los hombros de la estatua, chorrear por su cara, por sus propias manos y su ropa; pero la odiaba tanto que debía seguir hasta lograr, a golpes, arrancar la cabeza o reducirla a astillas. Llegó a sentir las manos cansadas de tanto esfuerzo, hasta el dolor. Jadeaba de cansancio y a la vez de un estúpido placer que confundía con una liberación definitiva, de manera que mientras más agotado se sentía por el esfuerzo de destrozar la estatua, más libre se sentía hasta que llegó al paroxismo del placer. Entonces cayó al suelo y se fundió con los restos masacrados, en una sola masa. Su sueño ahora era plácido; se había liberado. Al despertar le dolía el cuerpo. Estaba echado en el suelo sobre un gran charco de sangre. Boca abajo embarrado en éste su padre yacía con el cráneo destrozado. Más allá, ensangrentado, estaba el riel torcido. Tomó el libro, que había caído abierto junto al cuerpo y leyó, como si estuviera ausente: "Decían que no se había perdido un solo tren a principio de curso desde hacía cuarenta años, y que a primera vista podía distinguir a los del Sur... Tenía un uniforme especial para esperar los trenes, una especie de disfraz de Tío Tom, con sus remiendos y demás". © Kepa Uriberri |
Kepa UriberriA mediados del siglo pasado, justo al centro de algún año, más frío que de costumbre, en medio de una nevazón inmisericorde, se dice que nació con un nombre cualquiera. Nunca fue nadie, ni ganó nada. Quizás sólo fue un soñador hasta comienzos de este siglo. Fue entonces cuando decidió llamarse Kepa Uriberri y escribir, también, para los demás. Hoy en día, sigue siendo un soñador y aún no ganó nada. Sólo siembra letras en el aire. Archives
August 2021
|
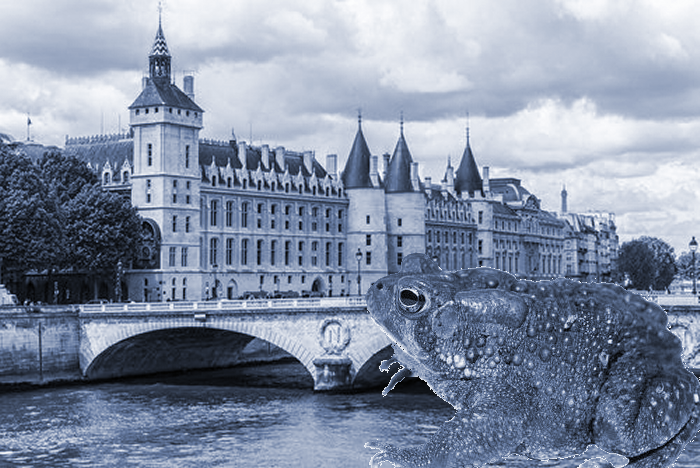









 RSS Feed
RSS Feed