|
Por Violant Muñoz i Genovés
En palabras del propio Autor: “...Debió de ser a mediados de enero de 2018. Tras una larga conversación con mi editora sobre la situación del mercado y los proyectos futuros, concluimos que debía encontrar un personaje alrededor del cual tejer una novela acorde con lo que los lectores venían requiriendo. A partir de entonces, mi cabeza fue un hervidero en busca de ese personaje del pasado, reciente o remoto, con suficiente atractivo y enjundia para servir de hilo conductor de una trama en la que confluyeran los elementos imprescindibles de una buena novela histórica. Relacionar ahora los personajes a cuya vida y hazañas me acerqué sería interminable. Al cabo, lo que me quedó fue un cierto regusto de frustración: cuando no resultaba que el personaje en cuestión, después de mucho bucear en su biografía, era tan insulso como un cardo, resultaba que otro autor ya lo había hecho protagonista de una de sus tramas. No sé muy bien cómo, di con la figura de María Luisa de Orleans. Sobrina del Rey Sol, hija de Monsieur, esposa de Carlos II el Hechizado, el último de los Austrias españoles, el monarca más desprestigiado de nuestra historia reciente... Una reina francesa en el trono de España, cuando más turbulentas eran las relaciones entre ambos países y cuando la monarquía hispánica zozobraba por falta de un heredero. ¿Habría ahí una novela? ¿Estaría ahí, en la figura de esa joven reina muerta en el esplendor de su vida, el personaje que con tanto ahínco estaba buscando? Empecé a adentrarme en su vida y milagros. Y en su muerte. Había fallecido súbitamente, cuando no había cumplido veintisiete años de edad, y no era mucho lo que sobre ella se había escrito. Más bien, era muy poco, poquísimo, y casi nada de ficción. ¿Murió María Luisa de Orleans envenenada? No lo sé a ciencia cierta. Tal vez sí. Tal vez no. Sus contemporáneos, desde luego, sospecharon que podía haber muerto de esa manera. Después de leerme decenas de libros sobre la época, centenares de escritos contemporáneos a los personajes, multitud de tesis y cientos de artículos, mis dudas siguen tan indemnes como cuando inicié la investigación con la biografía sobre la reina escrita por don Gabriel de Maura y Gamazo, duque de Maura. Hablo de ella y de otras obras y documentos sobre el óbito de la joven reina en una nota final en el libro. El marido de María Luisa, Carlos II, es el personaje nuclear de esta novela. Ha pasado a la historia con el sobrenombre del Hechizado. Tuvo el infortunio de sufrir en sus carnes las tremendas consecuencias de siglos de endogamia, le tocó gobernar el país en el momento de su mayor decadencia y le tocó, asimismo, lidiar con el más astuto gobernante del siglo, como fue Luis XIV. Pero, frente al poderío y las ansias expansionistas del sire, Carlos se comportó resueltamente, con dignidad, intentando rodearse siempre de los mejores e imponiendo medidas fiscales y administrativas que el país necesitaba, por impopulares que fuesen. A otros monarcas españoles también les correspondió enfrentarse a adversarios formidables, y pocos demostraron la entereza y dignidad de Carlos. He intentado que casi todos los datos y actuaciones sobre su figura sean fidedignos con la realidad histórica o ajustados a su carácter. Todo indica que aquellos dos jóvenes casados por razones de Estado contrahecho y enfermizo el uno, arrebatada de sus raíces la otra, llegaron a quererse de verdad...” Madrid, febrero de 1689. Pocos días después de la muerte de María Luisa de Orleans Después de levantarse del lecho y comprobar en un espejo los estragos que el tiempo había dejado en su cuerpo, la mujer contempló Madrid más allá de su balcón. A lo lejos se veía el palacio del Buen Retiro, donde en esos momentos el rey Carlos estaría penando su pérdida. Cerró los ojos y sintió un repeluzno que la obligó a retirarse de la ventana. Y no era solo por el fresco del alba. Era por más cosas. Por lo que había hecho. Por lo que «habían» hecho. Sabía que el recuerdo era pariente cercano del remordimiento. «...No hay de qué preocuparse, nadie sospecha...», le había dicho el conde tras hacer el amor y antes de quedarse dormido en el lecho, en el que aún descansaba. En la corte se decía que el rey le había encomendado a su dramaturgo una misión que tenía como eje la muerte de la reina y los recelos que Carlos albergaba sobre las causas. Aunque… ¿qué podría saber un escritor? ¿Qué podría hacer? ¿Qué iba a llegar a descubrir? Nada. Absolutamente nada. Madrid, unos días antes. 12 de febrero de 1689 Candamo había salido de su casa con las primeras luces del día, camino del palacio, donde al fin había conseguido una audiencia con su majestad. Le sorprendió el gentío que se dirigía hacia el alcázar madrileño. ¿Qué sucedía? Una mujer lo sacó de dudas: «La reina María Luisa se muere». Y añadió: «El mal concreto, no se sabe. Aunque de la corte todo se puede esperar, ¿no cree? A saber si ha sido la naturaleza o la mano humana. Supongo que ya me entiende usted...». El escritor había conocido bien a doña María Luisa de Orleans, que le tenía gran afecto, pues era una ardiente defensora del teatro. Lujosas carrozas de gentilhombres y embajadores entraban una tras otra en el palacio real. Candamo consiguió entrar también gracias a la esquela que portaba con los sellos de los secretarios reales. Tomó asiento donde un funcionario le indicó y se dispuso a esperar no sabía muy bien qué. Había más personas aguardando una improbable audiencia. Mientras tanto, en la alcoba donde agonizaba la reina, el embajador francés, conde de Rebenac, le preguntaba al oído: «Señora, respondedme, os lo ruego, ¿habéis sido envenenada?» Su actitud, impropia de un diplomático, provocó un runrún de estupor entre los muchos cortesanos que se agolpaban en el aposento. Hacía tiempo que la diplomacia francesa advertía de los peligros a los que se enfrentaba María Luisa de Orleans en España. Lorenzo Francini, médico de cámara de la reina, no pudo dejar de reparar con un escalofrío en que la misma cuestión que acababa de plantear el embajador francés la había planteado la propia reina esa misma madrugada. «Temo haber sido envenenada», le dijo. Roto de dolor, el rey suspendió todas las audiencias menos una, la de Candamo. Sabía que el dramaturgo era doctor en jurisprudencia y que sintió siempre devoción por la reina. Le confió que su esposa sospechaba que había sido envenenada. Carlos II no se fiaba de los médicos ni de los nobles de la corte, por eso le hizo un encargo desconcertante: «...Averigua si en verdad la reina ha sido envenenada. Eso es lo que te pido. Porque no se me ocurre nadie más. Y esa es la misión que te encomiendo, tanto si la reina muere como si no...». María Luisa de Orleans, hija de Monsieur y sobrina de Luis XIV, el Rey Sol, con apenas diecisiete años es destinada por su tío a contraer matrimonio con el hombre, posiblemente, más feo, monstruoso y deforme de Europa. También el más poderoso: Carlos II de España, el Hechizado. El monarca recibe a su reina en un humilde pueblo burgalés y quedará inmediatamente prendado de su belleza; ella, horrorizada por su fealdad. Pero, tras diez años de matrimonio, María Luisa ama a su marido, un hombre justo y cabal, con el que vive feliz, salvo por la ausencia del ansiado heredero. La presunta infertilidad de la reina es la comidilla de la corte -la reina infecunda, la llaman- y la pone en el punto de mira de las distintas facciones que no dejan de conspirar: los nobles, la reina madre Mariana de Austria, el embajador de Francia y el del Imperio. Un día, la reina cae enferma y sospecha que ha sido envenenada. El rey, sabiendo que no se puede fiar de nadie, encarga una investigación a Francisco Antonio de Bances y Candamo, el dramaturgo real, quien, muy a su pesar, acepta el insólito encargo cuando la desdichada reina muere tras una terrible agonía, dejando a Carlos con una hermosísima declaración de amor («Nadie podrá quererle como yo»), pero desolado y con el íeino a punto de convertirse en un despojo para las grandes potencias. Candamo recorre las camarillas de Madrid: nobles, embajadores, escritores y artistas, y también interroga a los bufones, criados y gente de toda condición que puedan saber algo de lo que ocurrió tras los impenetrables muros del Alcázar. Su investigación le llevará hasta una mujer formidable, la condesa de Soissons, expulsada de Francia tras haber sido acusada de envenenar a su marido y que era amiga íntima de María Luisa. Con una decena de libros publicados, Juan Pedro Cosano muestra una espléndida madurez como escritor. Maneja los recursos narrativos con solvencia: el ritmo, los diálogos, el estilo, el uso de la documentación, la reconstrucción de escenarios del pasado, los perfiles de los personajes y la creación de una historia caleidoscópica en la que con cada pequeño giro en la trama cambia la visión del conjunto. Como en las novelas de la serie de Pedro de Alemán, el autor consigue en Nadie podrá quererle como yo una mezcla perfecta de novela histórica y de misterio. Sin embargo, en esta ocasión la trama vira hacia el thriller político, al retratar los intereses políticos, nacionales e internacionales, ocultos tras el posible envenenamiento de la reina María Luisa. La novela está narrada en una tercera persona que se focaliza en los protagonistas... y en algún secundario fundamental para que la trama avance. El punto de vista principal es el del dramaturgo y accidental investigador del rey Francisco Antonio de Bances y Candamo. La novela se divide en cuarenta y ocho capítulos y un muy esclarecedor epílogo en el que el autor nos da cuenta del destino de los personajes reales —casi todos, como veremos enseguida— que pueblan la novela. Algunos capítulos están divididos en apartados. Tanto unos como otros se narran desde el punto de vista de un personaje y se alternan a lo largo del libro. Juan Pedro Cosano utiliza con solvencia la analepsis, yendo al pasado a menudo para recrear la historia de amor de Carlos II y María Luisa de Orleans, y las intrigas políticas que rodearon su matrimonio. La mayor parte de los personajes existieron en la realidad en la época en la que transcurre la obra. Solo hay dos excepciones notables, surgidas de la imaginación del autor: la actriz Catalina Cueto y el capitán de los tercios Hernando de Contreras. La documentación que ha manejado Juan Pedro Cosano impregna toda la narración: vemos, olemos y pisamos las calles, las tabernas, las viviendas humildes y los palacios del Madrid del siglo XVII . El perfil y la actuación de los personajes están basados en textos contemporáneos a la acción. También convierte en escenas de un gran realismo testimonios y documentos de la época, como el informe de la autopsia a la reina. Entre los documentos que consultó Juan Pedro Cosano destaca un manuscrito anónimo titulado Relación de la enfermedad y muerte de la reina doña María Luysa de Borbón, sucedida el 12 de febrero de 1689. En él aparece una frase que, en su lecho de agonía, la reina le dice a su esposo: «Muchas mujeres podrá tener vuestra majestad, pero ninguna que le quiera más que yo». El autor recrea con sensibilidad esta escena y adapta la frase en el título. Más de trescientos años después, la inesperada muerte de la reina María Luisa de Orleans sigue rodeada de un halo de misterio. No hay pruebas concluyentes de que fuese envenenada, aunque la suma de evidencias circunstanciales y de testimonios de la época pueda llevarnos en esa dirección. Juan Pedro Cosano nos presenta una posible hipótesis y nos conduce con maestría por la enmarañada red de intereses que se movían alrededor de la corte y entre bambalinas, por usar un término teatral tan afín a Candamo. Según el autor, la ya mencionada biografía de la reina firmada por el duque de Maura, en 1943, parecía haber sido escrita con el solo propósito de convencer al lector de que la esposa del rey Carlos II había muerto por causas naturales y no por veneno. Resultó, sin embargo, que, después de leerlo de cabo a rabo, Juan Pedro Cosano no solo no quedó convencido de la teoría de Maura, sino que más bien se alentaron las sospechas de un posible envenenamiento. En el informe de la autopsia de la reina y en las relaciones que su médico personal, JUAN LORENZO FRANCINI, y su boticario, RAYMOND VERDIER , habían elevado al rey de España sobre el óbito real había más sombras que luces sobre la muerte de María Luisa de Orleans. Ambos personajes juegan un papel importante en la novela. En la autopsia participó, también, su médico de cámara MIGUEL CORTÉS. En otro documento ya reseñado, Relación de la enfermedad y muerte de la reina doña María Luysa de Borbón, sucedida en 12 de febrero de 1689, se habla sin ambages del temor de María Luisa de Orleans a ser envenenada. También en ese manuscrito se mencionan las sospechas del conde de Rebenac de que la sobrina de su rey hubiera podido ser envenenada y su insistencia en hablar con ella mientras agonizaba. La maraña de sospechas, verdades a medias y mentiras enteras que rodeó la muerte de María Luisa de Orleans, en la realidad histórica, así como la que torpedeó la investigación de Candamo en la ficción de Juan Pedro Cosano no se entienden sin los intereses políticos que se ocultaban tras su óbito. La muerte de la desventurada María Luisa interesaba a todos: a Leopoldo, el emperador alemán, a quien le preocupaba tener a la sobrina de su mortal enemigo francés en el trono de su principal aliado; a los nobles españoles, que veían con preocupación que Carlos no tuviera descendencia, cuya responsabilidad se atribuía a la reina; y a Luis XIV, que mantenía derechos dinásticos sobre la Corona española tan potentes como cualesquiera otros, y a cuya soberbia no debió gustarle que su sobrina no fuera, como se le había ordenado, un topo francés en la corte española. Que una reina hubiera sido envenenada en la corte suponía tal menoscabo del buen nombre de la monarquía española, que, en los siglos posteriores, se prefirió tapar esa posible verdad incómoda. De hecho, y como ya se ha señalado, la biografía del duque de Maura, de 1943, «...más que biografiar a la joven reina infecunda, parecía haber sido escrito con el solo propósito de convencer al lector de que la esposa de Carlos II había muerto por causas naturales y no por veneno...», según Cosano. Juan Pedro Cosano Alarcón (Jerez, 1960) es titular del bufete jurídico Cosano y Asociados, S. L. P., en Jerez de la Frontera, aunque desarrolla su actividad en todo el territorio nacional. Autor de varios libros, recibió en 2014 el Premio Abogados de Novela por El abogado de pobres (MR). En 2015 publicó Llamé al cielo y no me oyó, la segunda entrega de las peripecias de su personaje, Pedro de Alemán, y en 2017 la tercera, Las monedas de los 24. También es autor del melodrama La fuente de oro, ambientado en el mundo bodeguero de Jerez en los años 30 y 40 (2016) y de El rey del Perú (2020). Violant Muñoz i Genovés https://agmediatica.wixsite.com/violantpiulant
0 Comments
Por Violant Munoz i Genovés
Una novela sobre la fascinante historia del traslado a Valencia de las obras maestras del Prado durante la Guerra Civil. En los albores de la Guerra Civil, Franco encarga al general Gallardo, hombre de su confianza, que negocie el apoyo de la Alemania nazi a favor del ejército sublevado. El general Jürgen von Schimmer, interlocutor del gobierno alemán, deja muy claro cuál es el precio: por mandar la aviación para bombardeos, la rica colección numismática del Museo Arqueológico Nacional; por enviar a las temidas tropas terrestres del ejército del Reich, el Autorretrato de Durero que descansa en el Prado y… Las Meninas. Gallardo acepta dicho trato por su cuenta y riesgo y, junto a un grupo de hombres sin escrúpulos, orquesta un plan para hacerse con todo ese patrimonio y entregarlo a los nazis. Sin saber que el destino va a envolver en esta conspiración a Alejandro Santoro, un joven arquitecto valenciano que tratará de evitarla. Los guardianes del Prado discurre en dos hilos argumentales distintos, que van alternándose, situados en dos períodos históricos diferentes. Ambas tramas se centran en los mismos hechos, conectados por una figura ambigua: el empresario Félix Santurce, convertido durante la Transición en un héroe de la República. En el hilo situado en 1936/1937, el lector es testigo directo de los acontecimientos, mientras que en el de 1980/1981, el protagonista intenta conocer aquella lejana verdad, silenciada, deformada y oculta por décadas de mentiras y de medias verdades promovidas por intereses políticos. El marco de ambos hilos es la ciudad de Valencia, aunque parte de la acción discurre en escenarios tan distintos como Hendaya, Salamanca, Madrid o Berlín. La novela se estructura en tres partes. Un prólogo nos lleva a unos días antes del golpe de Estado del 18 de julio, y un epílogo muy revelador coloca todas las piezas en su sitio. Estas tres partes están formadas por capítulos cuya numeración se reinicia en cada una de ellas: 22 en la primera, 19 en la segunda y 13 en la tercera. Los capítulos son de extensión variable y se dividen en apartados, presentados siempre con una referencia al escenario y/o a la fecha en la que se sitúa la acción. Uno de ellos nos traslada a la Corte española en 1656. Los guardianes del Prado está narrada en una tercera persona omnisciente. Javier Alandes incorpora documentos, cartas y textos periodísticos de la época. No todos son reales, eso sí. Uno de los puntos fuertes de la novela es la integración de los hechos históricos en la ficción. No solo la enmarcan y nos señalan puntos de inflexión generales, también influyen directamente en la trama. Los nombramientos de Francisco Largo Caballero y de Juan Negrín como presidentes del Consejo de Ministros de la República, el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1936, respectivamente, y el bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937, por ejemplo, afectan de forma directa al destino de los protagonistas. Javier Alandes domina con solvencia distintos recursos narrativos: dosifica el suspense; acelera y ralentiza la narración, según las necesidades argumentales; integra las descripciones en la acción; utiliza el amor, los sentimientos y los dramas personales para dar mayor volumen a los personajes… y usa la ironía —hasta el humor— con maestría (son impagables los encuentros entre el general Gallardo y el nazi Von Schimmer). La ciudad de Valencia es el escenario principal de la novela en los dos hilos argumentales; en el situado en la Guerra Civil aparecen otros lugares relacionados con el conflicto. La forma de narrar de Javier Alandes sitúa al lector dentro del escenario, lo conduce de un lugar a otro y describe los edificios y las calles de forma que los integra en la narración. La IGLESIA DEL PATRIARCA y las TORRES DE SERRANOS fueron los dos edificios escogidos para almacenar y conservar en Valencia las obras de arte del Museo del Prado. La iglesia pertenece al conjunto monumental del Real Colegio del Seminario del Corpus Christi, inaugurado en 1615. Es un espectacular edificio renacentista, construido a caballo de los siglos XVI y XVII. Las Torres forman una de las dos puertas fortificadas de la muralla medieval de Valencia que todavía se conservan. Datan de finales del siglo XIV. Siguiendo, sobre todo, los pasos de Alejandro Santoro, paseamos por toda la ciudad. Conocemos sus plazas más emblemáticas, como la DE LA REINA, la DE LA VIRGEN y la DEL AYUNTAMIENTO, y sus calles más comerciales, con la de LA PAZ y de LOS CABALLEROS a la cabeza. Nos refrescamos al pie de la torre de SANTA CATALINA y admiramos uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la LONJA DE LA SEDA. El MERCADO CENTRAL y la ESTACIÓN DEL NORTE nos fascinan por su diseño, que aúna lo funcional con lo (muy) bello. También descubrimos los palacios que albergaron al Gobierno, los ministerios, y departamentos e instituciones que se mudaron a la nueva capital de la República. Otros escenarios de la Guerra Civil son la famosa ESTACIÓN DE HENDAYA, en la frontera franco española. Luego transita por dos lugares muy relevantes durante los primeros meses de la guerra, MADRID y SALAMANCA. Y llegamos a viajar hasta BERLÍN. Entre las ciudades en las que transcurre parte de la acción están LEÓN, OVIEDO, SAN SEBASTIÁN y BARCELONA. La Valencia de los ochenta nos ubica en el Plan General que inició la transformación de la actual Valencia se aprobó en 1988. La novela está situada unos años antes, en 1980/1981, cuando empieza a caminar el primer ayuntamiento democrático, tras las elecciones municipales de 1979. En 1980 comenzaron las obras para convertir el viejo CAUCE DEL RÍO TURIA en el jardín urbano más grande de España; se inauguró en 1986. Fernando Poveda debe entrevistar al concejal de urbanismo sobre esta cuestión. Además de las calles más céntricas, que coinciden con las de la Valencia de la Guerra Civil, el autor nos presenta la inacabada AVENIDA DEL OESTE, domicilio de la redacción de Tribuna Pública, y nos lleva a la ZONA DEL MERCADO DE ABASTOS, en donde se encuentra el piso en el que Fernando intenta rehacer su vida. En Madrid, ante la quema incontrolada de templos y la incautación de edificios religiosos y palacios particulares por sindicatos y organizaciones afines a la República durante las primeras semanas de la guerra, el gobierno republicano creó la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, el 23 de julio de 1936. Entre sus funciones estaba la de incautar o conservar, en nombre del Estado, todas las obras, muebles o inmuebles, de valor artístico, histórico o bibliográfico, que corrieran peligro de ruina, pérdida o deterioro. En noviembre de 1936, el Gobierno republicano se estableció en Valencia. Con él, viajaron las obras de arte más importantes de los museos madrileños y de algunas colecciones particulares, cuya seguridad no podía garantizarse en una capital bombardeada. En total, unas 2.000 piezas procedentes, casi totas ellas, de los museos del Prado y de Arte Moderno, del Monasterio de El Escorial, del Palacio Nacional y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los dos lugares escogidos para almacenarlas en Valencia fueron las Torres de Serranos y la iglesia del Patriarca. Del Prado fueron trasladadas 361 obras maestras, entre ellas pinturas tan conocidas, como Las meninas, de Velázquez, el Autorretrato, de Alberto Durero, o El dos de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya. El director del museo por aquel entonces era Pablo Picasso, aunque la persona designada para la selección de las piezas fue la escritora María Teresa León. Los técnicos del Prado utilizaron grandes cajas de madera para proteger las obras, que se cargaron en camiones. En la fotografía, correspondiente a una exposición conmemorativa, se recrea uno de aquellos traslados. En la novela, Javier Alandes recupera, también, uno de los grandes enigmas de nuestra historia reciente: la desaparición de oro, joyas y divisas incautadas por la República y que, oficialmente, viajaron a México a bordo de un barco llamado Vita. Debía servir para pagar los gastos de los refugiados y las actividades del gobierno republicano en el exilio. El tesoro había sido incautado por el gobierno de la República y, en su mayoría, procedía de las catedrales de Toledo y Tortosa, del Palacio Real de Madrid, de la colección de monedas antiguas de oro del Museo Arqueológico Nacional, así como joyas, divisas y obras de arte del fondo de la Generalitat catalana y de las depositadas por particulares en cajas de seguridad de algunos bancos y cajas de ahorro. Nunca existió un inventario detallado de lo que trasladó el Vita desde Marsella, a donde llegó el tesoro procedente del castillo de Figueras, hasta Veracruz, en febrero de 1939. Investigaciones recientes señalan que se lo apropió el dirigente socialista y exministro Indalecio Prieto, que vendió una buena parte de él. Otra parte, cuyo valor no se ha podido determinar, desapareció misteriosamente, sin que se sepa cómo ni se conozca su paradero. Lo dicho: un misterio. La deformación de la historia por intereses políticos o económicos es uno de los grandes temas de Los guardianes del Prado. En todo caso, el que relaciona el hilo argumental situado en la Guerra Civil y el que se desarrolla en los años ochenta. La historia oficial ha convertido a Félix Santurce en un mito de la República, un héroe que perdió la vida intentando convencer a la Alemania del Tercer Reich para que no apoyara a los militares sublevados en España. En su investigación, Fernando Poveda contrapone el ABC nacional, editado en Sevilla, con una nota firmada por el general Gallardo y la explicación oficial de gobierno de la República publicada por Ecos del Pueblo. Solo el lector y algunos personajes de la novela conocen la verdadera historia de Santurce y lo que se oculta tras la deformada explicación sobre su muerte. A través de las figuras de Bela y Elisa, Javier Alandes retrata la evolución del papel social de la mujer durante la República. Ambas toman las riendas de sus vidas contra viento y marea. Son fuertes e independientes, rebeldes ante una parte de la sociedad española que se niega a reconocer el cambio. Los problemas de Elisa en la universidad, con compañeros y profesores, y las dudas que genera Bela, una mujer, al frente de un negocio «masculino» son ejemplos de esa lucha. Es uno de los ejes argumentales de la novela. El punto de partida de Los guardianes del Prado son las condiciones que impone el Tercer Reich para enviar ayuda militar a los sublevados. Las razones de Hitler para intervenir en España respondieron a motivos ideológicos y militares. Por un lado, se quería asegurar un aliado estratégico en caso de guerra europea y, por otro lado, España sería un magnífico campo de entrenamiento en combate real para su joven fuerza aérea. En noviembre de 1936, Alemania reconocía oficialmente al gobierno del general Franco y envió una unidad aérea completa, la Legión Cóndor, integrada al principio por cuatro escuadrillas de cazas Heinkel 51 y cuatro de bombarderos Junkers Ju 52. También situó una flotilla naval de combate en la zona del Estrecho para «proteger» los mercantes con suministros para las tropas sublevadas. El dolor por la pérdida de un hijo no es un tema central de la novela, pero sí es una de sus subtramas más emocionales. El hundimiento anímico de Fernando tras la muerte de Leo, su depresión, y su alejamiento paulatino de la realidad laboral y familiar, están tratados con una sensibilidad exquisita. El proceso de deterioro de la pareja hasta culminar con el divorcio de Marta y Fernando es de un realismo estremecedor. También lo es la descripción de los esfuerzos de Fernando y de su entorno para que consiga rehacer parte de su vida, con el dolor siempre latente. Javier Alandes (Valencia, 1974) es licenciado en Economía y desarrolla su carrera profesional, además de como escritor, como formador y conferenciante en emprendimiento, Storytelling y competencias transversales. Es autor de las novelas Partido de vuelta (2018), La balada de David Crowe (The Force Books, 2019) y Las tres vidas del pintor de la luz (Editorial Sargantana, 2019), una ficción histórica sobre un cuadro atribuido a Joaquín Sorolla, que lo ha situado en el panorama literario español. © Violant Muñoz i Genovés © Mediâtica, agencia cultural |
Violant Muñoz i Genovés
Archives
July 2024
|
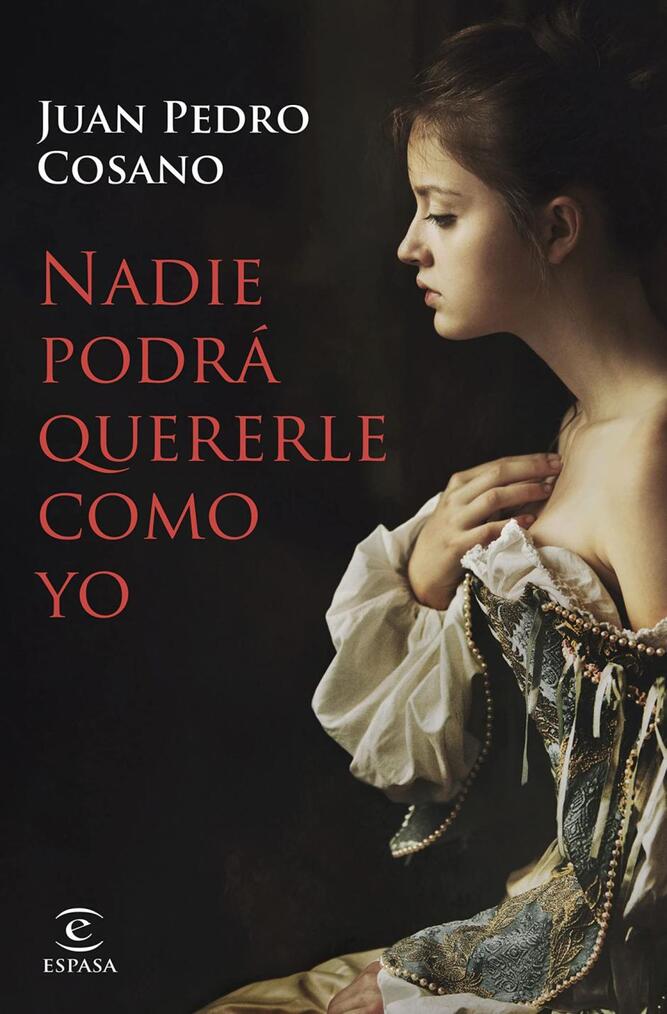
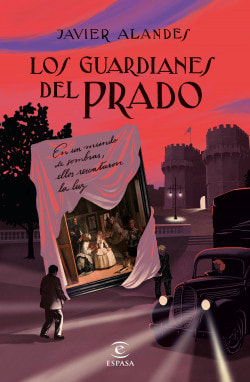
 RSS Feed
RSS Feed