|
Por Violant Muñoz y Genovés
Hoy os traigo una novela feel-good, es decir, aquellas en las que un personaje con una actitud fuerte y positiva ante la vida, se enfrenta a un reto y consigue salir victorioso. El final, desde luego, es feliz, pero lo es porque el personaje va evolucionando y buscando para que así sea. Además, son libros en los que se respira positivismo, posibilidades, amor, amistad, familia y buen rollo. Otra característica fundamental son los lugares en los que pasa todo, sitios de ensueño que deseamos conocer. Y todas y cada una de estas características se dan en esta nueva propuesta de Amara Castro Cid. Estamos ante una novela que reconforta, ambientada en Vigo que nos relata una historia de superación en la que la amistad y el amor se entrelazan con los secretos de la familia Nogueira. «Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho» es la frase que pronuncia el doctor Morales, el psicólogo al que acude Mariana Nogueira para combatir los fantasmas del pasado. Pero en realidad, era la frase de despedida que usaba la propia autora con sus alumnos al acabar la clase de español cuando vivía en Portugal. La protagonista a pesar de llevar una vida independiente y vivir en Madrid, la joven abogada acaba de regresar a casa de su familia tras sufrir un accidente de coche que le ha dejado graves secuelas en una pierna. Pero mucho peor que las heridas físicas son las psicológicas, pues el joven que conducía el coche ha fallecido y ella se siente muy culpable. Así comienza un largo camino de recuperación en el que la acompañan su padre, sus tres hermanos, sus amigas y la cariñosa Cecilia, la mujer que la ha cuidado desde pequeña. Se trata de poner en valor los afectos, somos animales sociales y necesitamos de esos afectos y de esas relaciones, no solo con la familia sino también con las amistades. Con ellos emprenderemos batallas, que en ocasiones perderemos y en otras ganaremos, pero que nos formarán como personas. Cuando una llamada inesperada aflora sentimientos del pasado, Mariana empieza finalmente a ver la luz al final del túnel y a recuperar las ganas de vivir. Con ello la autora nos demuestra que no podemos hacer nada por cambiar el pasado, pero somos dueños de nuestro presente y debemos forjar nuestro futuro. Una lectura apasionante y apasionada en la que nos veremos relejados en más de una situación, que nos hará entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, y sobre todo, nos provocará unas ganas tremendas de visitar Vigo. Con este enlace accedéis a la entrevista que la autora tuvo a bien concedernos para nuestro programa de radio Cajón de libros: https://go.ivoox.com/rf/67174145 AMARA CASTRO CID (Vigo, 1975) es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontifica de Salamanca y máster en Lenguas Aplicadas por la Universidad de Évora, en Portugal. Su experiencia profesional conjuga la docencia, la traducción y el periodismo. Ha realizado diversos cursos de escritura creativa y es alumna del taller de narrativa de Carlos Segovia. Con esto y un bizcocho ha recibido el Premio Círculo Rojo y es su primera novela, previa a El tiempo suficiente. © Violant Muñoz i Genovés © Mediâtica, agencia cultural
0 Comments
Por Violant Muñoz i Genovés
En una época oscura, marcada por la infamia y la superstición, solo los más valientes clamarán justicia. Una obra épica sobre el renacimiento del Derecho romano tras las tropelías cometidas durante siglos de Edad Media. Magistral novela histórica ambientada en la Barcelona del S.XII en la que Juan Francis-co Ferrándiz, autor de La tierra maldita, nos brinda acción, aventuras, traiciones, misterio y amor. El juicio del agua (Grijalbo), la nueva novela histórica del escritor alicantino Juan Francisco Ferrándiz, es un apasionante relato lleno de aventuras, intrigas, misterios y conspiraciones sobre el resurgir en España del Derecho romano y los cambios que ello supuso para la sociedad medieval, entre otros el impulso de la economía de ciudades portuarias como Barcelona, donde se sitúa gran parte de la trama. La acción discurre a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XII, en plena Edad Media, una de las épocas más oscuras de nuestro país, cuando aún imperaban las leyes feudales, donde los conceptos de equidad y justicia eran una quimera y para dirimir la inocencia o culpabilidad de alguien se recurría a sacrificios y ordalías o juicios divinos –vigentes hasta el fin de la Edad Media y la restitución del Derecho romano–, que siempre favorecían a los nobles y abandonaban a su suerte a los más débiles y empobrecidos de la sociedad. Sobre una base histórica impecablemente documentada, que permitirá al lector descubrir numerosas curiosidades en torno al mundo del Derecho –algo que Ferrándiz domina bien pues es abogado de profesión–, compone el autor una ficción que protagoniza el payés Robert de Tramontana, el Condenado, futuro Legum doctor, doctor en Leyes en la ciudad condal –quien se verá influenciado por la escuela del Fuero de Jaca y la de los glosadores de Bolonia, germen de la Universidad–, y Blanca de Corviu, legítima heredera del castillo de Olèrdola, que se verá desposeída de todos sus derechos feudales. Ambos personajes estarán unidos irremediablemente desde el principio de la trama por el injusto y «divino» juicio del agua al que fueron sometidos siendo niños y que les dejó graves secuelas físicas. En la ficción, Ferrándiz entremezcla elementos de la novela histórica, la épica de las grandes aventuras, la crónica de viajes y la tensión y el suspense del thriller; todo ello aderezado con algunas pinceladas de relato romántico que sirven para relajar el frenético ritmo de la acción y mostrar un universo, el femenino, que en esa época permanecía al margen del devenir de la sociedad y al que el autor parece querer rendir un pequeño homenaje en la novela. Gracias a esta minuciosa superposición de elementos de crónica histórica y ficción novelesca, El juicio del agua se convierte en un cuaderno de bitácora de una época agitada y deslumbrante de grandes cambios en la sociedad feudal. Como escribe Ferrándiz en las páginas finales de su monumental obra, «la novela planea sobre hechos claves de los reinos cristianos hispánicos a finales del siglo XII como los problemas del futuro rey Alfonso IX de León y las Cortes de 1188 en León (reconocidas por la Unesco como el primer sistema parlamentario europeo documentado), la rebelión del vizconde Ponce III de Cabrera, la labor de los foristas de Jaca o los torneos de caballería clan-destinos, pero, sobre todo, busca sumergir al lector en los profundos cambios jurídicos introducidos en esos años que, para algunos historiadores, constituyen el primer Renacimiento.» Así, entre sus páginas conviven complejos personajes novelescos salidos de la pluma del escritor –que dan sentido a la trama y enriquecen la acción–, y muchas personalidades históricas, como el rey Alfonso IX de León (1171-1230), hijo de Fernando II de León y de Urraca de Portugal y último rey de León como reino independiente; el rey Alfonso II de Aragón y conde de Barcelona (1157-1196); su esposa, la reina Sancha de Castilla (1154-1208); el hijo de ambos, Pedro II de Aragón (1178-1213), bajo cuyo mandato fue posible el movimiento social conocido como Paz y Tregua, la respuesta de la Iglesia y de los campesinos a los abusos perpetrados por los nobles feudales; el cardenal Lotario de Segni (1161-1216), conocido después como el papa Inocencio III; Giovanni Bassiano, jurista italiano del siglo XII perteneciente a la primitiva escuela de glosadores de Bolonia y cuyas sentencias ejercieron gran influencia entre los juristas catalanes medievales; el senescal, mayordomo real, Guillem Ramón de Montcada; el arzobispo de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, firme defensor de la Paz y Tregua, asesinado en 1194 por Guillem de Montcada, nieto del mayordomo real; o Ramón de Caldes, jurista y decano de la catedral de Barcelona y artífice del Liber Feudorum Maior, cartulario don-de se recogen documentos referentes a los dominios de la casa condal de Barcelona. Con un admirable dominio del suspense y la intriga, Juan Francisco Ferrándiz construye una trepidante novela épica que tiene como epicentro la ciudad de Barcelona y su territorium –campos, masías y poblados de alrededor–, pero que también recala en la catedral de León, el monasterio de Santa María de Ripoll o las escuelas de Jaca y de Bolonia (Italia), entre otros escenarios, en una época en la que los viajes se prolongaban durante meses y los peligros acechaban por todas partes. Y entre asesinatos, misterios, traiciones, libros secretos, viajes inciertos, torneos medievales, derechos feudales y ordalías, hay cabida en las casi 700 páginas que componen la novela para una historia de amor; mejor dicho, varias historias, siempre truncadas por los avatares del azaroso destino que se cierne sobre su protagonista, Robert de Tramontana. Porque si algo tienen en común las valientes mujeres de este monumental relato –la noble Blanca de Corviu, como el gran amor del Condenado; pero también la juglaresa Salomé; la hija de esparteros, Guisla de Queralt; la italiana Novella Gozzadini –personaje inspirado en la jurista boloñesa nacida en 1209 Bettisia Gozzadini, de quien se dice que fue la primera profesora universitaria de la historia–; o Arabella, la esposa del mayor falsificador de Bolonia, entre otras–, además de valor para embarcarse en peligrosas aventuras de la mano del protagonista, es su capacidad de amar, algo que el autor subraya en escenas de una elocuencia demoledora. Juan Francisco Ferrándiz hace gala de un estilo ágil de escritura que lleva en volandas al lector hasta sus páginas finales. Su prosa, que no renuncia a los ribetes poéticos, recrea con precisión el habla de la época, dotando de verosimilitud los diálogos entre los personajes. A su vez, los continuos saltos espaciales impregnan de un ritmo frenético a la narración y nos permiten sumergirnos en un fascinante recorrido geográfico, cuyos escenarios son reconstruidos al detalle –algo a lo que acostumbra Ferrándiz en todas sus novelas–, y en los que nos encontramos con una interesante radiografía de las clases sociales a través de sus marcadas diferencias. Estos elementos revelan el exhaustivo trabajo de investigación y rigor histórico que se esconde tras la escritura de este libro, al que Ferrándiz ha dedicado los últimos dos años, a través de un minucioso trabajo de compilación de fuentes históricas. El juicio del agua es una obra de orfebrería en la que cada pieza va encajando con la otra a medida que se desarrolla la narración hasta llegar a su clímax final, que no es otro que evidenciar el papel de sus protagonistas en la recuperación del antiguo Derecho romano durante la Edad Media –inspirado en la equidad como fuente de justicia–como reconoce Ferrándiz en la nota que cierra la novela. «Una de mis intenciones era mostrar el tremendo esfuerzo que ha costado lograr ciertas libertades fundamentales que gozamos hoy en día en muchos países. (...) Tras la caída del Imperio romano, se pasó de juzgar con las reflexiones de Cicerón a someter la decisión a un hierro candente o a un combate, y lo más grave es que se olvidó hacerlo de otro modo». En definitiva, El juicio del agua es una epopeya histórica que entrelaza amor, ambición, secretos, venganzas y traiciones entre personajes variopintos, protagonistas todos ellos, históricos y ficticios, de una época oscura y fascinante, el fin del siglo XII; pero en la que, además, Juan Francisco Ferrándiz –quien atesora un verdadero ejército de lectores en varios países desde la publicación en 2019 de “La tierra maldita”–, concede gran importancia al trasfondo de la misma, que no es otro que la recuperación durante la Edad Media del antiguo Derecho romano, el ius commune, y las declaraciones Paz y Tregua, lo que en su opinión constituye el embrión de los Derechos Humanos. «El paso de sentenciar invocando ordalías y costumbres a hacerlo con el intelecto y los principios del Derecho romano fue un hito mayor de lo que podamos imaginar: cambió la historia. (...) Ahora saber lo que es justo e injusto nos parece simple, pero es pura ingeniería intelectual aprendida con el ius commune. Sin él, el mundo sería otra cosa», concluye. Juan Francisco Ferrándiz (Alicante, 1971) es licenciado en Derecho y actualmente ejerce como abogado en Valencia. Su novela “Las horas oscuras” (Grijalbo, 2012) supuso un exitoso debut en la narrativa épica y le granjeó un puesto entre los autores más conocidos del panorama literario nacional. Sus obras posteriores, “La llama de la sabiduría” (Grijalbo, 2015) y “La tierra maldita” (Grijalbo, 2018) confirmaron su nombre como uno de los más importantes dentro de la ficción histórica en español, reconocido también internacionalmente con sus libros traducidos a once idiomas. Podéis escuchar la entrevista al autor en nuestro programa CULTURALIA en Radio Trinijove en el siguiente link: https://go.ivoox.com/rf/66604569 © Violant Muñoz i Genovés © Mediâtica: agencia cultural Por Violant Muñoz i Genovés “…El barro es el pergamino en el que los peregrinos van escribiendo su camino hacia Santiago…” Coincidiendo con el nuevo Año Santo Jacobeo, “El manuscrito de barro “ ofrece una sorprendente descripción del Camino de Santiago a principios del siglo XVI. Y es que nadie combina mejor la novela histórica con la novela negra que Luis García Jambrina, que es capaz de mantener y potenciar lo mejor de ambos géneros. Sólo él es capaz de recrear con todo detalle la vida cotidiana de los peregrinos y el ambiente en las tabernas, las posadas, los hospitales que jalonaban el Camino. En 1525, en su ruta hacia Santiago de Compostela, los peregrinos debían hacer frente a peligros de todo tipo y eran víctimas de intereses bastardos en los que se mezclaban la avaricia, la política, la religión... y el crimen. En un guiño hacia los grandes clásicos del misterio, en esta novela Fernando de Rojas investiga unos asesinatos en serie con la ayuda de un colaborador: Elías do Cebreiro, archivero de la catedral de Santiago.
29 de mayo de 1525. Un peregrino es asesinado poco antes de llegar a la ciudad de Burgos; se trata de una más de una serie de extrañas muertes que se vienen produciendo en las diferentes etapas del Camino Francés. El arzobispo de Santiago le pide a Fernando de Rojas que se haga cargo de la investigación del caso. El célebre pesquisidor tendrá que hacer el Camino de Santiago en pos de las huellas de los criminales y para ello contará con la ayuda de Elías do Cebreiro, clérigo y archivero de la catedral compostelana. En su recorrido se encontrarán con toda clase de retos y peligros, se adentrarán en lugares recónditos y misteriosos y conocerán a numerosos viajeros, cada uno con su secreto a cuestas. Gracias a su cuidada ambientación histórica, esta novela muestra una cara inédita de la ruta jacobea en una época de gran turbulencia en la que la peregrinación está en entredicho a causa de los airados ataques de Lutero, los falsos peregrinos que se aprovechan de ella y las rivalidades entre aquellos que tratan de controlarla y sacar beneficio. “El manuscrito de barro” no es solo una novela de intriga histórica llena de peripecias, conflictos y sorpresas. Es también un viaje en busca de la verdad y la transformación personal y una historia de amistad forjada en la dureza y las dificultades del Camino. Con ella el autor da un paso más allá en la senda iniciada con “El manuscrito de piedra”, con la que obtuvo un extraordinario éxito de público y crítica. Partiendo de una historia que no es real, el propio autor nos presenta esta saga histórica: “…Tras el derribo de una antigua casa en el casco histórico de Talavera de la Reina, donde, según los expertos, pudo haber vivido algún descendiente de Fernando de Rojas, apareció un viejo arcón con varios manuscritos sobre el célebre escritor y pesquisidor de los que no se tenía noticia hasta la fecha, ya que no se mencionan en ninguno de los publicados hasta ahora ni en ninguna otra parte. En ellos se narran algunos casos que han permanecido ocultos durante cinco siglos, tal vez porque en su día así lo demandaron las autoridades pertinentes o los familiares de las víctimas o por miedo a la censura y el Santo Oficio o debido a alguna otra circunstancia relacionada con los crímenes de los que en ellos se da cuenta. Aquí ofrecemos el primero de los encontrados, que cronológicamente se sitúa entre “El manuscrito de aire” y “El manuscrito de fuego”. Aunque ya se dejaba entrever al final de “El manuscrito de fuego”, quisiera aprovechar la ocasión para señalar que todos los manuscritos fueron redactados por mi antepasado Alonso Jambrina, ayudante del pesquisidor en los últimos diez años de su vida y esposo de una hija natural de este, llamada Isabel, a partir de las declaraciones y confidencias del propio Rojas y de los documentos y anotaciones que el autor de La Celestina le entregó con ese fin. Yo me he limitado a revisarlos y reescribirlos para que resulten más comprensibles por los lectores actuales. Los cuatro primeros fueron pasando, dentro de mi familia materna, de generación en generación hasta llegar a mis manos, y componen la tetralogía de Los cuatro elementos, a los que aluden los títulos. Los demás quedaron en poder del célebre bachiller, que, por las razones antes indicadas, decidió mantenerlos escondidos, por lo que constituyen lo que podríamos llamar «Los manuscritos secretos del pesquisidor Fernando de Rojas», de los que forma parte “El manuscrito de barro”, que ahora se da a conocer. Confío en que el esfuerzo y la espera hayan merecido la pena…” Luis García Jambrina es uno de los maestros de la mezcla de géneros en literatura. Como en el resto de la serie protagonizada por Fernando de Rojas, combina la novela histórica con la novela negra, y lo enriquece con una notable carga crítica. En tanto que gran novela histórica, “El manuscrito de barro” recrea con detalle unos escenarios y unos hechos excepcionales, consiguiendo dotar al conjunto de una profunda verosimilitud. En cuanto a novela negra, el autor recoge el legado de los clásicos del género, planteando cuestiones de calado social y político: el poder de la Iglesia frente al Estado, el maltrato a la mujer, los abusos de las clases dominantes, los intereses económicos que se ocultan tras la fachada de lo espiritual y las dificultades para que la Justicia —con mayúsculas y con minúsculas—sea igual para todos. En las cinco novelas protagonizadas por Fernando de Rojas nos encontramos con varios elementos que nos invitan a la reflexión a partir de las peripecias de unos personajes muy bien dibujados: la ambición, el ansia de riqueza, el fanatismo, el miedo, el heroísmo... y el poder redentor del amor y de la amistad. El carácter histórico de la novela se sustenta sobre una documentación exhaustiva que ha permitido una muy realista recreación de la vida alrededor del Camino de Santiago en una época en la que la ruta jacobea se encontraba inmersa en una decadencia provocada por circunstancias tan diversas como el auge del protestantismo y el aumento de la inseguridad, presentes ambos en esta novela. La figura del pesquisidor era propia de los procesos penales de Castilla. Se trataba de un investigador que indagaba y recogía pruebas sobre un crimen e interrogaba a cuantos se relacionaban con los hechos, quienes estaban obligados a declarar ante él. La edición de 1516 del Vocabulario de romance en latín, de Antonio de Nebrija, incluía los términos «pesquisar» y «pesquisidor», que Nebrija equiparaba a los questores parricidii de la Antigua Roma, unos magistrados de rango menor con capacidad delegada para investigar asesinatos. En “El manuscrito de barro”, Fernando de Rojas recupera su antiguo oficio —su labor fue alabada incluso por el rey Fernando— y contará con un ayudante excepcional, el clérigo Elías do Cebreiro. Por su distinta formación y biografía, ambos ofrecen puntos de vista muy distintos del Camino y de sus leyendas. Rojas las aborda desde un cierto escepticismo humanista, propio del Renacimiento, mientras que Elías está más abierto a lo sobrenatural. El autor de La Celestina tiene algo más de cincuenta años, en 1525. Vive en Talavera de la Reina, donde se gana la vida como abogado, letrado del Concejo y administrando algunas tierras de su propiedad. Ha dejado el oficio de pesquisidor, si bien, de cuando en cuando, se ha visto obligado a hacerse cargo de algunos casos de forma excepcional. Desde 1512 está casado con Leonor Álvarez de Montalbán, con quien ha tenido cuatro hijas y tres hijos. También es cincuentón Elías do Cebreiro. Es un clérigo delgado, de estatura mediana y de mirada despierta y algo arrogante. Es el archivero de la catedral de Santiago y persona de confianza del arzobispo. Aparte de ser un hombre muy instruido, conoce la ruta jacobea como si fuera la palma de su mano, pues la ha mamado desde niño y la ha hecho a pie o a caballo varias veces; no en vano es natural de O Cebreiro, uno de los principales lugares por los que pasa el Camino Francés a su llegada a Galicia. Resulta ser un excelente compañero de viaje, capaz de resolver con diligencia toda clase de problemas. Como en las demás novelas de la serie, Luis García Jambrina mezcla personajes reales con otros surgidos de su imaginación. La minuciosa construcción de todos ellos hace muy difícil distinguir los unos de los otros. Por la estructura de “El manuscrito de barro”, basada en distintas etapas del camino, aparecen una buena cantidad de personajes. Hemos seleccionado un puñado de entre los más significativos. Juan Pardo de Tavera (1472-1545) es, al inicio de la novela, el recién nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. Ocuparía esta sede hasta 1534, cuando fue designado arzobispo de Toledo y cardenal primado de España. El año anterior a los hechos relatados en esta novela, lo nombraron presidente del Consejo de Castilla, el principal centro de poder de la monarquía. Había sido compañero de estudios de Fernando de Rojas en Salamanca; hacía muchos años que no se veían. Para Rojas, siempre sería Juanelo, el sobrenombre con el que lo conocían la familia y los amigos. Marcela es una peregrina que recorre el Camino disfrazada de hombre. Es natural de Logroño e hija de un platero. Sus padres la casaron con otro artesano del oficio mucho mayor que ella, un bebedor y maltratador. Un día aciago, tras una nueva paliza, Marcela pidió a Dios que la librara de aquel suplicio. Su marido murió poco después. Horrorizada por su crimen, decidió hacer penitencia caminando hasta Santiago. Rojas y Elías coinciden con ella cuando lleva doce días de ruta y, vestida de hombre, se ha metido en un lío. Antonio de Béjar es un médico que sigue el Camino ayudando a unos y a otros. Años atrás, su primer peregrinaje lo hizo para agradecer al Señor la curación de su esposa enferma; no completó la ruta, volvió a casa antes de tiempo y su mujer murió. Las peripecias posteriores escapan a estas líneas, les invitamos a descubrirlas en la novela. En todo caso, sepan que a la bella Jimena ahora la llaman la Resucitada. Rosalía es una hermosa novicia en un convento de Lugo que se une al grupo con el que viajan Rojas y Elías. Debe encontrarse con unas monjas benedictinas para ir a Santiago. La religión es su vía para escapar de la misérrima aldea en la que vive su familia, que no tiene dinero para una dote que pueda garantizarle un buen matrimonio. La figura de Sancho de Ulloa simboliza el poder de muchos nobles de unas zonas rurales a las que la autoridad real no llega, todavía, en su plenitud. Luis García Jambrina mezcla en él realidad y ficción, puesto que forma parte de un linaje que realmente existió, el de los condes de Monterrey. Sancho de Ulloa es, en la novela, hijo ilegítimo del primer conde de Monterrey, Sancho Sánchez de Ulloa, y hermanastro de la actual condesa, Francisca de Zúñiga y Ulloa. Hermann Künig von Vach. Monje alemán del que se desconocen muchos datos biográficos. Escribió una de las grandes guías del Camino: La peregrinación y el Camino de Santiago(1495). Muchos peregrinos, sobre todo alemanes, la utilizan durante la novela. Rojas y Elías lo conocen en As Nogais, en la comarca gallega de Los Ancares. Va de incógnito, sabedor de la fama que lo precede. «Parecía un eremita del desierto o, más bien, un profeta que hubiera salido de entre las páginas de la Biblia», se dice de él en el libro. Los peregrinos. En cada etapa de su viaje, Rojas y Elías conocen a nuevos peregrinos que les explican tanto historias y leyendas del Camino, como su versión sobre los hechos trágicos sucedidos en las últimas semanas. Son gente como Tomás Casares, que se une a los investigadores durante una etapa; el Gato, un anciano que ha escapado tantas veces de la muerte como los felinos; o el Estudiante, conocido con este sobrenombre por saber leer y escribir. Las víctimas. Johannes era un peregrino vienés. Había emprendido el Camino Francés para obtener el perdón. Lo malo era que, después de transcurridas las primeras semanas, había vuelto a pecar muchas veces. Murió cerca de Burgos. Otra de las víctimas, Daniel, resultó ser un peregrino con dos caras. De día, en el Camino era conocido por su bondad; sin embargo, por la noche, cuando jugaba a las cartas, se convertía en una persona muy distinta: egoísta, avariciosa, violenta y odiosa. Lo mataron en Frómista. En esta historia, Luis García Jambrina nos guía por un Camino de Santiago que vivía una evidente decadencia desde finales del siglo anterior. No era una situación atribuible a una sola causa y, en su génesis, se mezclaban factores internos y externos. Por un lado, una vez completada la Reconquista, la Monarquía Hispánica y la Iglesia española habían centrado sus esfuerzos en una nueva epopeya, la conquista del Nuevo Mundo, disminuyendo, por tanto, el valor emocional y político de Santiago de Compostela. Por otro, los valores del Renacimiento se oponían a muchas de las tradiciones religiosas vigentes, mientras surgían voces, aquí y allá, partidarias de la separación de la Cruz y la Espada, de la Iglesia y el Estado, uno de cuyos símbolos evidentes era la archidiócesis gallega. El auge del protestantismo en Europa influyó no solo en el número de peregrinos procedentes del continente a través del Camino Francés, sino también en la actitud de intelectuales españoles que, como Fernando de Rojas en la novela, se cuestionaron el culto a las reliquias o la autenticidad de la tumba del apóstol. Por último, y no menos importante, hubo una crisis de seguridad a la que se sumaron los abusos de parte de los responsables de los servicios a los peregrinos, desde tabernas a hospitales. Se multiplicaron las bandas de delincuentes que asaltaban a los peregrinos, de la misma forma que aumentó la criminalidad entre esos mismos peregrinos. «El Camino se ha vuelto muy peligroso por culpa de los pícaros, maleantes, bandoleros, prostitutas, mendigos, vagamundos y toda clase de individuos de mal vivir, que ahora lo invaden dispuestos a aprovecharse de los verdaderos peregrinos y de la hospitalidad de los albergues y conventos», le explica el arzobispo Pardo de Tavera a Fernando de Rojas, al principio de la novela. Además, Francia y España mantuvieron una guerra desde 1521 que afectó a la ruta Jacobea y que acabó unos meses antes de los hechos narrados en “El manuscrito de barro”, en la batalla de Pavía. Durante siglos, la posesión de unas reliquias religiosas objeto de peregrinaje significaba una fuente segura de ingresos económicos para la localidad que las custodiase, además de aumentar la influencia política de sus autoridades civiles y eclesiásticas. De ahí la dura competencia entre ciudades e, incluso, entre países. El arzobispo Pardo de Tavera resume aquel conflicto en el diálogo con el pesquisidor, cuando rechaza las acusaciones y las dudas sobre la autenticidad de la tumba de Santiago: «Solo son embustes y rumores, fruto de la envidia que nos tienen los franceses, sobre todo desde que estamos en guerra con ellos, y más ahora que acabamos de vencerlos en Pavía y de apresar a su rey Francisco I». Para poder atender a miles de peregrinos anuales surgieron hospitales, alberguerías, albergues, ventas, mesones y posadas y también ciertos monasterios, conventos, iglesias, catedrales, castillos y casas particulares que se volcaron en su cuidado y manutención. Los hospitales solían ser caritativos o gratuitos. Casi todos ellos habían sido fundados por reyes, autoridades locales, nobles, obispos, y órdenes religiosas y militares. Algunos se encontraban extramuros de las ciudades, para que pudieran refugiarse los que llegaban por la noche, cuando las puertas de las murallas ya se habían cerrado. Los hospedajes y albergues de pago eran un negocio muy floreciente, aunque, por lo general, dejaban mucho que desear. Era habitual que posaderos y mesoneros se disputasen a los peregrinos; incluso enviaban a sus sirvientes para que los captasen como clientes. Elías le explica Fernando de Rojas que la mala calidad de las viandas y de los alojamientos provocaba que muchos peregrinos enfermasen o muriesen, o se quedasen sin blanca. Era, también, una práctica común engañarles con el precio, con las medidas y con el valor de las monedas, y más cuando eran extranjeros. Están documentados casos de posaderos que emborrachaban a sus huéspedes para robarles mientras dormían o que llegaban a envenenarlos para quedarse con sus cosas. “El manuscrito de barro” nos muestra la gran variedad de razones que impulsaba a hombres y mujeres a tomar el Camino hacia Santiago. Destacan seis grandes grupos de peregrinos, presentes en distintos momentos de la novela. Peregrinación como penitencia. Su objetivo era obtener el perdón de los pecados y ganar el cielo; no en vano a cada peregrino que completaba el Camino se le condonaba de entrada una tercera parte de esos pecados y, si era año jubilar o de perdonanza, la indulgencia era plenaria. Peregrinación por devoción religiosa o para cumplir un voto o una promesa por algún bien recibido. Muchos de los que recorrían el Camino por una promesa, volvían a casa con una especie de aureola de santidad. El mero hecho de haber viajado a Compostela aumentaba también su prestigio dentro de la comunidad. Peregrinación obligatoria o forzada. Era de carácter expiatorio y penitencial, impuesta por algún tribunal eclesiástico o civil, como castigo por haber cometido un delito o un pecado de especial gravedad, sobre todo si el autor era un clérigo: homicidio, sodomía, robo de iglesia, sacrilegio, simonía, adulterio, etc. Estos peregrinos a veces iban con cadenas o casi desnudos, y, en el caso de las mujeres, con vestiduras blancas. Peregrinación delegada o por encargo. Se llevaba a cabo en nombre o representación de otra persona, de un grupo o de toda una población con el fin de implorar el cese de algún mal o cumplir con una obligación o promesa. Había una variedad testamentaria, por la que se designaba a alguien para que hiciera el Camino por el sufragio del alma del testador. Podía estar remunerado y hubo profesionales en la materia. Peregrinaje en busca de aventuras, para conocer mundo, para hacer negocios o para llevar una vida de cierta libertad. El peregrino que había optado por estar vía trataba de romper la rutina y estar libre de ataduras familiares o laborales durante un tiempo. Falsos peregrinos, que se disfrazan para mendigar o delinquir. © Violant Muñoz i Genovés © Mediâtica, agencia cultural |
Violant Muñoz i Genovés
Archives
July 2024
|
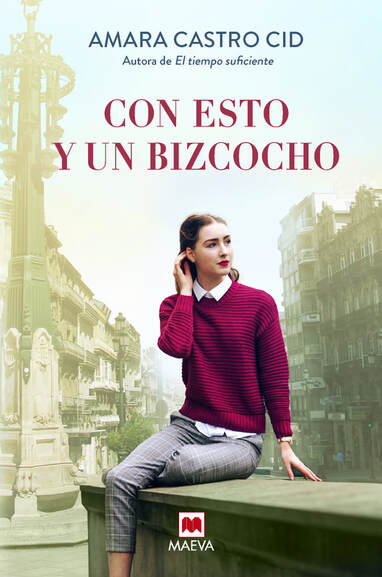
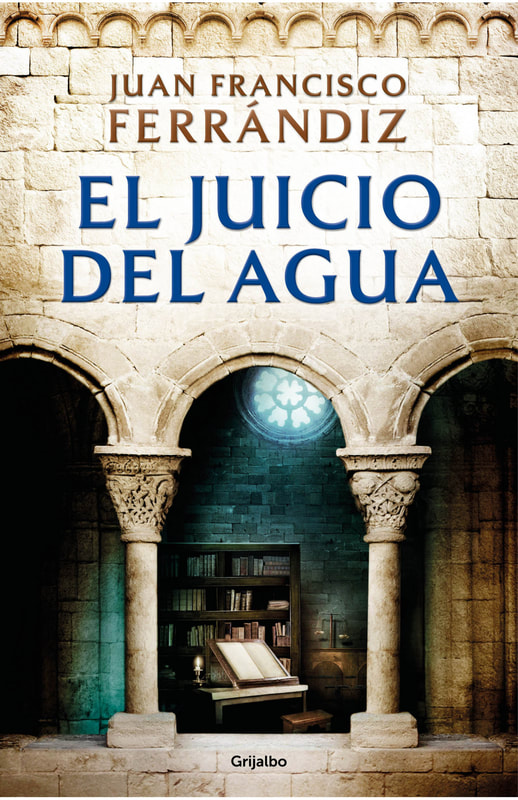
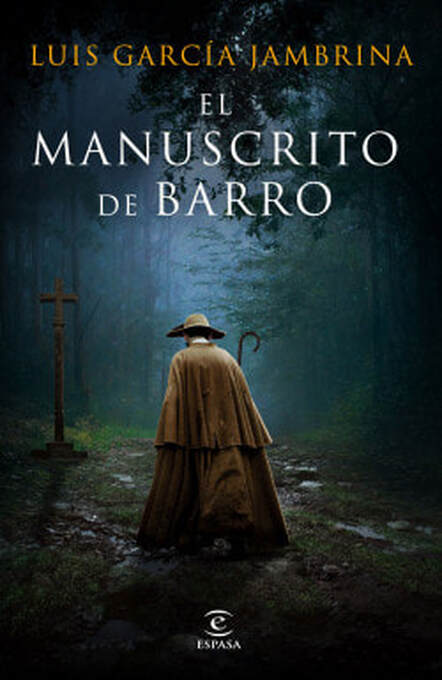
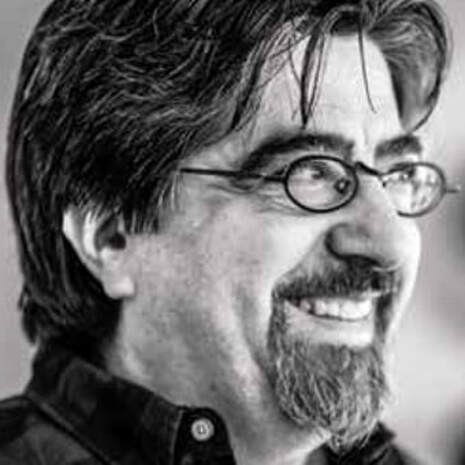
 RSS Feed
RSS Feed