|
Por Miguel Ángel Avilés
Cuando yo era niño, pensaba que los caballos de mar, eran tan grandes como esos en los que mis tíos y primos me paseaban en el rancho hasta quedarme dormido y no siguiera dando lata. Me los imaginaba enormes, con su silla de montar y todo o a pelo, trotando alegres junto a los pargos, las cabrillas, los tiburones, las langostas, las caguamas, las medusas, los erizos, los delfines y tantos, entre ellos, las jaibas que, frente a ese espectáculo que presenciaba mi cabecita, estas salían corriendo, hasta la orilla para defenderse de una cadena alimenticia en donde no había piedad para nadie. Esto que para mí era cierto, pude habérselo contado a un amiguito, un hermano o hermana pensante y reflexivo que no se dejaba engaratusar por cualquiera y menos por un loco (como yo), a un pordiosero ateo, a la maestra que me enseñó a leer, al vecino incauto que le creía todo a esos pelones que salían en la tele cada 1 de septiembre del año de la catota y mentían a cada rato. Pero todos, toditos me trataron de convencer que no era cierto, que lo que decía este que ahora leen, eran puros disparates y que si continuaba en esa frecuencia no tardarían en internarme por deschavetado, si no es que antes no me hacían trizas las fauces de un hipocampo. Los ignoré. Mi disociación no admitía contrapesos ni ideas contrarias, menos aceptaba llamadas a la cordura ni oportunidades de diálogo para hacerme entrar en razón y aceptar, convencidamente, que lo que mi figuración veía nada, nadita tenía que ver con la realidad. Se acercaron a mí. Me expusieron lo suyo (albur aparte), me bajaron cartas de los datos que tenían, hicieron dibujitos comparativos entre lo que es un caballito de mar y un caballo que corre por el campo y ni así. Lo peor es que un día me habían dejado una tarea en donde teníamos que diferenciar entre la realidad y la fantasía, entre la ocurrencia y la evidencia, entre lo posible y lo deseable, entre la palabra y los hechos, es decir, entre lo que puede estar clarito pero un atrofiado cerebro lo puede negar y el día que lo entregué, la maestra quedó más confundida que yo. "Nunca discutas con alguien que se cree sus propias mentiras”, dijo uno pero hice como que no lo escuché, aunque, de seguro, se refería a mí. Esa es la clave: lo de pensar que los caballitos de mar eran tan igualitos como los que me paseaban antes de dormirme o para dormirme, pudo ser en un momento de mi niñez o mi inocencia o mi falta de pericia zoológica o la imaginación que se tiene a edad y que por desgracia se pierde en el camino de la vida conforme vamos creciendo. Pude haber tenido un trastorno (o varios) pero no creo que haya sido el llamado trastorno de personalidad múltiple, ese que se caracteriza por alternar diferentes identidades y que posiblemente se sienta la presencia de dos o más personas que hablan o viven en tu cabeza y que sientas que estas identidades te poseyeron. Yo le apuesto más a esa imaginación que les digo y que hay en los niños, la cual es muy, muy importante para su correcto desarrollo, ya que les aportará una serie de facultades muy positivas a lo largo de toda su existencia. Es la capacidad que tienen para representar mentalmente hechos, historias o cosas que no existen en la realidad o que no están presentes en ese momento. Pero lo importante es creer o convencernos que los niños no solo tienen que ser observadores o receptores pasivos, incapaces de conservar o crear otro mundo (más bonito que el nuestro) , sino que también son participantes, creadores, a través de la imaginación y que tienen la virtud para ver lo que otros no ven, para interpretar de otro modo de cómo interpretan los grandes. Indagando al respecto, me entero que, según los estudiosos, “la habilidad de imaginar objetos o acontecimientos comienza a desarrollarse de los 18 a los 24 meses. Poco a poco, el bebé se vuelve menos dependiente de los estímulos concretos y comienza a desarrollar y enriquecer su mundo interior”. De haber sabido esto, lo intento desde más chico, no desde que me dio por creer que los caballitos de mar, mínimo, eran del tamaño de una caballo pony o un que el cielo es el espejo del mar o que las sombras de las hojas de una almendro que se reflejaban en la pared eran una parvada de golondrina volando o el cerro por donde pasábamos al ir al sur aparentaba la cara de una bruja o de una tía mía que no estaba muy cuerda. En ocasiones sucede. Porque bien sabemos que la realidad y la imaginación, son amores que se reconcilian a veces. Eso sí: una cosa es que echemos a volar la entelequia para pintar de otra manera la realidad y otras muy distinta que nos aferremos en negar a esta. La negación reside en no enfrentar conflictos o situaciones complicadas no asumiendo directamente que existen, que son sustanciales o que tienen algo que ver con nosotros mismos. Dicen que lo peligroso de esta conducta es que lo hacemos sin darnos cuenta. Y nos falta razón. Pero también es grave cuando esa distorsión es consciente y peor aún, cuando se hace con dolo para engañar a una pareja, a una familia, a un grupo social, a una comunidad y servirte de este embauco. Claro, ya no hablamos de un niño. No nos encontramos ahora en la edad adulta. En el fútbol diríamos que hubo un cambio de juego, el balón cruzó el campo de un extremo a otro, pero, no necesariamente para bien. La fantasía pues, ya adquirió la fuerza de la mitomanía y ahí sí, que dios nos agarre confesados. Retomo a los especialistas y digo que eso ya “es un trastorno psicológico que consiste en una conducta repetitiva del acto de mentir. La persona mitómana suele mentir de manera espontánea con el fin de conseguir beneficios como atención, admiración o bien evitar un castigo”. He conocido a varios. Y en un descuido, aquello del caballito de mar y lo que ya dije, era, llamémoslo así, mitomanía infantil o sepa la bola. Pero solo la pensaba o no era para dañar a nadie. Era mi mundo interior y punto. Ya de grande de vez en cuando me regresa esa enfermedad y entonces opto por sanar yendo con mi médico o terapeuta de cabecera: la literatura, lo literario y si acaso cuento con ellos, también los lectores. En cambio, cerca de mi tuve a una persona que amé, pero no me impide decir que una parte de su biografía es legendaria por las historias que inventaba con el afán de justificar un acto propio, responsabilizar a otro o aprovecharse de la buena fe de alguien y llevárselo al baile con un préstamo, o lo que se dejara. En el terreno de la platicada, solía narrar lo conveniente y el honor de otros podían quedar hecho pedazos en un ratito, incluyendo a dos tres que días m meses o años antes, disfrutaban de su amistad o le habían tendido la mano en algún enredo o vericueto que anduviera metido. Conociendo sus arranques, preferible era dejarlo que ganara por default y que pasara encima del adversario en turno porque contradecirlo, significaba el final de la plática y el reclamo estridente por los siglos de los siglos. Me hubiera gustado gritarle "El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera" nomas que no había leído a Alexander Pope y además corría el riesgo que me agarrara a coscorrones como la noche que le dije, resignado, en los minutos de compensación contra Los Leones Negros, “ya perdió el América“ y de inmediato soltó el manazo en mi cabeza, desde los mas hondo de su fanatismo. Quien me manda. Pues sí. Aunque todavía sigo pensando que si alguien nos está mintiendo a mansalva, nuestra labor es decírselo. La otra opción es contemplarlos, sin chistar hasta que concluya su monólogo y expresarle, con reverencia, como alguien lo acuñó: “Te quedaron riquísimas las mentiras, casi me las como todas.” ¡Pues no!
0 Comments
Leave a Reply. |
Miguel Ángel AvilésMiguel Ángel Avilés Castro (La Paz B.C.S. 1966.). Es abogado por la Universidad de Sonora. Practica el periodismo y la literatura desde 1990. Archives
July 2024
|
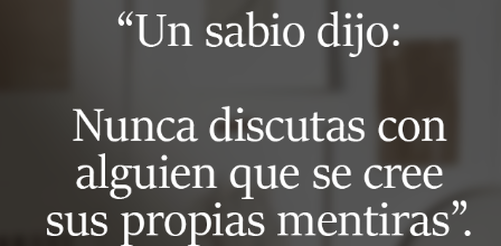
 RSS Feed
RSS Feed